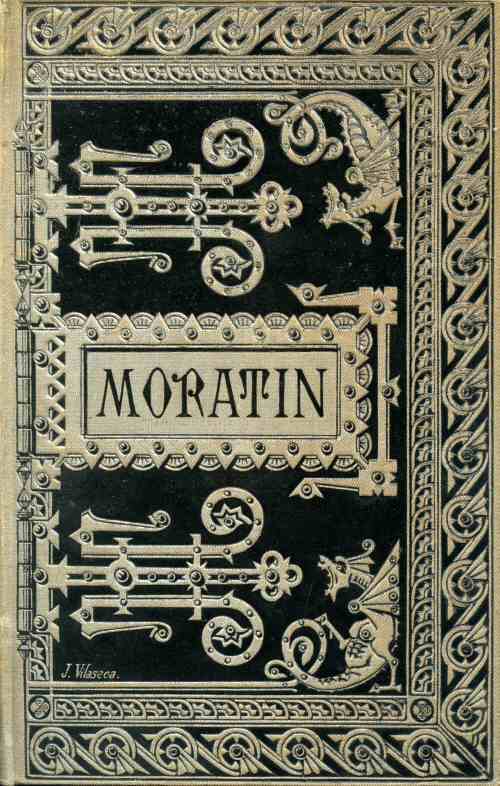
Title: Comedias escogidas
Author: Leandro Fernández de Moratín
Molière
Commentator: Josep Yxart
Release date: December 15, 2019 [eBook #60927]
Language: Spanish
Credits: Produced by Ramon Pajares Box and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was
produced from images generously made available by Biblioteca
Virtual del Patrimonio Bibliográfico/Universidad de Cádiz.)
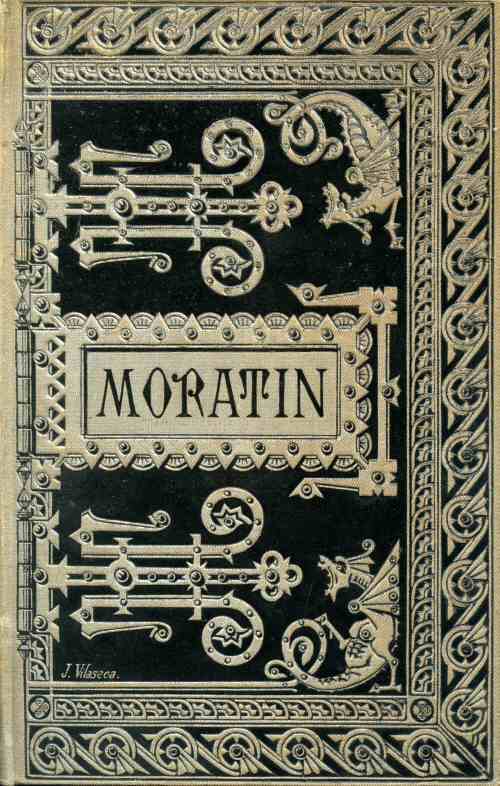
p. 1
Moratín
p. 3
LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN
COMEDIAS ESCOGIDAS
CON EL
DISCURSO PRELIMINAR DEL MISMO AUTOR
Y UN PRÓLOGO POR
José Yxart

LA COMEDIA NUEVA — EL SÍ DE LAS NIÑAS
LA ESCUELA DE LOS MARIDOS — EL MÉDICO Á PALOS

BARCELONA
BIBLIOTECA CLÁSICA ESPAÑOLA
Daniel Cortezo y C.ª, Ausias March, 95
1884
p. 4

Establecimiento tipográfico-editorial de Daniel Cortezo y C.ª
p. 5

N
Ni el carácter atribuído á Moratín, ni mucho menos sus obras, concebidas despacio, y más que limadas, sobadas con meticuloso esmero de artífice, harían sospechar lo azaroso y revuelto de su vida trashumante. Sin el arraigo que sólo dan en España heredados patrimonios, fué llevado Moratín de la corriente de los sucesos políticos que arrancaron á la sociedad española de su secular asiento en el reinado de Carlos IV. Al arrimo de algún ministro, ó en compañía de amigos é idólatras, siguió la suerte que á sus protectores deparaba la ocasión, y apenas logró detenerse en alguna parte el tiempo de hallar el reposo que tanto amaba su natural pacífico. Secretario particular de Cabarrús, ordenado más tarde de primera tonsura para alcanzar un beneficio que le confirió Floridablanca, secretario luégop. 6 de la interpretación de lenguas y favorecido por el príncipe de la Paz, bibliotecario mayor de la nacional en tiempo de José Bonaparte; á tantos medios hubo de acudir para lograr una existencia holgada que le permitiera dedicarse á su pasión por la literatura. Con esta alternaron sus frecuentes viajes á París, á Londres, Alemania é Italia, sus más frecuentes emigraciones y sobresaltos, los mil reveses que sufrió en su peculio acumulado á fuerza de ahorros, y los contratiempos personales que dos veces hicieron cruzar por su imaginación con la fugacidad del rayo, la idea del suicidio; una, volviendo de Italia por mar, sobrecogido por un furioso temporal, y otra hallándose en Barcelona, tan sobrado de vergüenza como falto de recursos. Así vivió sujeto á continuo vaivén, hasta que falleció en París en 1828, casi olvidado por su patria.
¡Cuántos antecedentes no se hallan en su vida para juzgar del estado de nuestra nación entonces y siempre! Aquistarse el aprecio público y general con sólo el talento literario, era entonces, por lo visto, soñar en lo imposible; adquirir independencia y fortuna, mucho más. Continuando en otra forma las tradiciones de los trovadores de la Edad Media, y la asalariada protección que concedieron algunos príncipes á los poetas del Renacimiento, los literatos del siglo pasado y gran parte del presente, acuden en la monarquía absoluta á los privados de los reyes, en la constitucional al Estado. Por una suerte de socialismo tácito, que á nadie espanta, aunque sea al fin una de las formas del socialismo, el gobierno reparte públicos y menguados beneficios entre los que se dedican á las letras. En los primeros años de Moratín, se acostumbraba todavía á sacarlos de las rentas de la Iglesia; luégo se hizo y se hace confiriendo empleos, cargos retribuídos que, aun siendo más ó menos literarios, no siempre son adecuados al genio poético, ni doran en absoluto la humillación. En aquella ocasión no fué sin embargo tan patente esta anomalía. Dada la índole de su talento, convenía á un Moratín una secretaría de interpretación de lenguas, ó la plaza de bibliotecario mayor, pero otras se dieron menos compatibles con la literatura á los mismos poetas, como si el serlo supusiera gran ilustración en todas materias, cuando cabalmente el genio poético nada tiene que ver con la ilustración, y anda á veces reñido con ella.
p. 7Pero ni aun con estos recursos se libró Moratín de los azares de la fortuna, víctima de los frecuentes litigios en que se halla envuelto quien ha de esperarlo todo del tesoro público. La diócesis de Oviedo se negó á pagar por largo tiempo la pensión que le había conferido Godoy sobre aquella mitra. Á la vuelta de Fernando VII y evacuación de los franceses, sus bienes fueron secuestrados y el dueño sujeto á aquellos juicios de purificación, que entonces se estilaron, irritante y ominosa medida política que hoy nos parecería fábula absurda si no fuese historia de ayer. Con esto, las intermitencias de la cesantía, los frecuentes gastos y las prodigalidades de su corazón generoso y de sus aficiones de propietario urbano, llegó Moratín en ocasiones á adornarse con la sentimental aureola de la pobreza, corona con que hasta hace poco ha sido costumbre presentar en los altares del arte á los grandes ingenios.
En estos accidentes, y los que más por menudo relata su biografía—que felizmente no está por hacer, como su completa semblanza,—Moratín se mostró con todas aquellas cualidades y defectos que dejan suponer sus mismas obras. Á ser cierto el dicho de que el genio es el sentido común en su grado máximo, merecería Moratín el dictado de genio á boca llena. Porque más claro juicio, más cabal discernimiento y más equilibrada inteligencia, pocos los tuvieron. Pero estas mismas prendas excluyeron en él aquellas más deslumbradoras facultades que fulguran á nuestros ojos apenas del genio se habla: intuición rápida, intensa, y que abarca mucho de un golpe; ánimo arrebatado, pasiones vehementes, audacia y grandeza, así en las virtudes como en los errores. Lejos de mostrar nada de esto, Moratín fué modelo de prudentes y discretos, modesto, frío observador en la comedia de la vida. Su gusto acendrado, su delicadísima percepción le hacían odiosos los extremos y violencias. No templado para grandes luchas, siempre reservado, siempre huído, buscó constantemente en las contrariedades el refugio del silencio. Todo terminaba para él soltando la presa en cuanto se la disputaban. Siendo protegido por el Príncipe de la Paz, gran visir en aquella monarquía despótica, ni le aduló, ni se rebulló en sus antesalas, donde iba á sacrificar gran parte de la nación el resto de pudor que nos quedaba. Retraído siemp. 8pre en público, sólo en privado mostraba sus cualidades, y particularmente aquel vivo ingenio cómico, su finísima observación de los caracteres y las ridiculeces humanas, el exquisito gusto que poseía. Su gran distintivo fué la más perfecta naturalidad, la extrema sencillez en todo, aquella naturalidad y sencillez, que ni se compran ni se imitan, prenda nativa, que es el más infalible signo de grandeza. Resplandece de tal modo esta condición en sus papeles particulares, coleccionados en sus Obras póstumas, que, conforme se le estudia en ellas se arraiga la convicción de que nos hallamos ante un hombre verdaderamente ilustre y privilegiado. La acendrada discreción con que habla de todas las materias, aun las más ajenas á su talento, la elegante llaneza de su prosa afluente y festiva, la variedad y acierto de sus observaciones, cautivan á la larga en sus apuntes de Viajes por Europa. En ellos, en el Diario de su vida, en sus cartas, resalta siempre el mismo carácter de un alma bondadosa y apacible, de un hombre modesto y laborioso pero dotado de buen golpe de vista, y sensibilidad delicada, ya que no profunda, sin énfasis ni presunción. Bien se comprende leyéndole que su horror á la pedantería reinante tomara en sus escritos el carácter de una monomanía, y fuera como la muletilla de su Musa cómica, que, desde un principio, flagela sin piedad á los pedantes literarios y no cesa de poner en ridículo en todas sus obras Ermeguncios y Hermógenes, el sentimentalismo y la filantropía de los malos imitadores de Diderot y Rousseau, la ficticia cultura, las declamaciones de los falsos innovadores. Hay en esta condición algo ingénito de nuestra raza, que no acertamos á hallar ni en los vanidosos y volubles franceses, ni en los italianos ardientes y solapados á un tiempo, ni en los hombres del Norte, mesurados y cavilosos, que se lo traen todo aprendido á fuerza de cultura.
Nacido, sin embargo, en una época en que hervía toda la sociedad en nuevo crisol para tomar nueva forma, no fué de los que pretendieron sacar á toda costa el genio nacional y la independencia de la patria de aquella conflagración general. Superior sin duda en ilustración á la gran mayoría de los españoles, estuvo por los franceses cuando éstos vinieron á convertir en sucursal del Imperio, el abandonado trono de Carlos IV. Él creería sin duda de buena fe que el Imperio nosp. 9 traería la cultura que él deseaba, y con ella todos los beneficios cuyo precio le hicieron inestimable sus frecuentes viajes por Europa, á trueque de una dependencia que no tenía al cabo nada de humillante; sin duda pensó, como tantos otros, que nuestro pueblo, ignorantón y casi salvaje, gangrenado y decaído, con sus incurables preocupaciones, su apasionamiento y su desidia, no merecía la pena de batirse por él con una nación civilizada y entonces gloriosa que hubiera establecido con férrea mano las reformas. No hay que culpar á Moratín por estas ideas. Quizás eran también las de los mismos que en Cádiz trataban de regenerar á España, aunque no las manifestasen en público. Lastima, sin embargo, no hallar á Moratín entre ellos, al lado del gran Jovellanos y Quintana, cuando la nación entera hizo tan supremo y glorioso esfuerzo. Más simpáticos parecen aquellos hombres, empeñados en tan legendario combate con los de dentro para ilustrarles á despecho suyo, con los de fuera para sacar á salvo la independencia. Como dice el mismo Quintana en la fraseología de la época, «lo primero era ser libres, el cómo era negocio para después.» El caso fué que, á pesar de la apática y pesimista convicción de los afrancesados de que España no resistiría al único genio de nuestro siglo, España renació y desde entonces vuelve á ser nación á los ojos de Europa; buena ó mala, pero al fin nación: lo primero es existir, el cómo es cuestión secundaria.
Quizás su conducta en aquel trance, unida á la índole peculiar de sus obras, fueron causa de que viviese y muriese casi olvidado de la nación, siendo como fué uno de sus hijos más ilustres, y que con mayor desinterés ansió y se afanó por su cultura. Razón tuvo, pues, en despedirse de la patria, con estos melancólicos versos, que puesto que le pintan de cuerpo entero copiamos aquí, aunque estarían mejor á la cabeza de su biografía, como artístico medallón sobre los renglones de un epitafio:
Nací de honesta madre; dióme el cielo
fácil ingenio en gracias afluente,
dirigir supo el ánimo inocente
á la virtud el paternal desvelo.
Con sabio estudio, infatigable anhelo
pude adquirir coronas á mi frente:
p. 10la corva escena resonó en frecuente
aplauso, alzando de mi nombre el vuelo.
Dócil, veraz, de muchos ofendido,
de ninguno ofensor, las Musas bellas
mi pasión fueron, el honor mi guía;
pero si así las leyes atropellas,
si para ti los méritos han sido
culpas; adios, ingrata patria mía.
La gloria de Moratín se cifra toda entera en su campaña para restaurar el teatro español; con el ejemplo, por medio de sus comedias; con los preceptos, por medio de la exposición de sus teorías, sus estudios históricos, las observaciones, apuntes y comentarios que se hallan en todos sus escritos acerca de la poesía dramática. Esta fué su constante preocupación; lo demás de sus obras es accidental, ó tiene relación inmediata con su talento de poeta cómico.
En esta campaña teatral Moratín sufrió grandes sinsabores. Nadie que conozca el teatro por dentro ha de extrañarlo, aun antes de saber cómo estaba el nuestro á fines del pasado siglo, y las singulares costumbres de aquella época pintoresca. De todos los que se meten á reformadores en este bajo mundo, ninguno habrá que tenga aparejada con más anticipación la cruz, como quien pone empeño en contrariar las dos más poderosas majestades de la tierra: el gusto del público que asiste á un teatro, y los intereses de los que viven de contentarle. En tiempo de Moratín, todo agravaba la empresa: la enmarañada red que envolvía esta diversión pública, con la intervención de las autoridades civil y eclesiástica, la administración interna de los teatros, los bandos y partidos, el estado de la literatura y la opinión. ¡Qué encarnizadísimo asalto debían dar estas entidades juntas contra el hombre que se propusiera la menor reforma! Tanto más, cuanto quep. 11 Moratín ponía la mira en todo, y en todo quería introducirlas. En este punto no fué sólo un preceptista literario. Á todo alcanza su crítica, incluso á defectos de policía de la incumbencia de un Alcalde corregidor. Así discurre tocante á los medios gubernativos para sacar al teatro de su postración ó las leyes relativas á la censura, como se entretiene en señalar los vicios de las chocarreras tonadillas que se cantaban. Basta esto para imaginar su martirio. ¡Qué hervidero de cábalas! ¡qué recelos y envidias de autores y actores! Y en esto la autoridad, ó impotente ó celosa de sus prerrogativas, el clero, huraño, los espectadores, como siempre, bien hallados con sus gustos hijos de la costumbre. Nombrado individuo de una junta para la reforma del teatro, hubo de retraerse á poco de asistir á ella. Era presidente de la misma, el del mismo consejo de Castilla... ¡un general! hombre de genio muy áspero é impetuoso, que no pudo sufrir las observaciones de Moratín, y que estuvo á punto una vez de tirarle el tintero á la cabeza. Con lo cual ya se deja comprender que el autor de los Orígenes del teatro español, se convenció á la primera de que al bravo militar le sobraban razones y que era más entendido que él en materias literarias. Quiso más tarde el gobierno crear una dirección de teatros, y le ofreció este cargo; pero Moratín lo rehusó, porque ya había sentido sus espinas. Por otra parte, no hubo comedia suya cuyas representaciones no tropezaran con mil dificultades. Exigencias de actriz demoraron cuatro años el estreno de El Viejo y La Niña después de mil supresiones que impuso la censura. La Comedia nueva, cruenta sátira en acción de la decadencia del teatro, apenas pudo arrostrar la estruendosa animosidad, el pataleo y rabia de las víctimas. Naufragó El Barón el día de su estreno (después de haber sido plagiada, antes que representada), víctima de las parcialidades y de la venganza en fermentación por espacio de algunos años. Á la Mojigata siguieron las más violentas polémicas é intrigas increíbles, como siempre que se atacó en el teatro la hipocresía, el vicio más vidrioso y asustadizo de todos, y el que más chilla cuando se le saca á la vergüenza, como si en él descansara toda la máquina social, lo cual no parece probable. Enardecidos los ánimos conforme se acentuaba el propósito de Moratín de acertar en el corazón á las preocupaciones de aquella época, no pararon los enemip. 12gos hasta delatarle al Santo Oficio por El Sí de las niñas, y denunciarle como un criminal. De modo que estas obras que hoy parecen harto morales, parecieron revolucionarias y piedra de escándalo; y su autor, tímido y juicioso por naturaleza, furibundo demagogo que atentaba á lo más sagrado. Este último sorbo colmó su amargura y le decidió á retirarse del teatro y arrinconar los borradores de otras comedias, limitándose luégo á traducir de Molière, su ídolo, La Escuela de los maridos y El Médico á palos.
En esta ruidosa campaña ni todo fueron derrotas para Moratín, ni estas se debieron en absoluto á las malas artes ó á la brutalidad del enemigo. Algunos idolatraron á Moratín, sus obras á pesar de la borrasca se representaron con éxito y fueron celebradas y leídas, y cuanto hoy elogiamos en ellas encantó á muchos. Pero fuerza es decir que los principios literarios de su autor debían ser discutibles entonces, aunque con más talento de lo que lo fueron, y son inadmisibles hoy en algunos puntos. Moratín pareció en la escena, cuando se había perdido toda noción de buen gusto, y agotada la inspiración, prosperaban sólo en la literatura los defectos del genio literario español sin sus grandes cualidades; como árbol que había perdido la exuberante savia, pero no la hojarasca inútil. Atajar, pues, esta general corrupción era un bien y el expurgo, necesario. Nada enseñó Moratín en este sentido que no estuviera conforme con la más depurada belleza. Pero el error esencial de todos sus preceptos estaba: primero, en que si tenían el valor relativo de curar la enfermedad reinante, no tenían igualmente la virtud de devolver el hervor de la inspiración y el sentimiento, más necesarios para producir belleza que todas las retóricas; y en segundo lugar, que siendo la de Moratín la más discreta y atildada copia de las doctrinas francesas, contrariaba en absoluto el genio nacional y luchaba á brazo partido con nuestro carácter. Moratín fué la encarnación viva, definitiva y potente de la escuela francesa que desde principios del siglo XVIII pretendía entronizarse en España; un Boileau español, en suma, siempre á vueltas con la razón y el buen sentido, el decoro y la regularidad, pocas veces partidario de sentir hondo y vehemente. Si su atildamiento y pulcritud, la templada observación de la naturaleza, la más absolutap. 13 sumisión á la mediana verosimilitud, podían convenir á la comedia, no eran bastantes para infundir poderosa y deslumbradora vida al teatro de una nación, ni podía contentar á un público ardiente como el nuestro. En todos los principios literarios de Moratín se observa la misma deficiencia y aquel rigorismo innecesario y á veces absurdo que convierte el arte en artificio, por una reacción natural contra la licencia y la ignorancia, y obra como medicina que debiendo depurar la sangre, la empobreciese hasta producir la anemia.
Tantas revoluciones y tantas ideas se han sucedido desde entonces y tan apartados nos hallamos de las que profesó Moratín, que ya es inútil discutirlas siquiera, pero siempre es curioso estudiar hasta dónde alcanzan las preocupaciones de las escuelas. En el fondo de cuanto dice Moratín, parece entreverse la eterna cuestión que suscita siempre la literatura dramática, entre los literatos y el vulgo. El teatro es diversión y es arte; espectáculo y literatura, y es además todo él convención. ¿Á quién hay que complacer? ¿Al hombre de letras que está apreciando las filigranas del estilo y distingue de géneros y aquilata los menores detalles, ó á la generalidad de los espectadores, ávidos de emociones vivas, hondas, inmediatas, para quienes todo ha de aparecer de bulto y á grandes brochazos? El genio dramático por lo común complace á todos y alcanza ambos fines; divertir y producir bellezas; pero nuestros clásicos del pasado siglo y particularmente Moratín, juzgaban en esta cuestión con criterio casi exclusivamente literario, y querían escribir tragedias y comedias con la pulcritud y la nimia observancia de las reglas con que se escribían libros para unos pocos. Se empeñaban además en limitar cuanto era posible la convención teatral en busca de una casi identidad de la ilusión escénica con la realidad, no sólo imposible, sino contraria á toda belleza. ¿Hay nada más absurdo y risible que las unidades de lugar y de tiempo en el drama, tan discutidas entonces? Se fuerza al espectador á que imagine que ve al mismo César en las tablas y que por consiguiente ha retrocedido muchos siglos, y no se le puede forzar una vez hecho este largo viaje, á que dé por transcurrido un año siquiera durante el entreacto. Se le planta en el Foro desde la butaca, y cuando se le tiene allí con el penp. 14samiento, no le es permitido salir de Roma para que no se desvanezca la ilusión. Nada hay verdad en aquella Roma de tela y cartones; ni armas, ni trajes, ni hombres, ni idioma; pero una vez realizada aquella mentira grata á la imaginación, ésta ya no puede permitirse un solo pecadillo más, y ha de temblar ante la gramática que mide sus palabras, encogerse por temor de la irregularidad, reprimir sus vuelos por no incurrir en inverosimilitudes (de que está llena, por cierto, la realidad que se pretende imitar), y ahogar toda emoción atendiendo al decoro, como hastiado palaciego que juzga cursi todo afecto arrebatado. Y esto se quería imponer como ley en un espectáculo, donde la muchedumbre va á sentir y á distraerse, donde el efecto es inmediato y no razonado, y la atmósfera caldeada, la música, las luces, la misma presencia de la mujer, son otros tantos incentivos que predisponen á la expansión del sentimiento.
Por otra parte, incurriendo en contradicciones, frecuentes siempre que se pretende embutir en principios generales las libres y espontáneas leyes de la naturaleza, mientras se aspiraba á remedarla tan mezquinamente, se huía por sistema de la verdad, en lo más esencial: los caracteres y las pasiones. Aquellos héroes y reyes de tragedia, que las más veces debían pertenecer á Grecia y Roma, no habían de parecerse á los seres vivos que representaban sino á un falso y amanerado tipo, que se había convenido en tener por ideal; y habían de ostentar una dignidad aparatosa y afectada en palabras y acciones. Les estaba prohibido dar rienda suelta á sus pasiones, manchar la escena con su sangre, proferir palabras ó conceptos familiares, mezclar la risa con el llanto, codearse con sus inferiores en las tablas. Moratín se indigna de que un Antonio de Leiva diga puesto en ellas,—El juicio me vuelven estas cosas—y un Julio César—Hola ¿qué es esto?—ú otras expresiones por el estilo. Quiere á todo trance, que no se confunda nunca en una misma obra lo patético con lo cómico, ni parezcan revueltas las clases. Con profunda separación entre ellas, se reserva la tragedia para los héroes y testas coronadas, y la comedia, para el pueblo, y después de ser depurados en un alambique, se trasiegan á un frasco el llanto, el veneno y la sangre para uso de los primeros, y las lagrimillas de risa á otro para la gente de poco más ó menos, á quien se le permitep. 15 servir de ejemplo de ridiculeces. Ni tampoco es dado á los coetáneos del autor, mostrar en las tablas heroísmo y magnanimidad, y ser capaces de poderosas pasiones y virtudes. Los personajes de la tragedia deben elegirse en regiones y tiempos distantes y apartados del espectador.
Convengamos en que Moratín tenía razón sobrada en ridiculizar El gran cerco de Viena, pero que también y á poca costa se hubiera podido rehabilitar, si no al miserable Eleuterio Crispín de Andorra, á sus inspirados ascendientes, si no aquellos errores ridículos, su procedencia. El tiempo se encargó de la tarea; el genio nacional, comprimido y forzado á aceptar la extranjera moda literaria, rompió aquel molde pequeño, se desbordó otra vez, y refluyó á su fuente primitiva, que al mismo Moratín á pesar de sus reservas y distingos parecía abundantísima y rica. El triunfo de los clásicos, si es que éstos llegaron á triunfar, fué efímero, y sólo benéfico en cuanto purgaron la lengua y el estilo de la última escoria del gongorismo. Pero pasada aquella necesidad momentánea, público y autores volvieron á apasionarse por la riqueza y brillantez de invención de la dramática del siglo de oro, la fuerza y elevación de los caracteres, la variedad de gentes de todas condiciones que figuraban en las tablas confundidas como en la vida; el deslumbrador estilo; en una palabra, volvió á democratizarse el teatro, y á ser lo que debía, panorama variado del mundo, y vasto como él, y no lección académica entre cuatro columnas de cartón, ó corrección moral en caseros octosílabos. Rota la valla, invadieron otra vez la escena los personajes de capa y espada, dueñas y graciosos, la plebe y los monarcas de la Edad Media; la comedia se hizo más intencionada y desenvuelta, y enriqueció su estilo con la rima; la tragedia se vistió de levita; apareció el drama histórico y el contemporáneo, sentimental ó trascendental y el melodrama patibulario, y de uno en otro ensayo, de una en otra tentativa paró en breve tiempo en espectáculo para los sentidos con los violáceos fulgores de las luces de bengala y los sorprendentes recursos de la escenografía, y los cuadros al vivo de las apoteósis finales. Desde que murió Moratín hasta el presente, la poesía dramática agotó los asuntos y las formas, y las empresas, los medios de divertir é interesar al público. Lejos de hallarnos en el caso de medir el tiempo de la fábula para que nop. 16 se desvanezca la ilusión, muchos espectadores se han vuelto ya tan entendidos y se hallan tan poco dispuestos á pasar por ella, que ninguna convención teatral logra hacerse perdonar la imprescindible necesidad de su existencia. De modo que algunos sospechan que el teatro agoniza, fatigado de servir. Todo esto ha pasado, en menos de medio siglo, inmediatamente después de haberse propuesto Moratín vivificar y convertir la escena en cátedra de moral y cultura con sólo las túnicas de Británico y Atalía para las grandes solemnidades y la casaca y la peluca del Barón para los días de labor.
Moratín decía hablando de sí mismo: «Mi padre fué poeta; yo no lo soy.» Y diversas veces escribió: «No aspiré nunca á ceñir dos coronas á mi frente.» Y decía verdad. Pocas son sus poesías líricas. De estas, sus romances festivos y sus epístolas morales, como más adecuados á su ingenio de autor cómico, ó á su natural reposado y severo, se leen con placer y cierta fruición cuando la afición á las letras es mucha, porque algún atractivo tiene aquel gusto depurado, que raya en nimiedad, la sobriedad y elegancia de la frase, una versificación remachada y correcta, donde en vano se buscaría el menor descuido. Pero fuera de esto, nunca he podido comprender, lo confieso con franqueza, qué poesía hallan en las demás obras líricas los amigos del género pseudo-clásico.
También en esto nos hallamos ya tan distantes de él, que es imposible aceptar por admirable lo que apenas logra entretenernos. El poeta lírico era entonces, según la moda reinante, un caballero particular muy instruído y versado en letras sagradas y profanas, que se olvidaba por completo de sí mismo y de la realidad presente en cuanto se le ocurría dar forma á sus inspiraciones poéticas. Entonces se vestía dep. 17 griego ó romano, se coronaba de rosas, se imaginaba coger el estilete en lugar de la pluma, y las tablillas en vez del papel, y fija la memoria en lo que sabía de la antigüedad, á mil ochocientos años de distancia se forjaba la ilusión de que vivía bajo el reinado de Augusto, pared por medio de Virgilio y Horacio. De repente, todo se trocaba como por ensueño. La mujer amada perdía su nombre y apellido por los de Clori ó Lesbia; el amigo, el suyo también por otro de los que conferían los Arcades de Roma; la historia y la geografía histórica debían conocerse al dedillo para hablar como de presente de tan lejanos tiempos; el mayor afán consistía en decir con palabras nobles é imágenes nuevas lo corriente y vulgar y se establecía entre la imagen y el objeto, el sentimiento y la expresión tal cúmulo de ideas intermedias, que se necesitaba el caudal de conocimientos de un erudito para percibir todos los primores. ¿Es esto poesía? ¿Puede parecérnoslo hoy? Será mal gusto mío, mas para mí se halla tan distante de serlo, como una lección de retórica. Mucho tiene la verdadera poesía de conmovedor, de inefable, que embriaga y arrebata, que enardece y hace soñar, que no pude descubrir nunca en este género de versos. El opulento Gerión, la Cádiz eritrea, el espartario golfo, la Hesperia, el ceguezuelo niño y el luso y el galo, etc., acaban por marear. Distraen, enfrían y fatigan tantas alegorías y perífrasis, para cuya inteligencia se necesita un curso completo de mitología. No basta hallar de vez en cuando algún sentimiento sincero entre ese fárrago de frases depuradas y elegantes, ni contenta tal cual imagen graciosa que desde luégo por su asunto y su precisión parece burilada como un camafeo, ó recuerda las barrocas entalladuras de los artesones y muebles de la época.
Esta corona, adorno de mi frente,
esta sonante lira y flautas de oro
y máscaras alegres que algún día
me disteis, sacras musas...
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
¿Quién no ve desde luégo un telón de boca con sus pintados trofeos?
p. 18........ La Fama es esta,
sí, la conozco. Rápida girando
dilata al aire las doradas plumas,
suelto el cabello que su frente adorna,
desceñida la túnica celeste.
¿Quién no la imagina volando así por los artesones de un palacio?
Venus, hija del mar, diosa de Gnido
y tú, ciego rapaz, que revolante
sigues el carro de tu madre hermosa
la aljaba de marfil, pendiente al lado.
Bello es, bello como las miniaturas de las tabaqueras que usarían Napoleón y el Príncipe de la Paz y que se ven todavía en las colecciones del Louvre. Pero, ¿no ha de consistir en algo más la poesía? Felizmente los poetas contemporáneos han creído que sí. Se han pedido directamente nuevas y más eficaces imágenes á la naturaleza, y á los modernos conocimientos; la fantasía y el sentimiento han visto abrirse inmensos espacios, con el atractivo indecible de su fondo infinito y sus tintas rutilantes. Es imposible inventariar en una sola cláusula todos los géneros, todos los afectos, todas las formas que trajo á la poesía moderna el presente siglo, que algunos llaman prosáico, pero que de seguro parecerá á los venideros, más que ninguno poético y original é inspirado en el arte más inspirado de todos: la música y en el que más se le acerca: la poesía lírica. En España queda, sin embargo, mucho por hacer todavía, pues la enseñanza oficial propone aún como indiscutibles modelos algunas obras del género de Moratín y persuade al culto de la forma por la forma, de la frase por la frase, de la ficticia elegancia y la imitada majestad y nobleza; á cuanto es posible adquirir con el estudio y sin levantar la cabeza de los libros. No, lo que en los libros se adquiere con la servil imitación, no es poesía ni lo ha sido nunca. Hay que desechar las formas aprendidas y estereotipadas por las que espontáneamente ofrece el propio genio cuando existe;p. 19 decir lo que se siente, como se siente, ver y vivir mucho, y sondear, en suma, aquel cielo y aquel mundo, en los cuales, según la sublime expresión del poeta, existen muchas cosas más de las que soñó la humana filosofía, léase, la retórica.
J. Yxart.
A
Al empezar el siglo XVIII tuvieron principio en España las calamidades de la guerra de sucesión. Apenas hubo descanso para celebrar con espectáculos alegres, en los primeros años del siglo, la coronación de Felipe V, su casamiento con María Gabriela de Saboya, y el nacimiento de un príncipe de Asturias. En tales ocasiones se representaron delante de los reyes en el teatro del Buen Retiro, y después al pueblo, algunas comedias de don Antonio de Zamora, gentil hombre de S. M., que florecía entonces entre pocos y oscup. 24ros autores, ninguno capaz de competirle. Habíase propuesto por modelo las obras de Calderón, y es fácil inferir hasta dónde llegarían los primores de quien sólo aspiraba á imitar los ejemplos poco seguros de aquel dramático.
En sus zarzuelas ó comedias de música repitió Zamora iguales desaciertos á los que Candamo, Calderón y Salazar habían amontonado en las suyas: fábulas de absoluta inverosimilitud, estilo afectado, crespo, enigmático, lleno de conceptos sutiles y falsos, de empalagosa discreción que no puede sufrirse. En las comedias historiales confundió los géneros de la tragedia, de la comedia y aun de la farsa, sin otro mérito que el de muchos rasgos de indócil fantasía, buen lenguaje y versos sonoros. Lo mismo hizo en las piezas mitológicas y en las de asuntos sagrados.
Cien años antes había escrito el P. Gabriel Téllez (conocido bajo el nombre de Tirso de Molina) la comedia de El Burlador de Sevilla, la más á propósito para conmover y deleitar á la plebe ignorante y crédula. Representada con aplauso en los teatros de España, pasó á los demás de Europa: en Francia se hicieron cinco traducciones de ella (más ó menos libres) por Villars, Dorimond, Dumenil, Tomás Corneille y el gran Molière. Goldoni, en el siglo anterior al nuestro, no se desdeñó de repetirla.
Los antagonistas del teatro no perdonaron los defectos de una comedia tan perjudicial á las buenas costumbres, y hubo de sufrir, como era justo, una severa prohibición. Zamora trató de refundirla, y conservando el fondo de la acción, la despojó de incidentes inútiles; dió al carácter principal mayor expresión, y toda la decencia que permitía el argumento, haciéndole más agradable mediante la feliz pintura de costumbres nacionales con que le supo hermosear; y añadiendo á esto las prendas de locución y armonía, conservó al teatro una comedia que siempre repugnará la sana crítica, y siempre será celebrada del pueblo.
Deseoso de agradarle, escribió Zamora la primera y segunda parte de El Espíritu foleto, en que por la intervención de un duende festivo y revoltoso, hacinó prodigios y transformaciones, autorizando á los que después, con menos gracia, inundaron el teatro de mágicos y diablos, que todavía le ocupan á despecho del sentido común. En la comedia de Donp. 25 Domingo de don Blas confundió Zamora grandes intereses de reyes y príncipes con afectos comunes y situaciones de indecorosa ridiculez. La figura cómica de don Domingo, bien imaginada y mal sostenida, hace reir no pocas veces; pero sus gracias mezcladas con intolerables descuidos no dan una idea favorable del buen gusto de aquel poeta. Mayor mérito se reconoce en la comedia de El Hechizado por fuerza, aunque no exenta de considerables imperfecciones. La acción está complicada con episodios inútiles, no verosímiles, y dirigidos únicamente á dilatar y entorpecer un mal desenlace. Unas veces habla don Claudio como un hombre de instrucción y talento, y otras como pudiera el más estúpido; no es fácil entender si toma de veras ó de burlas lo que están haciendo con él, si efectivamente piensa que está hechizado, ó si trata sólo de engañar á los que intentan persuadírselo. Las situaciones cómicas, que son muchas, degeneran en triviales algunas veces; el estilo, si no siempre es correcto, siempre es fácil y alegre; la dicción excelente, la versificación sonora, el diálogo rápido, animado y lleno de chistes.
Zamora no hizo otra cosa mejor ni sus contemporáneos escribieron obra ninguna de mayor mérito. Murió hacia el año de 1740; compuso hasta unas cuarenta comedias, y en las que existen impresas se echa de ver que siguiendo las huellas de sus predecesores, muchas veces rivalizó con ellos; pero desconociendo los preceptos del arte, cultivó la poesía escénica sin mejorarla, y la sostuvo como la encontró.
Don Pedro Scoti de Agoiz, coronista de los reinos de Castilla, compuso por entonces algunas comedias y zarzuelas, en las cuales, si merece aprecio la facilidad de su versificación, no es de alabar la confianza con que se abandonó á la imitación de originales defectuosos, acomodándose al gusto depravado de su tiempo.
Don Diego de Torres y Villarroel, catedrático de matemáticas y astronomía en la universidad de Salamanca, además de algunas zarzuelas de corto mérito, publicó una comedia intitulada El Hospital en que cura amor de amor la locura, fábula de dos acciones, personajes y estilo tabernario, ninguna perfección que disculpe sus muchos desatinos. Tuvo aquel poeta grande celebridad en su tiempo, y no sin causa, pues aunque no conoció el estilo elevado de nuestra lengua,p. 26 supo desempeñar en sus obras prosáicas con gracia y facilidad los asuntos familiares y humildes; pero el corto paso que parece que hay de esta clase de escritos, al tono y expresión de la buena comedia, no supo darle. No fué bastante su talento á inventar una fábula regular; con todo el conocimiento que tenía de los vicios y ridiculeces comunes, no supo trazar un solo carácter, ni dar unidad ni interés á su obra; quiso enredarla, y la embrolló; quiso hacerla muy graciosa, y resultó chabacana y sucia. Con menos facilidad todavía ejercitó su pluma don Tomás de Añorbe y Corregel, capellán de las monjas de la Encarnación de Madrid, en unas diez y ocho ó veinte comedias que dió á luz, en las cuales nada se encuentra que merezca elogio ni perdón. Si hay alguna de sus piezas que pueda citarse como la peor, es sin duda El Paulino, que el autor se atrevió á llamar tragedia, y de la cual hablaron Luzán y Montiano con el desprecio que merece. Aun suponiéndole ignorante de la lengua francesa, bien pudo haber visto el Cinna de Corneille, que había traducido con inteligencia y publicó en el año de 1713 don Francisco Pizarro Picolomini, marqués de San Juan. Allí hubiera podido á lo menos sospechar lo que es una tragedia; pero de nada sirven los ejemplos á quien no los quiere seguir.
Por entonces el ilustre benedictino Feijoo, animado del ardiente anhelo de ilustrar á su nación disipando las tinieblas de ignorancia en que se hallaba envuelta, se atrevió á combatir en sus obras preocupaciones y errores absurdos. Es admirable el generoso tesón con que llevó adelante la empresa de ser el desengañador del pueblo, á pesar de los que aseguran su privado interés en hacerlo estúpido. Con la publicación de sus obras facilitaba el camino de un modo indirecto á los autores dramáticos para exponer en el teatro á la risa pública las prácticas supersticiosas, las opiniones funestas que habían autorizado la falsa filosofía, la equivocada política, la credulidad y la costumbre; pero no había poetas capaces de seguirle ni de aprovecharse de las luces de su doctrina.
Los autores del estimable periódico intitulado Diario de los literatos de España examinaban con juiciosa crítica las obras que entonces se publicaban; sostenían los principios más sólidos del raciocinio y del buen gusto, y trataban dep. 27 encaminar hacia la perfección, en cuanto les era posible, la literatura nacional. Su fatiga no fué muy larga, y hubieron de abandonar el empeño por falta de lectores y de agradecimiento público.
La Academia española, establecida á imitación de la francesa con una organización igualmente defectuosa, vencida en gran parte aquella lentitud que es inherente á esta clase de cuerpos literarios, atendía con laudable celo á la formación del Diccionario de nuestra lengua; pero no pudo por entonces dirigir sus tareas á otros objetos, ni contribuir á los progresos de la oratoria y la poesía; su influencia no pasó más allá del salón en que celebraba sus juntas.
En las escuelas se enseñaban á la luz de la antorcha de Aristóteles, teología, cánones, leyes y medicina, sin el auxilio de la filosofía, sin el de la historia, sin el de la política, sin el de las matemáticas, sin el de la física, sin el de la erudición, sin el de las lenguas doctas, sin el de las letras humanas. Nada de esto se sabía, porque nadie lo podía enseñar, y nadie solicitaba aprenderlo. Todas las cátedras de las universidades (dice Torres) estaban vacantes, y se padecía en ellas una infame ignorancia. Una figura geométrica se miraba en este tiempo como las brujerías y tentaciones de san Antón, y en cada círculo se les antojaba una caldera donde hervían á borbollones los pactos y los comercios con el demonio... Pedí á la universidad la sustitución de la cátedra de matemáticas, que estuvo sin maestro treinta años, y sin enseñanza más de ciento y cincuenta. Si esto sucedía en el más célebre de nuestros gimnasios, ¿cuál debía ser el estado de las buenas letras, el gusto crítico, la amenidad y corrección de nuestra poesía, la cultura de nuestra escena miserable?
Don Ignacio de Luzán, hijo de una ilustre familia de Aragón, educado en Italia, discípulo de los más acreditados profesores que florecían en ella, adquirió con el estudio, el trato y el ejemplo, conocimientos científicos y literarios que en España no hubiera podido adquirir. Este erudito humanista dió á luz en Zaragoza en el año de 1737 una poética, la mejor que tenemos. Celebrada de los muy pocos que quisieron leerla, y se hallaban capaces de conocer su mérito, no fué estimada del vulgo de los escritores, ni produjo por entonces desengaño ni corrección entre los que seguían desatinados la carrera dramática.
p. 28El ministerio, ocupado exclusivamente en buscar dinero para sostener la sangrienta guerra de Italia, no podía aplicar su atención ni extender sus liberalidades en beneficio del teatro. Las flotas no salían de los puertos de América; lo que producían las contribuciones, todo se consumía en formar ejércitos y conducirlos á la pelea; la administración interior se desatendía; los sueldos de los innumerables empleados no se pagaban; los magistrados de las cámaras de Castilla é Indias, después de haber vivido en la escasez y aun en la miseria, se enterraban de limosna en Recoletos. El pueblo era el único protector de los teatros; el premio que obtenían los poetas, los actores y los músicos, se cobraba en cuartos á la puerta; no es mucho que unos y otros procurasen agradar exclusivamente á quien los pagaba, y hablarle en necio para asegurar sus aplausos.
Eran los teatros unos grandes corrales á cielo abierto, con tres corredores al rededor, divididos con tablas en corta distancia que formaban los aposentos: uno muy grande y de mucho fondo enfrente de la escena, en el cual se acomodaban las mujeres; debajo de los corredores había unas gradas; en el piso del corral hileras de bancos, y detrás de ellos un espacio considerable para los que veían la función de pié, que eran los que propiamente se llamaban mosqueteros. Cuando empezaba á llover, corrían á la parte alta un gran toldo; si continuaba la lluvia, los espectadores procuraban acogerse á la parte de las gradas debajo de los corredores; pero si el concurso era grande, mucha parte de él tenía que salirse, ó tal vez se acababa el espectáculo antes de tiempo. La escena se componía de cortinas de indiana ó de damascos antiguos: única decoración de las comedias de capa y espada. En nuestra niñez hemos oído recordar con entusiasmo á los viejos aquel romper de cortinas de Nicolás de la Calle. En las comedias que llamaban de teatro ponían bastidores, bambalinas y telones pintados, según la pieza lo requería, y entonces se pagaba más á la puerta. Como La comedia se empezaba á las tres de la tarde en invierno, y á las cuatro en verano, ni había iluminación, ni se necesitaba.
El primer teatro que adquirió una forma regular fué el de los Caños del Peral, en donde muy á principios del siglo se hicieron algunas óperas y después comedias italianas por unap. 29 compañía que llamaron de los Trufaldines. El marqués don Aníbal Scoti, mayordomo mayor de la reina doña Isabel Farnesio, hizo varias obras de consideración en aquel teatro por los años de 1738, dándole mayor comodidad y ornato, y en él continuaron los italianos por algún tiempo haciendo sus farsas de representación y de música. Este ejemplo estimuló á la autoridad á construir de nuevo dos teatros en el sitio de los dos corrales, que por espacio de siglo y medio habían sido indecente asilo de las musas españolas. El de la Cruz (alterando en algo los planes que dejó hechos don Felipe Jubarra) se concluyó en el año de 1743; y el del Príncipe, dirigido por don Juan Bautista Sachetti (de quien era entonces delineador don Ventura Rodríguez) quedó acabado en el año de 1745, y se estrenó con la zarzuela intitulada el Rapto de Ganimedes.
Esta plausible novedad, que dió á la corte unos teatros regulares y cómodos, nada influyó en todo lo demás relativo á ellos: siguieron las cortinas, y el gorro y la cerilla del apuntador, que vagaba por detrás de una parte á otra; siguió el alcalde de corte presidiendo el espectáculo sentado en el proscenio, con un escribano y dos alguaciles detrás; siguió la miserable orquesta, que se componía de cinco violines y un contrabajo; siguió la salida de un músico viejo tocando la guitarra cuando las partes de por medio debían cantar en la escena algunas coplas, llamadas princesas en lenguaje cómico. La propiedad de los trajes correspondía á todo lo demás: baste decir que Semíramis se presentaba al público peinada á la papillota, con arracadas, casaca de glacé, vuelos angelicales, paletina de nudos, escusalí, tontillo y zapatos de tacón; Julio César con su corona de laurel, peluca de sacatrapos, sombrero de plumaje debajo del brazo izquierdo, gran chupa de tisú, casaca de terciopelo, medias á la virulé, su espadín de concha y su corbata guarnecida de encajes. Aristóteles (como eclesiástico) sacaba su vestido de abate, peluca redonda con solideo, casaca abotonada, alzacuello, medias moradas, hebillas de oro y bastón de muletilla.
Con estos avíos se representaban las comedias antiguas y las que diariamente se componían de nuevo. El número de poetas crecía en proporción de la facilidad que hallaban para escribir, habiendo reducido á dos axiomas toda su poética:p. 30 1.º que las obras de teatro sólo piden ingenio; 2.º que las reglas observadas por los extranjeros no eran admisibles en la escena española.
Autorizado con estas libertades, compuso algunas comedias don Eugenio Gerardo Lobo, capitán de guardias españolas, que habiendo servido en las guerras de Portugal é Italia, se hizo estimable por su inteligencia y su valor, y llegó á obtener distinguidos honores en la milicia. Fácil y gracioso versificador en el género burlesco; hinchado, oscuro y retumbante en el sublime, y en uno y otro conceptista sutil, equivoquista y amigo de retruécanos miserables. Sólo hay de él dos comedias impresas: la que intituló El más justo rey de Grecia, estriba en un vaticinio de Apolo que puntualmente se verifica. Á veces quiere imitar la de El Esclavo en grillos de oro; pero tenía menos talento que Candamo, y quedó muy inferior á su original: el gracioso, llamado Veleta, es de lo menos gracioso que puede verse. En cuanto á historia y costumbres, mil desaciertos, ningún asomo de regularidad dramática. Algunos pasajes están escritos con bastante facilidad y decoro, otros desaliñados, otros de estilo enigmático y gigantesco. La de Los Mártires de Toledo y tejedor Palomeque no es mejor. Cuchilladas, devoción, resistencias á la justicia, celos, apartes, escondites, salir y entrar sin saber á qué, requiebros, locuras, chocarrerías, bravatas, naufragio, martirio, bautismo ridículo. La escena es en Toledo, en Málaga y en Argel. El estilo desigual, nunca oportuno, á veces energúmeno, á veces ratero y chabacano.
Un sastre llamado don Juan Salvo y Vela, eligiendo el camino más breve de agradar al patio mediante el auxilio de los contrapesos y las garruchas, publicó la comedia de El Mágico de Salerno Pedro Vayalarde, y tanto aplauso tuvo, y tanto le solicitaron los cómicos y los apasionados, que dió libre curso á la vena poética; y en otras cuatro comedias que escribió con el mismo título, amontonó cuantos disparates le pidieron y algunos más. Compuso después un auto y varias comedias de santos, todo por el mismo gusto, adquiriendo general estimación entre las mujeres, los beatos y los muchachos.
Don Francisco Scoti de Agoiz, caballerizo de campo de su Majestad, heredó de su padre (de quien se ha hecho menciónp. 31 anteriormente) la inclinación á la poesía dramática, y compuso algunas comedias que se representaron en los teatros públicos; pero en nada contribuyó á mejorarlos: tales son las que se conservan impresas, que aún son inferiores á las de su padre.
Entre estos autores de inferior mérito sobresalía don José de Cañizares, infatigable escritor de comedias, que supo imitar en las suyas, si no todos los aciertos, toda la irregularidad de las antiguas. No tuvo talento inventor; pero llegó á suplir esta falta con una particular habilidad que manifestó para saber introducir en sus fábulas cuanto había leído en las otras: este fué su mayor estudio. Apenas se hallará en sus comedias una situación de algún interés, sin que fácilmente pueda indicarse el autor de quien la tomó. Á esto añadió de su parte un diálogo animado y rápido, un buen lenguaje y un estilo en los asuntos heróicos crespo, metafórico y altisonante, y en los comunes y domésticos festivo, epigramático, chisposo, si así puede decirse. En los versos cortos tuvo mucha facilidad, pero en los endecasílabos era tan desgraciado, que mereció la censura de Jorge Pitillas, cuando los llamó ramplones y malditos. En los últimos años de Carlos II ya escribía para el teatro. Fué después fiscal de comedias (que este nombre se daba entonces al encargo de censor), y existen aprobaciones suyas desde el año de 1702 hasta el de 1747. Durante la guerra de sucesión fué capitán de caballería, y retirándose del servicio, el duque de Osuna su protector le colocó en la contaduría de su casa. Aún existe la que habitaba en la calle de las Veneras, y en ella murió de avanzada edad, poco antes del año de 1750.
Corren impresas unas ochenta comedias suyas, y como no todas las que escribió se imprimieron, puede inferirse que el número de ellas fué muy considerable. Compuso zarzuelas, comedias de figurón, de enredo amoroso, historiales, mitológicas, de santos, de valentías, de magia; no hubo argumento que él no aplicase al teatro. Si se consideran únicamente aquellas en que más se acercó á la buena comedia, no es posible disimular que en las de figurón excedió los límites de lo verosímil, recargó los caracteres, mezcló muchas gracias y situaciones verdaderamente cómicas con infinitas chocarrerías, y á cada paso adoptó los recursos de una farsa grosera.p. 32 En las que se propuso por objeto una pasión amorosa, valiéndose de anécdotas y personajes históricos (como en las de El Rey Enrique el Enfermo; Si una vez llega á querer, la más firme es la mujer; El Picarillo en España, y otras de este género), la composición de la fábula no es intrincada ni fatigosa; y con la mucha práctica y facilidad que tenía el autor para los versos octosílabos, introdujo escenas de estilo florido y conceptuoso, no distante de los originales que imitaba, y siempre agradable á la multitud que oye y no examina.
Cañizares tuvo presentes las mejores piezas francesas é italianas que se habían publicado en su tiempo; pero no conoció su mérito, y precisamente las imitaciones que hizo de ellas son lo peor de cuanto escribió para el teatro. Véase El Sacrificio de Ifigenia, y se hallará un embrollo desatinado, compuesto de triquiñuelas de amor, estocadas, soliloquios, batallas campales, diálogos simétricos, baladronadas caballerescas, consejos de guerra, templo y aras, y la diosa Diana que baja cantando en una nubecita para dar fin á tanto delirio. Estilo gigantesco, atestado de metáforas y de imágenes monstruosas é inconexas. Agamenón dice que el monte dividido en dos puntas da al mar abrazos de arena, y que la armada surta en el puerto es una ciudad permanente de peñas sobre cimientos de espuma y cristal; y entre estas bocanadas heróicas alternan á cada paso con donaire de callejuela Lola, criada de Ifigenia, y Pellejo, lacayo de Aquiles. Esta comedia la hizo Cañizares (como él mismo advierte) para mostrar las comedias según el estilo francés. También se atrevió á competir con Metastasio en la comedia intitulada No hay con la patria venganza, y Temístocles en Persia. Allí hay majestades y altezas, y se habla del niño de la rollona, de los diablos, de los serafines y de los ciegos que venden jácaras. Allí hay un insufrible gracioso llamado Tulipán, y un hijo de Temístocles que canta seguidillas: éste y las damas, y el infante Darico, celebran una academia ó certamen poético, y cada cual de los concurrentes responde cantando á las cuestiones delicadas que se proponen unos á otros. Allí hay además un concierto vocal é instrumental, con unas coplillas en que la rosa habla con el clavel de parte de la siempreviva, y el clavel responde. En otra escena el rey llama á un vaso de vino con veneno denodado bruto y púrpura confeccionap. 33da[2]. Todo esto prueba demasiado que el buen Cañizares escribía sin conocimiento de los preceptos poéticos: su abundante vena le adquirió por espacio de medio siglo una celebridad popular de aquellas que duran en la tiniebla del error, y que luégo se disminuyen ó desaparecen á la luz de mejores doctrinas.
Fernando VI, muerto su padre, ocupó el trono en el año de 1746. La acción más gloriosa de su reinado fué la de apresurarse á firmar la paz, después de tan sangrientas é inútiles guerras. Su complexión flemática, su delicada sensibilidad, su instrucción no vulgar, la dura sujeción en que había vivido siendo príncipe, todo le estimulaba á procurarse desahogos no conocidos, entregándose á las suaves inclinaciones que por tanto tiempo había tenido que reprimir. María Bárbara de Portugal, su esposa, congeniaba en gran manera con él: celosa del decoro de la majestad, liberal, magnífica, inteligente en las bellas artes, profesora eminente en la música, apreciaba el mérito de los que dedicaban su estudio á cultivarlas. Se hallaban sin hijos, sin esperanza probable de tenerlos, y por consiguiente bien distantes uno y otro de toda idea de ambición; sólo se prometían en su reinado abundancia y felicidad. Las flotas detenidas en la América debían enriquecer prontamente el erario; podían repararse muchos males con una administración regular, y era de creer que libre ya la nación de las calamidades que había sufrido, la corte adquiriría nuevo esplendor, dando lugar á los placeres que proporcionan la riqueza y el buen gusto en el ocio halagüeño de la paz; y así sucedió.
Cuando la reina madre doña Isabel Farnesio se trasladó desde el palacio de Buen Retiro á una casa particular junto á la plazuela de Afligidos, y después al Real sitio de San Ildefonso, deseó que continuara sirviéndola entre los cantores de su cámara Carlos Broschi, llamado Farinello, que algunos años antes había hecho venir de Londres para distraer con su voz suavísima la profunda melancolía de Felipe V; perop. 34 la reina Bárbara no quiso permitirlo, y Farinello se quedó en la corte con el título de criado familiar de S. M.
Farinello (dice Riccoboni en sus Reflexiones históricas) es el último y el más joven de los músicos italianos de gran reputación. Canta por el gusto de Faustina; pero según la opinión de los inteligentes, no sólo es muy superior á ella, sino que ha llegado al último grado de la perfección. En el año de 1734 fué llamado á Londres, en donde cantó tres inviernos con general aplauso; vino á París en el año de 1736, y después de haber lucido su habilidad en las casas más distinguidas, adonde le llamaron favoreciéndole como merece, tuvo el honor de cantar en el cuarto de la reina, y en aquella ocasión le aplaudió el rey con tales expresiones, que toda la corte quedó maravillada. Cuantos le han oído le admiran, y es general la opinión de que Italia no ha producido nunca (y tal vez no producirá en adelante) músico tan perfecto. Actualmente se halla en España, destinado á cantar en el cuarto del rey y de la reina. Aquel monarca, mediante sus liberalidades y las gruesas pensiones que le ha señalado, ha hecho la fortuna del señor Broschi, el cual por su parte ha sabido merecerla, no menos en atención á su habilidad sobresaliente, que á la de sus méritos personales.
Era de presencia sumamente agraciada, como mostraba un retrato suyo pintado por Amiconi, que poseía don José Marquina, corregidor de Madrid: estimable cuadro, que en la noche del 19 de marzo del año 1808 pereció en las llamas al furor popular. Acostumbrado al estudio de las actitudes nobles del teatro, y á la frecuente conversación de personas bien educadas, daba á sus palabras y movimientos el tono, la elegancia y el decoro que tanto interesan en el trato social. Su modestia era admirable: ni el distinguido favor de los reyes, ni los obsequios de los más ilustres personajes de la corte, que solían asistir á su antesala y solicitar con empeño las menores señales de su amistad, fueron bastantes á ensoberbecerle. Á cada paso les recordaba él mismo su origen humilde, su profesión escénica, y sólo convenía en que por uno de los caprichos de la fortuna se había visto trasladado, sin mérito suyo, de las tablas de un teatro público á los piés de un monarca empeñado en favorecerle. Así confundía la torpe adulación de los muchos que le fatigaban solicitando sup. 35 mediación y su amistad. Pudo influir eficazmente en los destinos de la monarquía, y jamás quiso tomar parte, ni aun remota, en los asuntos del gobierno. Los ministros, ansiosos de complacerle, anhelaban conocer sus deseos, y no pudieron lograrlo; ni quiso empleos, ni influyó en las resoluciones, ni elevó ni persiguió á nadie; tenía parientes en Italia, y á ninguno de ellos permitió que se presentase en Madrid. La historia no ofrece ejemplo de una privanza acompañada de tanta moderación.
Á este hombre extraordinario se encargó la dirección del teatro del Buen Retiro, para que se hicieran en él óperas italianas, igualmente que todo lo relativo á las serenatas que se cantaban por el verano en Aranjuez, los embarcos nocturnos en la escuadra del Tajo, las iluminaciones, fuegos de artificio y demás festejos durante la jornada; en suma, todas las diversiones del palacio se fiaron á su inteligencia y á su buen gusto. Broschi supo desempeñar todos estos encargos, si no con economía, con admirable acierto.
Trajo á Madrid los más excelentes profesores de música vocal é instrumental, maquinistas y pintores de escena, y adornó las representaciones con magnificencia suntuosa. Cuando se hacían algunas en el salón llamado de los Reinos, cubrían el piso exquisitas alfombras, las paredes colgaduras de tisú de oro, espejos, tallas y pinturas, entre las cuales se colocaban estatuas; la iluminación correspondía á todo lo demás; los músicos de la orquesta tenían uniformes de grana con galón de plata. En una ópera cantada en el teatro se presentó una decoración toda de cristal, en otra ocasión se iluminó la sala del concurso con doscientas arañas; en la ópera de Armida placata se vió un sitio delicioso con ocho fuentes de agua natural, y una entre ellas con un surtidor que subía á sesenta piés de altura, sonando entre los árboles el canto de una multitud de pájaros, imitado con la mayor inteligencia. La riqueza de los trajes, muebles y utensilios del teatro, las comparsas (que á veces se componían de cincuenta mujeres y doscientos hombres), la vista de los ejércitos con numerosa caballería, elefantes, carros, máquinas de guerra, armas, insignias, música militar, los fuegos artificiales que se veían al acabarse el espectáculo más allá de la escena (cerrándose la boca del teatro, para que el humo no ofendiese,p. 36 con dos correderas compuestas de los mayores cristales de la fábrica de San Ildefonso), todo era digno de un gran monarca que disipaba en esta diversión la opulencia de sus tesoros.
Los poetas que escribieron las óperas, serenatas é intermedios desde el año 1747 hasta el de 1758, fueron el abate Pico de la Mirandola, Pedro Metastasio, Migliavacca, José Bonechi y Pablo Rolli. Las piezas que se cantaron en el Retiro y en Aranjuez fueron estas. Óperas: La Clemenza di Tito, Angelica e Medoro, Il Vellocino d’oro, Polifemo e Galatea, Artasserse, Armida placata, Demofoonte, Demetrio, Didone abbandonata, Siroe, Niteti, il Re pastore, Adriano in Siria. Serenatas: L’Asilo d’Amore, La Festa chinese, La Nascita di Giove, L’Isola disabitata, Le Mode, La Ninfa smarrita. Intermedios: Il Cavalier Bertoldo, La Burla da vero, La Statua, Il Giuocatore, L’Ucellatrice, Il Cuoco, Don Trastullo, Il Conte Tulipano.
Por esta rápida enumeración se echará de ver que aquellos brillantes espectáculos, dirigidos por un italiano y desempeñados por italianos, poco ó ningún influjo pudieron tener en el adelantamiento de los teatros españoles. Entre los músicos de la orquesta, sólo don Luís Misón y otros dos ó tres instrumentos no eran extranjeros; entre los que cantaron sólo hubo una actriz española; los artífices empleados en la pintura de las decoraciones, en la invención y dirección de las máquinas, vinieron de Italia también. Se mandó que todas las piezas se imprimieran traducidas en castellano para distribuirlas á los concurrentes en la primera noche de su ejecución. Se abrió el teatro con la ópera de La Clemenza di Tito; encargóse á don Ignacio de Luzán la traducción de ella, y la hizo, aunque en muy pocas horas, con el acierto que era de esperar; las que se imprimieron después las tradujo un médico italiano llamado don Orlando Boncuore, que ni se avergonzó de suceder á Luzán en aquel encargo, ni tuvo escrúpulo de hacerse escritor en una lengua que no sabía. Sus traducciones pueden considerarse como otros tantos modelos de extravagancia y ridiculez.
En tanto pues que se admiraban reunidos en el Retiro todos los primores de la música, de la poesía, de la perspectiva, del aparato y pompa teatral, la escena española, miserap. 37ble y abandonada de la corte, se sostenía con entusiasmo del vulgo en manos de ignorantes cómicos y de ineptísimos poetas. De nada sirvió el haberse dado al corregidor de Madrid el título de protector de los teatros, con el encargo de la formación de compañías y el gobierno de ellas: la depravación de nuestra dramática pedía de parte de la suprema autoridad providencias más directas y más eficaces.
El pueblo que tan estragado gusto manifestaba, se hubiera engañado mucho menos en sus juicios, si no se hubiese dejado sojuzgar por la opinión de ciertos caudillos que por entonces le dirigían, tiranizando las opiniones y distribuyendo como querían los silbidos, las palmadas y los alborotos. Los apasionados de la compañía del Príncipe se llamaban Chorizos, y llevaban en el sombrero una cinta de color de oro; los de la compañía de la Cruz Polacos, con cinta en el sombrero de azul celeste; los que frecuentaban el teatro de los Caños tomaron el nombre de Panduros. Había un fraile trinitario descalzo, llamado el P. Polaco[3], jefe de la parcialidad á que dió nombre, atolondrado é infatigable voceador, que adquirió entre los mosqueteros opinión de muy inteligente en materia de comedias y comediantes. Corría de una parte á otra del teatro animando á los suyos para que dada la señal de ataque interrumpiesen con alaridos, chiflidos y estrépito cualquiera pieza que se estrenase en el teatro de los Chorizos, si por desgracia no habían solicitado de antemano su aprobación, al mismo tiempo que sostenía con exagerados aplausos cuántos disparates representaba la compañía polaca, de quien era frenético panegirista. Otro fraile francisco llamado el P. Marco Ocaña, ciego apasionado de las dos compañías, hombre de buen ingenio, de pocas letras, y de conducta menos conforme de lo que debiera ser á la austeridad de su profesión, se presentaba disfrazado de seglar en el prip. 38mer asiento de la barandilla inmediato á las tablas, y desde allí solía llamar la atención del público con los chistes que dirigía á los actores y á las actrices; les hacía reir, les tiraba grajea, y les remedaba en los pasajes más patéticos. El concurso, de quien era bien conocido, atendía embelesado á sus gestos y ademanes, y el patio cubierto de sombreros chambergos (que parecían una testudo romana) palmoteaba sus escurrilidades é indecencias.
Entre este desorden y baraúnda seguían representándose las comedias que daban á luz los pocos y mal cultivados ingenios, que muerto ya Cañizares, querían ser sus imitadores, y no acertaban á conseguirlo. Tales fueron don Manuel de Iparraguirre, don José de Ibáñez y García, don José de Lobera y Mendieta, autor, entre otras, de una comedia intitulada La Mujer más penitente y espanto de caridad, la venerable hermana Mariana de Jesús, hija de la venerable orden tercera de penitencia de N. P. S. Francisco de la ciudad de Toledo; don Antonio Frumento, Marcos de Castro, Vicente Guerrero, uno y otro cómicos; el P. Juan de la Concepción, Manuel Guerrero (cómico también y además canonista y teólogo), don Manuel Daniel Delgado, don Antonio Camacho y Martínez, y otros de la misma escuela. Don José Julián de Castro, poeta de ciegos, no desprovisto de gracia y facilidad para sus romancillos y jácaras, dió al teatro la comedia intitulada Más vale tarde que nunca, en la cual hay privado perseguido, trueque de puñales, batida general, con aquello de á la cumbre, á la espesura, al monte, al valle, á la selva; preso que se lamenta de su desgracia glosando coplas; lacayo entremetido, equivoquista y sucio; pasito de cárcel entre el leal y el traidor, y el rey que los escucha desde un rincón. Cuantos desaciertos se hallan esparcidos en las comedias de aquel tiempo, otros tantos se hallarán hacinados en esta.
Don Blas de Nasarre en el año de 1749 había recomendado, en el prólogo que puso á las comedias de Cervantes, las más conocidas reglas del arte dramático[4]. Luzán tradujo y pup. 39blicó una comedia de M. de La Chaussée, con el título de La razón contra la moda, la cual ni entonces ni después se ha visto en el teatro. En los años de 1750 y 51 dió á luz don Agustín de Montiano y Luyando dos tragedias originales intituladas Virginia y Ataúlfo, nunca representadas, y de las cuales existe una traducción francesa. En ellas confirmó su laborioso autor aquella sabida verdad, de que pueden hallarse observados en un drama todos los preceptos, sin que por eso deje de ser intolerable á vista del público; y de que para acercarse á la perfección en este género, no basta que el autor sea un hombre muy docto, si le falta el requisito de ser un eminente poeta. Don Juan de Trigueros en el año de 1752 dió á la prensa, traducido en excelente prosa castellana, el Británico de Racine. Don Eugenio de Llaguno y Amírola publicó en el año de 1754, traducida en muy buenos versos, la Atalía del mismo autor. Nada de esto pasó al teatro.
La corrupción era general. En las aulas y escuelas públicas se enseñaban sutilezas y vaciedades á la juventud, no verdades útiles: lejos de cultivar y perfeccionar el entendimiento de los discípulos, se le pervertía inhabilitándolo para adquirir los conocimientos sólidos de las ciencias. En los púlpitos, según se lamentaban prelados celosos y respetables, se había introducido la costumbre de predicar sermones disparatados y truhanescos: tejido informe de paradojas y sofisterías, metáforas, antítesis, cadencias, juguetes insípidos de palabras, erudición inoportuna, aplicación reprensible de los textos sagrados á las circunstancias más triviales, lo más divino confundido con lo más indecente, la sublime y celestial doctrina de Jesucristo con las preocupaciones y cuentos del vulgo, y todo salpicado de bufonadas y chistes groseros. En los tribunales no se usaba ni mejor lógica ni más delicado gusto. El espíritu y la aplicación de las leyes se embrollaban con las diferentes cavilaciones de los glosistas; suplíase la falta de filosofía, de historia, de erudición, de verdadera elocuencia con retruécanos, paranomasias, adagios, cuentos y seguidillas. Tal vez ganó el pleito quien más supo hacer reir á los jueces; y así se defendían los intereses, los derechos, la vida y el honor de los hombres.
Entre los desaciertos del teatro, no era el menor la reprep. 40sentación de los autos sacramentales. El ángel Gabriel anunciaba á la Virgen (papel que desempeñaba la célebre Mariquita Ladvenant) la encarnación del Verbo, y al responder, traducidas en buenos versos castellanos, las palabras del Evangelio: Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco? los apóstrofes hediondos del patio y las barandillas, dirigidos á la cómica, interrumpían el espectáculo con irreligiosa y sacrílega algazara, y hacían conocer á muchas madres cuán mal habían hecho en llevar consigo á sus hijas honestas. Una mujer con la custodia en las manos, acompañada de los coros, cantaba en procesión el Tantum ergo. La primavera, el apetito, el alma, el cuerpo, la culpa, la gracia, el cedro, la rosa, el domingo, el lunes y el martes, la gentilidad, el mundo, el olfato y todos los sustantivos del diccionario, eran interlocutores en aquellas fábulas. En una salía S. Pablo con su montante enseñando á esgrimir á la Magdalena; en otra se decía que la Samaritana vive en la calle del Pozo, y que Jesucristo murió en la de las Tres Cruces; en otra se aconsejaba á S. Agustín que se fuese al hospital de S. Juan de Dios. Así estaba el teatro cuando vino de Nápoles el señor don Carlos III, quien por un justísimo decreto puso fin á los indicados escándalos, prohibiendo la representación teatral de asuntos sagrados.
Don Nicolás Fernández de Moratín, estimado generalmente como uno de nuestros mejores líricos modernos, compuso á instancias de Montiano, su amigo, una comedia intitulada La petimetra. Esta obra, impresa en el año de 1762, carece de fuerza cómica, de propiedad y corrección en el estilo; y mezclados los defectos de nuestras antiguas comedias con la regularidad violenta á que su autor quiso reducirla, resultó una imitación de carácter ambiguo y poco á propósito para sostenerse en el teatro, si alguna vez se hubiera intentado representarla. La Lucrecia, tragedia que publicó el mismo autor en el año siguiente, es obra de mayor mérito, aunque la elección del argumento parece poco feliz, el progreso de la fábula entorpecido con episodios inútiles, y el estilo muy distante á veces de la sublimidad que pide este género.
Estos dos beneméritos autores fueron los primeros que se atrevieron á procurar la reforma de nuestro teatro, escribiendo piezas originales, compuestas con regularidad y decoro,p. 41 y aunque no consiguieron toda la perfección á que aspiraban, su estudio y su celo fueron laudables.
Don José Clavijo y Fajardo, en su obra periódica intitulada El Pensador, censuró el desarreglo de las comedias que entonces se representaban; y esto dió motivo á que el mencionado Moratín publicase en el año de 1762 algunos discursos críticos en que probó, que los autos de Calderón (tan aplaudidos del vulgo de todas clases) no debían tolerarse en una nación ilustrada y católica. No pudo desentenderse el gobierno de la eficacia de sus razones, y desde entonces quedó limpia la escena española de composiciones tan absurdas[5].
Pocos años después obtuvo permiso el marqués de Grimaldi, ministro de Estado, para abrir teatros en los Sitios, y allí se representaron tragedias y comedias traducidas, en que se vió, juntamente con el mérito de las composiciones, la propiedad de la escena y de los trajes, y una declamación, si no excelente, libre á lo menos de los vicios extravagantes que eran peculiares en los actores de Madrid y de las provincias.
El gran conde de Aranda, presidente de Castilla, empleó al mismo tiempo la acreditada habilidad de los hermanos Velázquez en pintar decoraciones para los teatros del Príncipe y de la Cruz; aumentó y mejoró la orquesta, estableció una policía interior y exterior que mantuviese el orden y decencia en el concurso, y reprimió la turbulenta parcialidad de los apasionados de ambas compañías, entre los cuales un herrero de la calle de Alcalá, llamado Tusa, era el alborotador más obstinado y loco. Favoreció también con su trato y amistad á los escritores más distinguidos de aquella época, y les exhortaba á componer piezas dramáticas, cuya representación eficazmente promovía, á pesar de la repugnancia de los cómicos, poco dispuestos á recibir lo que no fuese irregular y absurdo.
Entonces se repitieron en Madrid las traducciones que se habían hecho para los Sitios, y además se escribieron algunas tragedias originales. Tales fueron Hormesinda, de Moratín, más laudable por algunas situaciones interesantes, por las buenas imitaciones de Virgilio, por su lenguaje y versificación, que por el artificio de su fábula; Guzmán el Bueno, delp. 42 mismo autor, en que hay un carácter bien sostenido, afectos heróicos, pintura de costumbres, violencia repugnante en la unidad de lugar, y no suficiente corrección de estilo; Don Sancho García, de don José Cadahalso, arreglada y débil, con rimas pareadas á imitación de los franceses, cuya cadencia simétrica es en extremo desagradable á nuestros oídos; Raquel, de don Vicente García de la Huerta, que siguiendo el mismo plan de La Judía de Toledo, de don Juan Bautista Diamante, no acertó á regularizarle, sin añadirle graves defectos; hay en ella un carácter sobresaliente; los demás, ó por falta de conveniencia dramática ó por inconscientes, han merecido la desaprobación de los críticos; en los pensamientos se descubren á veces resabios de mal gusto; el lenguaje es bueno, la versificación sonora. Numancia destruída es de don Ignacio López de Ayala, donde la mala elección del argumento, los amores episódicos que la entorpecen y debilitan, la unidad del lugar que produce inverosimilitud continua, se compensan con un estilo animado y robusto, con la pintura enérgica de Roma usurpadora, y el feroz heroísmo patriótico de Numancia con el efecto teatral que produce siempre su representación. Munuza, de don Gaspar Melchor de Jovellanos; Jahel, de don Juan López Sedano; Progne y Filomena, de don Tomás Sebastián y Latre, y otras de inferior mérito que se compusieron entonces, fueron ensayos plausibles de lo que hubiera podido adelantarse en este género, si sus autores hubieran merecido al gobierno más decidida protección.
En la comedia nada se hizo, por más que el público, y los que habitualmente componían para el teatro, vieron indicado en las piezas traducidas que se representaban cuál era el camino que debía seguirse para obtener el acierto en este difícil género de la dramática.
Don Ramón de la Cruz fué el único de quien puede decirse que se acercó en aquel tiempo á conocer la índole de la buena comedia; porque dedicándose particularmente á la composición de piezas en un acto, llamadas sainetes, supo sustituir en ellas, al desaliño y rudeza villanesca de nuestros antiguos entremeses, la imitación exacta y graciosa de las modernas costumbres del pueblo. Perdió de vista muchas veces el fin moral que debiera haber dado á sus pequeñas fábulas; prestó al vicio (y aun á los delitos) un colorido tanp. 43 halagüeño, que hizo aparecer como donaires y travesuras aquellas acciones que desaprueban el pudor y la virtud, y castigan con severidad las leyes. Nunca supo inventar una combinación dramática de justa grandeza, un interés bien sostenido, un nudo, un desenlace natural; sus figuras nunca forman un grupo dispuesto con arte; pero examinadas separadamente, casi todas están imitadas de la naturaleza con admirable fidelidad. Esta prenda, que no es común, unida á la de un diálogo animado, gracioso y fácil (más que correcto), dió á sus obrillas cómicas todo el aplauso que efectivamente merecían[6].
Cesó en su presidencia el conde de Aranda, en su ministerio el marqués de Grimaldi, y los teatros de los Sitios se cerraron; los de Madrid siguieron mezclando con su antiguo caudal las traducciones que habían adquirido; y enriqueciéndose cada día con nuevos disparates, solía suceder que cuando en la Cruz se representaba el Misántropo ó la Atalía, en el Príncipe palmoteaba el vulgo á Ildefonso Coque haciendo El Negro más prodigioso, ó El Mágico africano. Nunca se había visto más monstruosa confusión de vejeces y novedades, de aciertos y locuras. Las musas de Lope, Montalván, Calderón, Moreto, Rojas, Solís, Zamora y Cañizares; las de Bazo, Regnard, Laviano, Corneille, Moncin, Metastasio, Cuadrado, Molière, Valladares, Racine, Concha, Goldoni, Nifo y Voltaire, todas alternaban en discorde unión; y de estos contrarios elementos se componía el repertorio de ambos teatros.
Así han seguido, y así continuarán hasta que entre los medios que pide su reforma, se acuerde la autoridad del primero que debe adoptarse, eligiendo el caudal de las piezas que han de darse al público en los teatros de todo el reino, sin omitir el requisito de hacer que se obedezca irrevocablemente lo que determine.
El Delincuente honrado, tragicomedia escrita por don Gaspar de Jovellanos hacia el año de 1770, corrió manuscrita conp. 44 estimación; y aunque demasiado distante del carácter de la buena comedia, se admiró en ella la expresión de los afectos, el buen lenguaje y la excelente prosa de su diálogo. Impresa en Barcelona sin anuencia del autor, no se vió representada en los teatros públicos hasta mucho tiempo después.
En el dicho año de 1770, al cumplir los diez y ocho de su edad, publicó don Tomás de Iriarte bajo el anagrama de don Tirso Imarieta, la comedia intitulada Hacer que hacemos, la cual desagradó á los inteligentes por su falta de interés y de caracteres; los cómicos, al leerla, creyeron con mucha razón que no podría sostenerse en el teatro.
La villa de Madrid, que celebró con regocijos públicos el nacimiento de los infantes gemelos y la paz con Inglaterra, hizo representar en el año de 1784 dos piezas dramáticas, que apenas vistas desaparecieron para siempre de nuestra escena. Los Menestrales, comedia de don Cándido María Trigueros, erudito, moralista, poligloto, anticuario, economista, botánico, orador, poeta lírico, épico, didáctico, trágico y cómico; obra escrita á pesar de Apolo, mereció las zumbas de Iriarte, y la desaprobación del público. Las bodas de Camacho, comedia pastoral de don Juan Meléndez Valdés, llena de excelentes imitaciones de Longo, Anacreonte, Virgilio, Tasso, y Gesner, escrita en suaves versos, con pura dicción castellana, presentó mal unidos en una fábula desanimada y lenta personajes, caracteres y estilos que no se pueden aproximar, sin que la armonía general de la composición se destruya. Las ideas y afectos eróticos de Basilio y Quiteria, la expresión florida y elegante en que los hizo hablar el autor, se avienen mal con los raptos enfáticos del ingenioso hidalgo: figura exagerada y grotesca, á quien sólo la demencia hace verosímil, y que siempre pierde, cuando otra pluma que la de Benengeli se atreve á repetirla. Las avecillas, las flores, los céfiros, las descripciones bucólicas (que nos acuerdan la imaginaria existencia del siglo de oro) no se ajustan con la locuacidad popular de Sancho, sus refranes, sus malicias, su hambre escuderil, que despierta la vista de los dulces zaques, el olor de las ollas de Camacho y el de los pollos guisados, los cabritos y los cochinillos. Quiso Meléndez acomodar en un drama los diálogos de El Aminta con los del Quijote, y resultó una obra de quínola, insoportable en los teatros públicos,p. 45 y muy inferior á lo que hicieron en tan opuestos géneros el Tasso y Cervantes.
No sin mucha dificultad consiguió el mencionado Iriarte dar á la escena en el año de 1788 la comedia de El Señorito mimado, la cual muy bien representada por la compañía de Martínez, obtuvo los aplausos del público, en atención á su objeto moral, su plan, los caracteres, y la facilidad y pureza de su versificación y estilo. Tal vez mereció la censura de los que notaron en ella falta de movimiento dramático, de ligereza y alegría cómica; pero fácilmente se disimularon estos defectos, en gracia de las muchas cualidades que la hicieron estimable en la representación y en la lectura. Si ha de citarse la primera comedia original que se ha visto en los teatros de España, escrita según las reglas más esenciales que han dictado la filosofía y la buena crítica, esta es.
Don Leandro Fernández de Moratín, que ya tenía compuesta por aquel tiempo la comedia de El Viejo y la Niña, luchando con los obstáculos que á cada paso dilataban su publicación, meditaba la difícil empresa de hacer desaparecer los vicios inveterados que mantenían nuestra poesía teatral en un estado vergonzoso de rudeza y extravagancia. No bastaban para esto la erudición y la censura; se necesitaban repetidos ejemplos: convenía escribir piezas dramáticas según el arte: no era ya soportable contemporizar con las libertades de Lope, ni con las marañas de Calderón. Uno y otro habían producido imitadores sin número, que por espacio de dos siglos conservaron la escena española en el último grado de corrupción. No era lícito que un hombre de buenos estudios se ocupase en añadir nuevas autoridades al error. No debía ya paliarse el mal; era menester extinguirle.
Consideró Moratín que la comedia debe reunir las dos cualidades de utilidad y deleite, persuadido de que sería culpable el poeta dramático que no se propusiera otro fin en sus composiciones que el de entretener dos horas al pueblo sin enseñarle nada, reduciendo todo el interés de una pieza de teatro al que puede producir una sinfonía, y que teniendo en su mano los medios que ofrece el arte para conmover y persuadir, renunciase á la eficacia de todos ellos, y se negara voluntariamente á cuánto puede y debe esperarse de tales obras en beneficio de la ilustración y la moral. «Los autores de lasp. 46 comedias, dijo Nasarre, conociendo la utilidad de ellas, se deben revestir de una autoridad pública para instruir á sus conciudadanos; persuadiéndose de que la patria les confía tácitamente el oficio de filósofos y de censores de la multitud ignorante, corrompida ó ridícula. Los preceptos de la filosofía puestos en los libros son áridos y casi muertos, y mueven flacamente el ánimo; pero presentados en los espectáculos animados, le conmueven vivamente. El filósofo austero se desdeña de ganar los corazones; el tono dominante de sus máximas ofende ó cansa. El cómico excita alternativamente mil pasiones en el alma; hácelas servir de introductores de la filosofía; sus lecciones nada tienen que no sea agradable, y están muy apartadas del sobrecejo magistral que hace aborrecible la enseñanza y aumenta la natural indocilidad de los hombres».
Sentado el principio de que toda composición cómica debe proponerse un objeto de enseñanza desempeñado con los atractivos del placer, concibió Moratín que la comedia podía definirse así: «Imitación en diálogo (escrito en prosa ó verso) de un suceso ocurrido en un lugar y en pocas horas entre personas particulares, por medio del cual, y de la oportuna expresión de afectos y caracteres, resultan puestos en ridículo los vicios y errores comunes en la sociedad, y recomendadas por consiguiente la verdad y la virtud».
Imitación, no copia, porque el poeta observador de la naturaleza, escoge en ella lo que únicamente conviene á su propósito, lo distribuye, lo embellece, y de muchas partes verdaderas compone un todo que es mera ficción; verisímil, pero no cierto; semejante al original, pero idéntico nunca. Copiadas por un taquígrafo cuantas palabras se digan durante un año, en la familia más abundante de personajes ridículos, no resultará de su copia una comedia. En esta, como en las demás artes de imitación, la naturaleza presenta los originales; el artífice los elige, los hermosea y los combina.
Hoc amet, hoc spernat promissi carminis auctor;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et quæ
Desperat tractata nitescere posse, relinquit.
En diálogo; porque á diferencia de los demás géneros de la poesía, en que el autor siente, imagina, reflexiona, describep. 47 ó refiere, en la dramática que produce poemas activos, se oculta del todo, y pone en la escena figuras que obrando en razón de sus pasiones, opiniones é intereses, hacen creíble al espectador (hasta donde la ilusión alcanza) que está sucediendo cuánto allí se le presenta. La perspectiva, los trajes, el aparato escénico, las actitudes, el movimiento, el gesto, la voz de las personas, todo contribuye eficazmente á completar este engaño delicioso, resulta necesaria del esfuerzo de muchas artes.
En prosa ó verso. La tragedia pinta á los hombres, no como son en realidad, sino como la imaginación supone que pudieron ó debieron ser; por eso busca sus originales en naciones y siglos remotos. Este recurso, que la es indispensable, la facilita el poder dar á sus acciones y personajes todo el interés, toda la sublimidad, toda la belleza ideal que pide aquel género dramático; y como en ella todo ha de ser grande, heróico y patético en grado eminente, mal podría conseguirlo, si careciese de los encantos del estilo sublime, y de la pompa y armonía de la versificación.
La comedia pinta á los hombres como son, imita las costumbres nacionales y existentes, los vicios y errores comunes, los incidentes de la vida doméstica; y de estos acaecimientos, de estos individuos y de estos privados intereses forma una fábula verisímil, instructiva y agradable. No huye, como la tragedia, el cotejo de sus imitaciones con los originales que tuvo presentes; al contrario, le provoca y le exige, puesto que de la semejanza que las da resultan sus mayores aciertos. Imitando pues tan de cerca á la naturaleza, no es de admirar que hablen en prosa los personajes cómicos; pero no se crea que esto puede añadir facilidades á la composición. Difficile est propriè communia dicere. No es fácil hablar en prosa como hablaron Melibea y Areusa, el Lazarillo, el pícaro Guzmán, Monipodio, Dorotea, la Trifaldi, Teresa y Sancho. No es fácil embellecer sin exageración el diálogo familiar, cuando se han de expresar en él ideas y pasiones comunes; ni variarle, acomodándole á las diferentes personas que se introducen, ni evitar que degenere en trivial é insípido por acercarle demasiado á la verdad que imita.
Estos mismos obstáculos hay que vencer si la comedia se escribe en verso. Ni las quintillas, ni las décimas, ni las esp. 48trofas líricas, ni el soneto, ni los endecasílabos pueden convenirla; sólo el romance octosílabo y las redondillas se acercan á la sencillez que debe caracterizarla, y aun mucho más el primero que las segundas. La facilidad, la energía, la pureza del lenguaje, la templada armonía que debe resultar de la elección de las palabras, de la dimensión variada de los periodos, de la contraposición de las terminaciones asonantes, todo será necesario para llevar á su perfección este género de poesía, que parece que no lo es. Ni espere acertar el que no haya debido á la naturaleza una organización feliz, al estudio y al trato social un extenso conocimiento de nuestra bellísima lengua, enriquecido con la continua lección de nuestros mejores dramáticos antiguos, los cuales, á vueltas de su incorrección y sus defectos, nos ofrecen los únicos modelos que deben imitarse, cuando la buena crítica sabe elegirlos.
Un suceso ocurrido en un lugar, y en pocas horas. Boileau en su excelente Poética redujo á dos versos los tres preceptos de unidad:
Una acción sola, en un lugar y un día,
conserve hasta su fin lleno el teatro.
Esto mismo recomendaba el autor del Quijote setenta años antes que el poeta francés; los buenos literatos españoles coetáneos de Cervantes tenían ya conocimiento de estas reglas. Lope las citó, juntamente con otras muchas, manifestando, que si no las seguía, no era ciertamente porque las ignorase: pues no sólo habló de ellas el Pinciano en su Filosofía antigua poética, impresa en 1596, sino que Bartolomé de Torres Naharro (ciento y veinte años antes que naciera Boileau) las había practicado en alguna de sus comedias.
El Pinciano dijo, hablando á este propósito, en la citada obra: «Toda la acción se finja ser hecha dentro de tres días... cuánto menos el plazo fuere, tendrá más de perfección... Y de aquí puede colegirse cuáles son los poemas do nace un niño, y crece, y tiene barbas, y se casa, y tiene hijos y nietos; lo cual en la fábula épica, aunque no tiene término, es ridículo; ¿qué será en las activas, que le tienen tan breve?... Aquella fábula será más artificiosa, que más deleitarep. 49 y más enseñare con más simplicidad... En vano se aplican muchos modos para una acción... Si una sola basta para enseñar y deleitar en un poema, ¿para qué se aplicarán muchas?»
Creyó en efecto Moratín que si en la fábula cómica se amontonan muchos episodios, ó no se la reduce á una acción única, la atención se distrae, el objeto principal desaparece, los incidentes se atropellan, las situaciones no se preparan, los caracteres no se desenvuelven, los afectos no se motivan; todo es fatigosa confusión. Un solo interés, una sola acción, un solo enredo, un solo desenlace: eso pide, si ha de ser buena, toda composición teatral. Las dos unidades de lugar y tiempo, muy esenciales á la perfección dramática, deben acompañar á la de acción, que la es indispensable; y si parece difícil la práctica de estas reglas, no por eso habrá de inferirse que son absurdas ó imposibles. No se cite el ejemplo de grandes poetas que las abandonaron, puesto que si las hubieran seguido, sus aciertos serían mayores. Ni se alegue que si en la representación de una pieza cómica ó trágica es necesario que exista (para salvar las impropiedades que el arte no puede vencer) una tácita convención de parte del auditorio, nada importa que esta convención se dilate y aumente sin conocidos límites. Si tal doctrina llegara á establecerse, presto caerían los que la siguieran en el caos dramático de Shakspeare, y las representaciones del teatro se reducirían á las mantas y los cordeles con que decoraba los suyos Lope de Rueda. Existe en efecto la tácita convención; pero aplicable solamente á disculpar los defectos que son inherentes al arte, no los que voluntariamente comete el poeta. Ya se ha visto con repetidos ejemplos que la observancia de las unidades de acción, tiempo y lugar es posible y es conveniente: nada hay que decir en contrario, sino que la ejecución es dificultosa; ¿y quién ha creído hasta ahora que sea fácil escribir una excelente comedia?
Sujeta la fábula cómica á los preceptos que van indicados, hallará comprobada el espectador en su origen, progreso y desenlace la verdad moral é intelectual que el poeta ha querido recomendarle, si la composición se dispone con tal inteligencia, que resulte conveniente, verisímil y teatral. Para ser la fábula conveniente deberá existir una inmediata conep. 50xión entre la máxima que se establece y el suceso que ha de comprobarla. Para hacerla verisímil no basta que sea posible; ha de componerse de circunstancias tan naturales, tan fáciles de ocurrir, que á todos seduzca la ilusión de la semejanza. Para hacerla teatral deberá ser la exposición breve, el progreso continuo, el éxito dudoso, la solución (resulta necesaria de los antecedentes) inopinada y rápida; pero no violenta, ni maravillosa ni trivial.
Entre personas particulares. Como el poeta cómico se propone por objeto la instrucción común, ofreciendo á vista del público pinturas verisímiles de lo que sucede ordinariamente en la vida civil, para apoyar con el ejemplo la doctrina y las máximas que trata de imprimir en el ánimo de los oyentes, debe apartarse de todos los extremos de sublimidad, de horror, de maravilla y de bajeza. Busque en la clase media de la sociedad los argumentos, los personajes, los caracteres, las pasiones y el estilo en que debe expresarlas. No usurpe á la tragedia sus grandes intereses, su perturbación terrible, sus furores heróicos. No trate de pintar en privados individuos delitos atroces que por fortuna no son comunes, ni aunque lo fuesen pertenecerían á la buena comedia, que censura riendo. No siga el gusto depravado de las novelas, amontonando accidentes prodigiosos para excitar el interés por medio de ficciones absurdas de lo que no ha sucedido jamás ni es posible que nunca suceda. No se deleite en hermosear con matices lisonjeros las costumbres de un populacho soez, sus errores, su miseria, su destemplanza, su insolente abandono. Las leyes protectoras y represivas verificarán la enmienda que pide tanta corrupción; el poeta ni debe adularla, ni puede corregirla.
La oportuna expresión de afectos y caracteres se hace tan indispensable en la comedia, que sin ellos queda imperfectísima la imitación, y si en todos los hombres existe una fisonomía y un genio que los particulariza y los distingue, mal acierta á imitarlos el que los iguala en la escena, y á todos los hace sentir, discurrir y obrar de una manera idéntica. Este defecto, que abunda en las comedias de nuestro antiguo teatro, y es muy frecuente en las modernas de otras naciones, no se disimula ni con los rasgos delicados del ingenio, ni con la abundancia de chistes epigramáticos, ni con la pureza delp. 51 lenguaje, ni con la cultura del estilo, ni con la fluidez sonora de los versos; si no hay oportuna expresión de afectos y caracteres, todo es perdido. El arte de escogerlos y de combinarlos, y el de preparar las situaciones para que naturalmente se desenvuelvan, ofrece no pequeñas dificultades á un poeta cómico.
Resultan puestos en ridículo los vicios y errores comunes en la sociedad mediante la disposición de la fábula y la expresión de los caracteres. En cuanto á estos, conviene que algunos sean ridículos, pero todos no, porque sin esta contraposición no aparecería la deformidad en toda su luz, ni existiría la necesaria degradación en las figuras, que tocadas con diferente fuerza deben quedar subalternas á la que se presenta como principal. Los defectos meramente físicos, involuntarios y de posible enmienda, no deben ser objeto primario de la burla, si bien muchas veces se introducen como medios auxiliares para completar la pintura del vicio que se trata de corregir. Ninguna ridiculez corporal debe exponerse en el teatro á la irrisión pública, si otra moral no la acompaña. Los vicios y errores que pinta la comedia deben ser comunes, porque no siéndolo, ninguna utilidad produciría su imitación. Una extravagancia, que rara vez se verifique en algún individuo, no puede servir para enseñanza de la multitud, que podría exclamar indignada contra el poeta: «Erraste el objeto de corrección que te proponías; nadie de nosotros adolece del vicio que pintas, ni conocemos á ninguno que le tenga.»
Debe pues ceñirse la buena comedia á presentar aquellos frecuentes extravíos que nacen de la índole y particular disposición de los hombres, de la absoluta ignorancia, de los errores adquiridos en la educación ó en el trato, de la multitud de las leyes contradictorias, feroces, inútiles ó absurdas, del abuso de la autoridad doméstica y de las falsas máximas que la dirigen, de las preocupaciones vulgares ó religiosas ó políticas, del espíritu de corporación, de clase ó paisanaje, de la costumbre, de la pereza, del orgullo, del ejemplo, del interés personal; de un conjunto de circunstancias, de afectos y de opiniones que producen efectivamente vicios y desórdenes capaces de turbar la armonía, la decencia, el placer social, y causar perjudiciales consecuencias al interés privado y al público.
p. 52Recomendadas por consiguiente la verdad y virtud en la fábula cómica, mediante la censura de los vicios del entendimiento y del corazón, desempeñará el poeta el objeto de utilidad general que debió proponerse. Enseña la verdad, cuando apoyada su doctrina en los conocimientos de la física, en el exacto raciocinio de la filosofía, que preside á las ciencias, en los sucesos que eterniza la historia, en la crítica y buen gusto de la literatura y de las artes, rectifica los errores adquiridos en la enseñanza de malos estudios, ó en el ejemplo de personas preocupadas ó estúpidas; y el pueblo, á quien habitualmente rodea espesa nube de ignorancia, halla en el teatro la única escuela abierta para él, donde se le desengaña sin castigarle, y se le ilustra cuando se le divierte.
En la comedia se recomienda la virtud haciéndola amable, como efectivamente lo es; pintando en otros hombres pasiones generosas ó tiernas, que haciéndolos superiores á todo otro interés menos laudable, los determinan á proceder en las varias combinaciones de la vida según los principios de la justicia, de la prudencia, de la humanidad y del honor lo piden. Cuantos vicios risibles infestan la sociedad, otros tantos descubre la comedia para inducirnos á conocerlos y evitarlos, al mismo tiempo que nos acuerda las obligaciones que debemos desempeñar en el trato del mundo para evitar los peligros que á cada paso nos presenta, para merecer por una conducta irreprensible la estimación y el amor de los buenos, para hallar en el testimonio de nuestra conciencia el más poderoso consuelo, la más segura protección contra los accidentes de la fortuna ó la injusticia de los hombres.
Tales fueron los principios generales que Moratín creyó convenir al teatro cómico; pero debía pasar más adelante el que tomaba sobre sí el empeño de reformar el nuestro. Su propia observación le dió á conocer que si el arte es suficiente para evitar el error, no basta él solo para producir los aciertos: éstos nacen de otro origen; no los aprende el poeta, los halla en sí: no los adquiere á fuerza de instrucción, la naturaleza se los da. Expliquen los que hayan llegado á saberlo, cuál sea la causa de que en unos individuos sí, y en otros no, se hallen facultades tan diferentes, que hacen imposible á éstos lo que aquellos encuentran fácil y genial; baste la persuasión de que efectivamente reside en determip. 53nados sujetos una peculiar aptitud mental, que les hace percibir lo que para otros muchos, dotados á lo que parece de la misma disposición orgánica, permanece ignorado y oculto. Este sentido, este particular instinto (si algún nombre ha de dársele) es el que ha producido hasta ahora los eminentes profesores en las artes de imitación. Á él se deben la Venus de Médicis y el Apolo de Belvedere; Velázquez, guiado por él, supo pintar el aire; por él Molière halló el verdadero carácter de la comedia; por él Rossini en sus inesperadas combinaciones armónicas añade á la música nuevos encantos. Si esta facultad creadora existió en Moratín para dar á sus composiciones dramáticas aquella facilidad difícil, aquella fuerza de expresión, aquel espíritu de vida, aquella constante apariencia de verdad, sin la cual nada es tolerable en la escena, la posteridad justa sabrá decidirlo.
En el éxito que tuvieron sus obras cómicas, representadas y leídas, vió logrado el fin que se propuso al componerlas. Dió en ellas el ejemplo práctico de que la observancia de las reglas asegura el acierto, si el talento las acompaña; y que el arte dramática, como todas las demás, resulta de principios certísimos é inalterables, sin cuyo conocimiento los mejores ingenios se precipitan y se malogran. Quiso imitar el atrevimiento laudable de Corneille y de Molière, que haciéndose superiores á las ideas comunes de su siglo, crearon la tragedia y la comedia en Francia. No pactó con los errores vulgares; no aspiró á una celebridad fácil de adquirir; quiso dar á su nación modelos dignos de ser imitados por los que sigan después tan arduo camino, y si no bastó su talento á igualar deseos tan generosos, merece á lo menos la gloria de haberlo intentado. Cuando haya en España buenos estudios; cuando el teatro merezca la atención del gobierno; cuando se propague el amor á las letras en razón del premio y el honor que logren; cuando cese de ser delito el saber, entonces (y sólo entonces) llevarán otros adelante la importante reforma que él empezó.
Quiso también desmentir de una manera victoriosa las equivocaciones en que han incurrido no pocos extranjeros que han escrito acerca de nuestro teatro, creyendo hallar en el carácter nacional las causas de su corrupción, acumulando errores sobre este supuesto, copiándose unos á otros, y obsp. 54tinándose en decidir magistralmente sobre el mérito científico de una nación, sin conocer la historia de su literatura, sus costumbres ni su lengua, sin querer preguntar jamás lo que ignoran á los únicos que les pudieran instruir.
Cuando hablan del teatro español exageran su irregularidad, el espíritu caballeresco que le domina, los caracteres fantásticos, el enredo complicado, los incidentes imposibles de que se componen sus fábulas, escritas, á lo que ellos dicen, con estilo oriental, ditirámbico, erizado de metáforas, equívocos y sutilezas, redundante, hinchado, tenebroso, ampullas et sexquipedalia verba. Tal es la pintura que hacen de él; y confundiendo las épocas en razón de su mucha ignorancia, han atribuído y atribuyen á los españoles que hoy viven el mismo depravado gusto que reinaba dos siglos há. Nos echan en cara nuestra decidida inclinación á los autos sacramentales, y el placer con que vemos imitados en acción dramática los misterios de la religión, olvidándose de que hace ya setenta años que no se representan tales dramas en ninguno de los teatros de España. Nos citan una comedia de San Amaro, cuya acción dura doscientos años, y un auto que acaba con el Ite missa est: y no añaden que no hay un solo español ni extranjero que haya visto jamás en nuestra escena la representación de tal comedia ni de tal auto.
¿Qué dirían si juzgásemos el teatro francés por sus antiguas moralidades y sus misterios? ¿ó si para apreciar el talento cómico de Molière les citáramos el saco de Scapin, la transformación de M. Jourdain en Mamaouchi, los cuernos de Sganarelle, el aguavá de Trufaldin, la materia copiosa y laudable de Lucinda, las disposiciones de Argante y las jeringas de Pourceaugnac? ¿Qué dirían, si callando los aciertos de Goldoni, de Albergati, de Metastasio, de Monti, del terrible Alfieri, nos acordásemos únicamente de los voluntarios desatinos con que infestó el conde Gozzi los teatros de su nación? ¿si no halláramos otros ejemplares que citar que el de Arlequín tragado por la ballena, Arlequín que nace de un huevo, El príncipe Taer convertido en piedra, ó La Dama serpiente, piezas no ignoradas, como la de San Amaro, no sepultadas en el polvo de las bibliotecas, como nuestros autos, sino repetidas frecuentemente en las principales ciudades de Italia, en donde los que hoy viven han podido verlas no pocas veces?
p. 55Pero no sólo dan por supuesto que la escena española permanece en un extravagante desarreglo, sino que se adelantan á negarnos hasta la posibilidad de la enmienda. «Como la comedia tiene por objeto las acciones de personas inferiores y humildes, no siendo esto conforme con el carácter altivo de los españoles, puede asegurarse con verdad que la comedia nunca tuvo cabida en España.—Ningún español ha podido sujetar su talento á la unidad de lugar. No quieren los españoles salir del teatro conmovidos de ningún afecto de desprecio, de odio ó de amor: les parecería vergonzoso perder en una representación su natural indiferencia.—Como la galantería de los españoles ha sido heredada de los moros, les ha quedado á aquellos un cierto sabor de África, de que no han participado las demás naciones.» Esto dice el abate Cuadrio en su Historia poética. «La mezcla de bufonesco y serio, de trágico y cómico, de caballeresco y popular agrada extremadamente á los españoles.» Esta observación es del P. Caymo, autor de la obra intitulada El vago italiano. «La verdadera comedia no ha sido conocida nunca de los españoles, que no saben reir sin gravedad, ni toleran en el teatro personas vulgares sino acompañadas con los héroes.» Este rasgo de crítica es del abate Bottinelli. «En la comedia aprecian siempre los españoles los enredos de Calderón, Rojas, Moreto y otros autores del mismo género, y durará este aprecio mientras sus fábulas tengan una relación general con las costumbres.—Si en España no se aplican á pintar los caracteres y ridiculeces de la sociedad, que tanto nos agradan en Molière, consiste en que de algunos siglos á esta parte la sociedad no ha dejado de ser en España lo que antes era.» Esto escribía M. La Harpe en el año de 1797.
¿Para qué citar más? El público español, aplaudiendo las comedias de Moratín, responde á tan atropelladas censuras. En España se llama comedia nacional la que pinta costumbres españolas; y el gusto dominante en la Península (como en todo lo restante de Europa) es el de ver copiados en el teatro los originales que se encuentran á cada paso en el trato común. El desarreglo no es nacional, no lo ha sido nunca en ninguna parte, á no suponer que exista una nación de estúpidos, en quienes no produce deleite la imitación de lap. 56 verdad. El desarreglo es meramente accidental y transeúnte en todas partes, con más ó menos duración. Decir que en España se aprecian las comedias antiguas porque las costumbres no se han mudado, es hablar con tanto desacuerdo como si se tratara de un país remoto y casi desconocido. Precisamente por haberse mudado las costumbres, por no parecerse ya los españoles que hoy viven á los que existieron dos siglos há, las comedias escritas en aquel tiempo han decaído de la estimación que tuvieron, y desaparecerán del todo á proporción del número de piezas modernas que vaya adquiriendo el teatro. El público español, que tiene por muy nacionales las comedias de Moratín, ha visto en ellas la pintura fiel de nuestros usos y costumbres, de nuestros actuales vicios y errores. Ha visto que un español ha sabido sujetar su carácter altivo á tratar acciones domésticas, reducirlas á las temidas reglas de unidad, y aún algo más que esto. Ha visto que no hay en sus fábulas personas heróicas, ni mezcla de bufonesco y serio, de trágico y cómico, de caballeresco y popular. Ha visto que en su representación se apasionan los espectadores, lloran ó ríen, según el autor quiso que lo hiciesen, y que no les es posible conservar aquella inmovilidad de estatuas con que el bueno del abate Cuadrio nos caracteriza. Ha visto por último en las citadas piezas la observancia más rigurosa del arte, unida á muchos de los primores que se admiran en nuestro antiguo teatro, y no se dice que nadie haya percibido en ellas hasta ahora ningún sabor ni resquemo africano, oriental ni francés.
Hubo una época en que algunos jóvenes, mal instruídos en sus primeros estudios, sin conocimiento de la antigua literatura, ignorantes de su propio idioma, negándose al estudio de nuestros versificadores y prosistas (que despreciaron sin leerlos), creyeron hallar en las obras extranjeras toda la instrucción que necesitaban para satisfacer su impaciente deseo de ser autores. Hiciéronse poetas, y alteraron la sintáxis y propiedad de su lengua, creyéndola pobre, porque ni la conocían ni la quisieron aprender; sustituyeron á la frase y giro poético, que la es peculiar, locuciones peregrinas é inadmisibles; quitaron á las palabras su acepción legítima ó las dieron la que tienen en otros idiomas; inventaron á su placer, sin necesidad ni acierto, voces extravagantes que nadap. 57 significan, formando un lenguaje oscuro y bárbaro, compuesto de arcaísmos, de galicismos y de neologismo ridículo. Esta novedad halló imitadores, y el daño se propagó con funesta celeridad. Por ellos dijo Capmany: «Estos bastardos españoles confunden la esterilidad de su cabeza con la de su lengua, sentenciando que no hay tal ó tal voz, porque no la hallan. ¿Y cómo la han de hallar, si no la buscan ni la saben buscar? ¿Y dónde la han de buscar, si no leen nuestros libros? ¿Y cómo los han de leer, si los desprecian? Y no teniendo hecho caudal de su inagotable tesoro, ¿cómo han de tener á mano las voces de que necesitan?»
Á la ignorancia de la lengua se añadió la del arte de componer; falta de plan poético, pobreza de ideas, redundancia de palabras, apóstrofes sin número, destemplado uso de metáforas inconexas ó absurdas, desatinada elección de adjetivos, confusión de estilos, y constante error de creer sencillo lo que es trivial, gracioso lo que es pueril, sublime lo gigantesco, enérgico lo tenebroso y enigmático. Á esto añadieron una afectación intolerable de ternura, de filantropía y de filosofismo, que deja en claro el artificio pedantesco, y prueba que tales autores carecieron igualmente de sensibilidad que de doctrina.
Si en las obras sueltas de Moratín no se advierten extravíos de igual naturaleza, no por eso pudo lisonjearse de haber llegado á la perfección, que siempre huye del anhelo con que los hombres la solicitan: nada hay perfecto. Nunca aspiró á la gloria de poeta lírico; pero compuso algunas obras en este género para desahogo de su imaginación y sus afectos, ó para corresponder agradecido á los que estimaban en algo las producciones de su pluma. Siguió en este ramo de la poesía los mejores ejemplos de la antigua y moderna literatura; cultivó su lengua con aplicación infatigable; evitó los errores que veía difundirse y aumentarse diariamente, aplaudidos por la ignorancia y la falsa crítica, y sostenidos por la autoridad, que contribuyó eficazmente á propagarlos; pero ni desconoció la distancia á que se hallaba del acierto, ni fué tan grande su amor propio que le hiciese olvidar cuán difícil es adquirir en el Parnaso dos coronas.
COMEDIA EN DOS ACTOS, EN PROSA, ESTRENADA EN 1792
p. 60
La escena es en un café de Madrid, inmediato á un teatro.
El teatro representa una sala con mesas, sillas y aparador de café; en el foro una puerta con escalera á la habitación principal, y otra puerta á un lado que da paso á la calle.
La acción empieza á las cuatro de la tarde y acaba á las seis.
p. 61

DON ANTONIO, PIPÍ.
(Don Antonio sentado junto á una mesa, Pipí paseándose.)
D. Antonio.—Parece que se hunde el techo. Pipí.
Pipí.—Señor.
D. Antonio.—¿Qué gente hay arriba, que anda tal estrépito? ¿Son locos?
Pipí.—No, señor; poetas.
D. Antonio.—¿Cómo poetas?
Pipí.—Sí señor: ¡así lo fuera yo! ¡No es cosa! Y han tenido una gran comida. Burdeos, pajarete, marrasquino; ¡uh!
D. Antonio.—¿Y con qué motivo se hace esa francachela?
p. 62
Pipí.—Yo no sé; pero supongo que será en celebridad de la comedia nueva que se representa esta tarde, escrita por uno de ellos.
D. Antonio.—¿Conque han hecho una comedia? ¡Haya picarillos!
Pipí.—Pues qué, ¿no lo sabía usted?
D. Antonio.—No por cierto.
Pipí.—Pues ahí está el anuncio en el Diario.
D. Antonio.—En efecto, aquí está (Leyendo en el Diario que está sobre la mesa): Comedia nueva intitulada el Gran Cerco de Viena. ¡No es cosa! Del sitio de una ciudad hacen una comedia. ¡Si son el diantre! ¡Ay, amigo Pipí! ¡cuánto más vale ser mozo de café que poeta ridículo!
Pipí.—Pues mire usted, la verdad, yo me alegrara de saber hacer, así, alguna cosa...
D. Antonio.—¿Cómo?
Pipí.—Así, de versos... ¡Me gustan tanto los versos!
D. Antonio.—¡Oh! los buenos versos son muy estimables; pero hoy día son tan pocos los que saben hacerlos, tan pocos, tan pocos...
Pipí.—No, pues los de arriba bien se conoce que son del arte. ¡Válgame Dios! ¡Cuántos han echado por aquella boca! Hasta las mujeres.
D. Antonio.—¡Oiga! ¿también las señoras decían coplillas?
Pipí.—¡Vaya! Allí hay una doña Agustina, que es mujer del autor de la comedia... ¡Qué! Si usted viera... Unas décimas componía de repente... No es así la otra, que en toda la mesa no ha hecho más que retozar con aquel don Hermógenes, y tirarle miguitas de pan al peluquín.
D. Antonio.—¿Don Hermógenes está arriba? ¡Gran pedantón!
Pipí.—Pues con ese se estaba jugando; y cuando la decían: «Mariquita, una copla, vaya una copla,» se hacía la vergonzosa; y por más que la estuvieron azuzando á verp. 63 si rompía, nada. Empezó una décima, y no la pudo acabar, porque decía que no encontraba el consonante; pero doña Agustina, su cuñada... ¡Oh! aquella sí. Mire usted lo que es... Ya se ve, en teniendo vena...
D. Antonio.—Seguramente. ¿Y quién es ese que cantaba poco há, y daba aquellos gritos tan descompasados?
Pipí.—¡Oh! ese es don Serapio.
D. Antonio.—Pero ¿qué es? ¿qué ocupación tiene?
Pipí.—Él es... mire usted; á él le llaman don Serapio.
D. Antonio.—¡Ah! sí. Ese es aquel bulle bulle que hace gestos á las cómicas, y las tira dulces á la silla cuando pasan, y va todos los días á saber quién dió cuchillada; y desde que se levanta hasta que se acuesta no cesa de hablar de la temporada de verano, la chupa del sobresaliente, y las partes de por medio.
Pipí.—Ese mismo. ¡Oh! ese es de los apasionados finos. Aquí se viene todas las mañanas á desayunar; y arma unas disputas con los peluqueros, que es un gusto oirle. Luégo se va allá abajo, al barrio de Jesús: se juntan cuatro amigos, hablan de comedias, altercan, ríen, fuman en los portales; don Serapio los introduce aquí y acullá hasta que da la una; se despiden, y él se va á comer con el apuntador.
D. Antonio.—¿Y ese don Serapio es amigo del autor de la comedia?
Pipí.—¡Toma! Son uña y carne. Y él ha compuesto el casamiento de doña Mariquita, la hermana del poeta, con don Hermógenes.
D. Antonio.—¿Qué me dices? ¿Don Hermógenes se casa?
Pipí.—¡Vaya si se casa! Como que parece que la boda no se ha hecho ya porque el novio no tiene un cuarto ni el poeta tampoco; pero le ha dicho que con el dinero que le dén por esta comedia, y lo que ganará en la impresión, les pondrá la casa y pagará las deudas de don Hermógenes, que parece son bastantes.
D. Antonio.—Sí serán. ¡Cáspita si serán! Pero, y si lap. 64 comedia apesta, y por consecuencia ni se la pagan ni se vende, ¿qué harán entonces?
Pipí.—Entonces, ¿qué sé yo? ¡Pero qué! No, señor. Si dice don Serapio que comedia mejor no se ha visto en tablas.
D. Antonio.—¡Ah! Pues si don Serapio lo dice, no hay que temer. Es dinero contante, sin remedio. Figúrate tú si don Serapio y el apuntador sabrán muy bien dónde les aprieta el zapato, y cuál comedia es buena, y cuál deja de serlo.
Pipí.—Eso digo yo; pero á veces... Mire usted, no hay paciencia. Ayer, ¡qué! les hubiera dado con una tranca. Vinieron ahí tres ó cuatro á beber ponch, y empezaron á hablar de comedias; ¡vaya! yo no me puedo acordar de lo que decían. Para ellos no había nada bueno: ni autores, ni cómicos, ni vestidos, ni música, ni teatro. ¿Qué sé yo cuánto dijeron aquellos malditos? Y dale con el arte, el arte, la moral, y... Deje usted: las... ¿Si me acordaré? Las... ¡Válgate Dios! ¿Cómo decían? Las... las reglas... ¿Qué son las reglas?
D. Antonio.—Hombre, difícil es explicártelo. Reglas son unas cosas que usan allá los extranjeros, particularmente los franceses.
Pipí.—Pues, ya decía yo; esto no es cosa de mi tierra.
D. Antonio.—Sí tal: aquí también se gastan, y algunos han escrito comedias con reglas; bien que no llegarán á media docena (por mucho que se estire la cuenta), las que se han compuesto.
Pipí.—Pues ya se ve: mire usted, ¡reglas! No faltaba más. ¿Á que no tiene reglas la comedia de hoy?
D. Antonio.—¡Oh! eso yo te lo fío: bien puedes apostar ciento contra uno á que no las tiene.
Pipí.—Y las demás que van saliendo cada día tampoco las tendrán: ¿no es verdad usted?
D. Antonio.—Tampoco. ¿Para qué? No faltaba otra cosa,p. 65 sino que para hacer una comedia se gastaran reglas. No, señor.
Pipí.—Bien; me alegro. Dios quiera que pegue la de hoy, y luégo verá usted cuántas escribe el bueno de don Eleuterio. Porque, lo que él dice: si yo me pudiera ajustar con los cómicos á jornal, entonces... ¡ya se ve! mire usted si con un buen situado podía él...
D. Antonio.—Cierto. (Ap. ¡Qué simplicidad!)
Pipí.—Entonces escribiría. ¡Qué! todos los meses sacaría dos ó tres comedias. Como es tan hábil...
D. Antonio.—¿Conque es muy hábil, eh?
Pipí.—¡Toma! Poquito le quiere el segundo barba; y si en él consistiera, ya se hubieran echado las cuatro ó cinco comedias que tiene escritas; pero no han querido los otros; y ya se ve, como ellos lo pagan... En diciendo: no nos ha gustado, ó así, andar ¡qué diantres! Y luégo, como ellos saben lo que es bueno; y en fin, mire usted si ellos... ¿No es verdad?
D. Antonio.—Pues ya.
Pipí.—Pero deje usted, que aunque es la primera que le representan, me parece á mí que ha de dar golpe.
D. Antonio.—¿Conque es la primera?
Pipí.—La primera. ¡Si es mozo todavía! Yo me acuerdo... Habrá cuatro ó cinco años que estaba de escribiente ahí, en esa lotería de la esquina, y le iba muy ricamente; pero como después se hizo paje, y el amo se le murió á lo mejor, y él se había casado de secreto con la doncella, y tenían ya dos criaturas, y después le han nacido otras dos ó tres; viéndose él así, sin oficio ni beneficio, ni pariente ni habiente, ha cogido y se ha hecho poeta.
D. Antonio.—Y ha hecho muy bien.
Pipí.—¡Pues ya se ve! lo que él dice: si me sopla la musa, puedo ganar un pedazo de pan para mantener aquellos angelitos, y así ir trampeando hasta que Dios quiera abrir camino.
DON PEDRO, DON ANTONIO, PIPÍ.
D. Pedro.—Café.
(Don Pedro se sienta junto á una mesa distante de don Antonio: Pipí le servirá el café.)
Pipí.—Al instante.
D. Antonio.—No me ha visto.
Pipí.—¿Con leche?
D. Pedro.—No... Basta.
Pipí.—¿Quién es este?
(Al retirarse después de haber servido el café á don Pedro.)
D. Antonio.—Este es don Pedro de Aguilar, hombre muy rico, generoso, honrado, de mucho talento; pero de un carácter tan ingenuo, tan serio, y tan duro, que le hace intratable á cuántos no son sus amigos.
Pipí.—Le veo venir aquí algunas veces, pero nunca habla, siempre está de mal humor.
DON SERAPIO, DON ELEUTERIO, DON PEDRO, DON ANTONIO, PIPÍ.
D. Serapio.—¡Pero, hombre, dejarnos así!
(Bajando la escalera, salen por la puerta del foro.)
D. Eleuterio.—Si se lo he dicho á usted ya. La tonadilla que han puesto á mi función no vale nada, la van á silbar, y quiero concluir esta mía para que la canten mañana.
D. Serapio.—¿Mañana? ¿Conque mañana se ha de cantar, y aún no están hechas ni letra ni música?
D. Eleuterio.—Y aun esta tarde pudieran cantarla, si usted me apura. ¿Qué dificultad? Ocho ó diez versos dep. 67 introducción, diciendo que callen y atiendan, y chitito. Después unas cuantas coplillas del mercader que hurta, el peluquero que lleva papeles, la niña que está opilada, el cadete que se baldó en el portal, cuatro equivoquillos, etc.; y luégo se concluye con seguidillas de la tempestad, el canario, la pastorcilla y el arroyito. La música ya se sabe cuál ha de ser: la que se pone en todas; se añade ó se quita un par de gorgoritos, y estamos al cabo de la calle.
D. Serapio.—¡El diantre es usted, hombre! todo se lo halla hecho.
D. Eleuterio.—Voy, voy á ver si la concluyo; falta muy poco. Súbase usted.
(Don Eleuterio se sienta junto á una mesa inmediata al foro; saca de la faltriquera papel y tintero, y escribe.)
D. Serapio.—Voy allá; pero...
D. Eleuterio.—Sí, sí, váyase usted; y si quieren más licor, que lo suba el mozo.
D. Serapio.—Sí, siempre será bueno que lleven un par de frasquillos más. Pipí.
Pipí.—¡Señor!
D. Serapio.—Palabra.
(Don Serapio habla en secreto á Pipí, y vuelve á irse por la puerta del foro; Pipí toma del aparador unos frasquillos, y se va por la misma parte.)
D. Antonio.—¿Cómo va, amigo don Pedro?
(Don Antonio se sienta cerca de don Pedro.)
D. Pedro.—¡Oh, señor don Antonio! No había reparado en usted. Va bien.
D. Antonio.—¿Usted á estas horas por aquí? Se me hace extraño.
D. Pedro.—En efecto lo es; pero he comido ahí cerca. Á fin de mesa se armó una disputa entre dos literatos que apenas saben leer; dijeron mil despropósitos, me fastidié, y me vine.
D. Antonio.—Pues; con ese genio tan raro que ustedp. 68 tiene, se ve precisado á vivir como un ermitaño en medio de la corte.
D. Pedro.—No por cierto. Yo soy el primero en los espectáculos, en los paseos, en las diversiones públicas; alterno los placeres con el estudio; tengo pocos, pero buenos amigos y á ellos debo los más felices instantes de mi vida. Si en las concurrencias particulares soy raro algunas veces, siento serlo; pero, ¿qué le he hacer? Yo no quiero mentir, ni puedo disimular; y creo que el decir la verdad francamente es la prenda más digna de un hombre de bien.
D. Antonio.—Sí; pero cuando la verdad es dura á quien ha de oirla, ¿qué hace usted?
D. Pedro.—Callo.
D. Antonio.—¿Y si el silencio de usted le hace sospechoso?
D. Pedro.—Me voy.
D. Antonio.—No siempre puede uno dejar el puesto, y entonces...
D. Pedro.—Entonces digo la verdad.
D. Antonio.—Aquí mismo he oído hablar muchas veces de usted. Todos aprecian su talento, su instrucción y su probidad, pero no dejan de extrañar la aspereza de su carácter.
D. Pedro.—¿Y por qué? Porque no vengo á predicar al café; porque no vierto por la noche lo que leí por la mañana; porque no disputo, ni ostento erudición ridícula, como tres, ó cuatro, ó diez pedantes que vienen aquí á perder el día, y á excitar la admiración de los tontos y la risa de los hombres de juicio. ¿Por eso me llaman áspero y extravagante? Poco me importa. Yo me hallo bien con la opinión que he seguido hasta aquí, de que en un café jamás debe hablar en público el que sea prudente.
D. Antonio.—Pues ¿qué debe hacer?
D. Pedro.—Tomar café.
D. Antonio.—¡Viva! Pero hablando de otra cosa, ¿qué plan tiene usted para esta tarde?
p. 69D. Pedro.—Á la comedia.
D. Antonio.—¿Supongo que irá usted á ver la pieza nueva?
D. Pedro.—Qué ¿han mudado? Ya no voy.
D. Antonio.—Pero, ¿por qué? Vea usted sus rarezas.
(Pipí sale por la puerta del foro con salvilla, copas y frasquillos, que dejará sobre el mostrador.)
D. Pedro.—¿Y usted me pregunta por qué? ¿Hay más que ver la lista de las comedias nuevas que se representan cada año, para inferir los motivos que tendré de no ver la de esta tarde?
D. Eleuterio.—¡Hola! Parece que hablan de mi función.
(Escuchando la conversación de don Antonio y don Pedro.)
D. Antonio.—De suerte, que ó es buena, ó es mala. Si es buena, se admira y se aplaude; si por el contrario está llena de sandeces, se ríe uno, se pasa el rato, y tal vez...
D. Pedro.—Tal vez me han dado impulsos de tirar al teatro el sombrero, el bastón y el asiento, si hubiera podido. Á mí me irrita lo que á usted le divierte. (Guarda don Eleuterio papel y tintero; se levanta, y se va acercando poco á poco, hasta ponerse en medio de los dos.) Yo no sé; usted tiene talento y la instrucción necesaria para no equivocarse en materias de literatura; pero usted es el protector nato de todas las ridiculeces. Al paso que conoce usted y elogia las bellezas de una obra de mérito, no se detiene en dar iguales aplausos á lo más disparatado y absurdo; y con una rociada de pullas, chufletas é ironías, hace usted creer al mayor idiota que es un prodigio de habilidad. Ya se ve, usted dirá que se divierte; pero, amigo...
D. Antonio.—Sí, señor, que me divierto. Y por otra parte, ¿no sería cosa cruel ir repartiendo por ahí desengaños amargos á ciertos hombres cuya felicidad estriba en su propia ignorancia? ¿Ni cómo es posible persuadirles?...
D. Eleuterio.—No, pues... Con permiso de ustedes. La función de esta tarde es muy bonita, seguramente; bienp. 70 puede usted ir á verla, que yo le doy mi palabra de que le ha de gustar.
D. Antonio.—¿Es este el autor?
(Don Antonio se levanta, y después de la pregunta que hace á Pipí, vuelve á hablar con don Eleuterio.)
Pipí.—El mismo.
D. Antonio.—¿Y de quién es? ¿Se sabe?
D. Eleuterio.—Señor, es de un sujeto bien nacido, muy aplicado, de buen ingenio, que empieza ahora la carrera cómica; bien que el pobrecillo no tiene protección.
D. Pedro.—Si es esta la primera pieza que da al teatro, aún no puede quejarse; si ella es buena, agradará necesariamente, y un gobierno ilustrado como el nuestro, que sabe cuánto interesan á una nación los progresos de la literatura, no dejará sin premio á cualquiera hombre de talento que sobresalga en un género tan difícil.
D. Eleuterio.—Todo eso va bien; pero lo cierto es que el sujeto tendrá que contentarse con sus quince doblones que le darán los cómicos (si la comedia gusta), y muchas gracias.
Don Antonio.—¿Quince? Pues yo creí que eran veinte y cinco.
D. Eleuterio.—No, señor; ahora en tiempo de calor no se da más. Si fuera por el invierno, entonces...
D. Antonio.—¡Calle! ¿Conque en empezando á helar valen más las comedias? Lo mismo sucede con los besugos.
(Don Antonio se pasea. Don Eleuterio unas veces le dirige la palabra y otras se vuelve hacia don Pedro, que no le contesta ni le mira. Vuelve á hablar con don Antonio, parándose ó siguiéndole; lo cual formará juego de teatro.)
D. Eleuterio.—Pues mire usted, aun con ser tan poco lo que dan, el autor se ajustaría de buena gana para hacer por el precio todas las funciones que necesitase la compañía; pero hay muchas envidias. Unos favorecen áp. 71 éste, otros á aquél, y es menester una tecla para mantenerse en la gracia de los primeros vocales, que... ¡Ya, ya! Y luégo, como son tantos á escribir, y cada uno procura despachar su género, entran los empeños, las gratificaciones, las rebajas... Ahora mismo acaba de llegar un estudiante gallego con unas alforjas llenas de piezas manuscritas: comedias, follas, zarzuelas, dramas, melodramas, loas, sainetes... ¿Qué sé yo cuánta ensalada trae allí? Y anda solicitando que los cómicos le compren todo el surtido, y da cada obra á trescientos reales una con otra. ¡Ya se ve! ¿Quién ha de poder competir con un hombre que trabaja tan barato?
D. Antonio.—Es verdad, amigo. Ese estudiante gallego hará malísima obra á los autores de la corte.
D. Eleuterio.—Malísima. Ya ve usted cómo están los comestibles.
D. Antonio.—Cierto.
D. Eleuterio.—Lo que cuesta un mal vestido que uno se haga.
D. Antonio.—En efecto.
D. Eleuterio.—El cuarto.
D. Antonio.—¡Oh! sí, el cuarto. Los caseros son crueles.
D. Eleuterio.—Y si hay familia...
D. Antonio.—No hay duda; si hay familia es cosa terrible.
D. Eleuterio.—Vaya usted á competir con el otro tuno, que con seis cuartos de callos y medio pan tiene el gasto hecho.
D. Antonio.—¿Y qué remedio? Ahí no hay más sino arrimar el hombro al trabajo, escribir buenas piezas, darlas muy baratas, que se presenten, que aturdan al público, y ver si se puede dar con el gallego en tierra. Bien que la de esta tarde es excelente, y para mí tengo que...
D. Eleuterio.—¿La ha leído usted?
D. Antonio.—No por cierto.
p. 72
D. Pedro.—¿La han impreso?
D. Eleuterio.—Sí, señor. ¿Pues no se había de imprimir?
D. Pedro.—Mal hecho. Mientras no sufra el examen del público en el teatro, está muy expuesta; y sobre todo, es demasiada confianza en un autor novel.
D. Antonio.—¡Qué! No, señor. Si le digo á usted que es cosa muy buena. ¿Y dónde se vende?
D. Eleuterio.—Se vende en los puestos del Diario, en la librería de Pérez, en la de Izquierdo, en la de Gil, en la de Zurita, y en el puesto de los cobradores á la entrada del coliseo. Se vende también en la tienda de vinos de la calle del Pez, en la del herbolario de la calle Ancha, en la jabonería de la calle del Lobo, en la...
D. Pedro.—¿Se acabará esta tarde esa relación?
D. Eleuterio.—Como el señor preguntaba...
D. Pedro.—Pero no preguntaba tanto. ¡Si no hay paciencia!
D. Antonio.—Pues la he de comprar, no tiene remedio.
Pipí.—Si yo tuviera dos reales. ¡Voto va!
D. Eleuterio.—Véala usted aquí.
(Saca una comedia impresa, y se la da á don Antonio.)
D. Antonio.—¡Oiga! es esta. Á ver. Y ha puesto su nombre. Bien, así me gusta; con eso la posteridad no se andará dando de calabazadas por averiguar la gracia del autor. (Lee don Antonio.) Por don Eleuterio Crispín de Andorra... «Salen el emperador Leopoldo, el rey de Polonia y Federico senescal, vestidos de gala, con acompañamiento de damas y magnates, y una brigada de húsares á caballo.» ¡Soberbia entrada! «Y dice el emperador:
Ya sabéis, vasallos míos,
que habrá dos meses y medio
que el turco puso á Viena
con sus tropas el asedio,
y que para resistirle
p. 73unimos nuestros denuedos,
dando nuestros nobles bríos,
en repetidos encuentros,
las pruebas más relevantes
de nuestros invictos pechos.»
¡Qué estilo tiene! ¡Cáspita! ¡Qué bien pone la pluma el pícaro!
«Bien conozco que la falta
del necesario alimento
ha sido tal, que rendidos
de la hambre á los esfuerzos,
hemos comido ratones,
sapos y sucios insectos.»
D. Eleuterio.—¿Qué tal? ¿No le parece á usted bien?
(Hablando á don Pedro.)
D. Pedro.—¡Eh! á mí, qué...
D. Eleuterio.—Me alegro que le guste á usted. Pero no; donde hay un paso muy fuerte es al principio del segundo acto. Búsquele usted... ahí... por ahí ha de estar. Cuando la dama se cae muerta de hambre.
D. Antonio.—¿Muerta?
D. Eleuterio.—Sí, señor, muerta.
D. Antonio.—¡Qué situación tan cómica! Y estas exclamaciones que hace aquí, ¿contra quién son?
D. Eleuterio.—Contra el visir, que la tuvo seis días sin comer, porque ella no quería ser su concubina.
D. Antonio.—¡Pobrecita! ¡Ya se ve! El visir sería un bruto.
D. Eleuterio.—Sí, señor.
D. Antonio.—Hombre arrebatado, ¿eh?
D. Eleuterio.—Sí, señor.
D. Antonio.—Lascivo como un mico, feote de cara; ¿es verdad?
p. 74D. Eleuterio.—Cierto.
D. Antonio.—Alto, moreno, un poco bizco, grandes bigotes.
D. Eleuterio.—Sí, señor, sí. Lo mismo me le he figurado yo.
D. Antonio.—¡Enorme animal! Pues no, la dama no se muerde la lengua. ¡No es cosa cómo le pone! Oiga usted, don Pedro.
D. Pedro.—No, por Dios; no lo lea usted.
D. Eleuterio.—Es que es uno de los pedazos más terribles de la comedia.
D. Pedro.—Con todo eso.
D. Eleuterio.—Lleno de fuego.
D. Pedro.—Ya.
D. Eleuterio.—Buena versificación.
D. Pedro.—No importa.
D. Eleuterio.—Que alborotará en el teatro, si la dama lo esfuerza.
D. Pedro.—Hombre, si he dicho ya que...
D. Antonio.—Pero á lo menos, el final del acto segundo es menester oirle.
(Lee don Antonio, y al acabar da la comedia á don Eleuterio.)
Emperador.
Y en tanto que mis recelos...
Visir.
Y mientras mis esperanzas...
Senescal.
Y hasta que mis enemigos...
Emperador.
Averiguo.
Visir.
Logre.
Senescal.
Caigan.
Emperador.
Rencores, dadme favor.
Visir.
No me dejes, tolerancia.
Senescal.
Denuedo, asiste á mi brazo.
Todos.
Para que admire la patria
el más generoso ardid
y la más tremenda hazaña.
p. 75D. Pedro.—Vamos; no hay quien pueda sufrir tanto disparate.
(Se levanta impaciente, en ademán de irse.)
D. Eleuterio.—¿Disparates los llama usted?
D. Pedro.—¿Pues no?
(Don Antonio observa á don Eleuterio y á don Pedro y se ríe de entrambos.)
D. Eleuterio.—¡Vaya, que es también demasiado! ¡Disparates! ¡Pues no, no los llaman disparates los hombres inteligentes que han leído la comedia! Cierto que me ha chocado. ¡Disparates! Y no se ve otra cosa en el teatro todos los días, y siempre gusta, y siempre lo aplauden á rabiar.
D. Pedro.—¿Y esto se representa en una nación culta?
D. Eleuterio.—¡Cuenta, que me ha dejado contento la expresión! ¡Disparates!
D. Pedro.—¿Y esto se imprime, para que los extranjeros se burlen de nosotros?
D. Eleuterio.—¡Llamar disparates á una especie de coro entre el emperador, el visir y el senescal! Yo no sé qué quieren estas gentes. Si hoy día no se puede escribir nada, nada que no se muerda y se censure. ¡Disparates! ¡Cuidado que!...
Pipí.—No haga usted caso.
D. Eleuterio (Hablando con Pipí hasta el fin de la escena).—Yo no hago caso; pero me enfada que hablen así. Figúrate tú si la conclusión puede ser más natural, ni más ingeniosa. El emperador está lleno de miedo, por un papel que se ha encontrado en el suelo sin firma ni sobrescrito, en que se trata de matarle. El visir está rabiando por gozar de la hermosura de Margarita, hija del conde de Strambangaum, que es el traidor...
Pipí.—¡Calle! ¡Hay traidor también! ¡Cómo me gustan á mi las comedias en que hay traidor!
D. Eleuterio.—Pues, como digo, el visir está loco de amores por ella; el senescal, que es hombre de bien si los hay, no las tiene todas consigo, porque sabe que el condep. 76 anda tras de quitarle el empleo, y continuamente lleva chismes al emperador contra él; de modo, que como cada uno de estos tres personajes está ocupado en su asunto, habla de ello, y no hay cosa más natural.
(Lee don Eleuterio; lo suspende, se guarda la comedia.)
Y en tanto que mis recelos...
y mientras mis esperanzas...
y hasta que mis...
¡Ah, señor don Hermógenes! ¡á qué buena ocasión llega usted!
(Sale don Hermógenes por la puerta del foro.)
DON HERMÓGENES, DON ELEUTERIO, DON PEDRO, DON ANTONIO, PIPÍ.
D. Hermógenes.—Buenas tardes, señores.
D. Pedro.—Á la orden de usted.
D. Antonio.—Felicísimas, amigo don Hermógenes.
D. Eleuterio.—Digo, me parece que el señor don Hermógenes será juez muy abonado (D. Pedro se acerca á la mesa en que está el Diario; lee para sí, y á veces presta atención á lo que hablan los demás) para decidir la cuestión que se trata: todo el mundo sabe su instrucción y lo que ha trabajado en los papeles periódicos, las traducciones que ha hecho del francés, sus actos literarios, y sobre todo, la escrupulosidad y el rigor con que censura las obras agenas. Pues yo quiero que nos diga...
D. Hermógenes.—Usted me confunde con elogios que no merezco, señor don Eleuterio. Usted sólo es acreedor á toda alabanza, por haber llegado en su edad juvenil al pináculo del saber. Su ingenio de usted, el más ameno dep. 77 nuestros días, su profunda erudición, su delicado gusto en el arte rítmica, su...
D. Eleuterio.—Vaya, dejemos eso.
D. Hermógenes.—Su docilidad, su moderación...
D. Eleuterio.—Bien; pero aquí se trata solamente de saber si...
D. Hermógenes.—Estas prendas sí que merecen admiración y encomio.
D. Eleuterio.—Ya, eso sí; pero díganos usted lisa y llanamente si la comedia que hoy se representa es disparatada ó no.
D. Hermógenes.—¿Disparatada? ¿Y quién ha prorumpido en un aserto tan?...
D. Eleuterio.—Eso no hace al caso. Díganos usted lo que le parece y nada más.
D. Hermógenes.—Sí diré; pero antes de todo conviene saber que el poema dramático admite dos géneros de fábula. Sunt autem fabulæ, aliæ simplices, aliæ implexæ. Es doctrina de Aristóteles. Pero lo diré en griego para mayor claridad. Eisi de ton mython oi men aploi oi de peplegmenoi. Cai gar ai praxeis...
D. Eleuterio.—Hombre; pero si...
D. Antonio (Siéntase en una silla, haciendo esfuerzos para contener la risa).—Yo reviento.
D. Hermógenes.—Cai gar ai praxeis on mimeseis oi...
D. Eleuterio.—Pero...
D. Hermógenes.—Mythoi eisin yparchousin.
D. Eleuterio.—Pero si no es eso lo que á usted se le pregunta.
D. Hermógenes.—Ya estoy en la cuestión. Bien que, para la mejor inteligencia, convendría explicar lo que los críticos entienden por prótasis, epítasis, catástasis, catástrofe, peripecia, agnición, ó anagnórisis, partes necesarias á toda buena comedia, y que según Escalígero, Vossio, Dacier, Marmontel, Castelvetro y Daniel Heinsio...
D. Eleuterio.—Bien, todo eso es admirable; pero...
p. 78D. Pedro.—Este hombre es loco.
D. Hermógenes.—Si consideramos el origen del teatro, hallaremos que los megareos, los sículos y los atenienses...
D. Eleuterio.—Don Hermógenes, por amor de Dios, si no...
D. Hermógenes.—Véanse los dramas griegos, y hallaremos que Anaxipo, Anaxándrides, Eúpolis, Antíphanes, Philípides, Cratino, Crates, Epicrates, Menecrates y Pherecrates...
D. Eleuterio.—Si le he dicho á usted que...
D. Hermógenes.—Y los más celebérrimos dramaturgos de la edad pretérita, todos, todos convinieron nemine discrepante en que la prótasis debe preceder á la catástrofe necesariamente. Es así que la comedia del Cerco de Viena...
D. Pedro.—Adios, señores.
(Se encamina hacia la puerta. Don Antonio se levanta y procura detenerle.)
D. Antonio.—¿Se va usted, don Pedro?
D. Pedro.—¿Pues quién, sino usted, tendrá frescura para oir eso?
D. Antonio.—Pero si el amigo don Hermógenes nos va á probar con la autoridad de Hipócrates y Martín Lutero que la pieza consabida, lejos de ser un desatino...
D. Hermógenes.—Ese es mi intento: probar que es un acéfalo incipiente cualquiera que haya dicho que la tal comedia contiene irregularidades absurdas; y yo aseguro que delante de mí ninguno se hubiera atrevido á propalar tal aserción.
D. Pedro.—Pues yo delante de usted la propalo, y le digo, que por lo que el señor ha leído de ella, y por ser usted el que la abona, infiero que ha de ser cosa detestable; que su autor será un hombre sin principios ni talento, y que usted es un erudito á la violeta, presumido y fastidioso hasta no más. Adios, señores.
(Hace que se va, y vuelve.)
D. Eleuterio.—(Señalando á don Antonio.) Pues á estep. 79 caballero le ha parecido muy bien lo que ha visto de ella.
D. Pedro.—Á ese caballero le ha parecido muy mal; pero es hombre de buen humor, y gusta de divertirse. Á mí me lastima en verdad la suerte de estos escritores, que entontecen al vulgo con obras tan desatinadas y monstruosas, dictadas más que por el ingenio por la necesidad ó la presunción. Yo no conozco al autor de esa comedia, ni sé quién es; pero si ustedes, como parece, son amigos suyos, díganle en caridad que se deje de escribir tales desvaríos; que aún está á tiempo, puesto que es la primera obra que publica; que no le engañe el mal ejemplo de los que deliran á destajo; que siga otra carrera, en que por medio de un trabajo honesto podrá socorrer sus necesidades y asistir á su familia, si la tiene. Díganle ustedes que el teatro español tiene de sobra autorcillos chanflones que le abastezcan de mamarrachos; que lo que necesita es una reforma fundamental en todas sus partes; y que mientras esta no se verifique, los buenos ingenios que tiene la nación, ó no harán nada, ó harán lo que únicamente baste para manifestar que saben escribir con acierto, y que no quieren escribir.
D. Hermógenes.—Bien dice Séneca en su epístola diez y ocho, que...
D. Pedro.—Séneca dice en todas sus epístolas, que usted es un pedantón ridículo, á quien yo no puedo aguantar. Adios, señores.
DON ANTONIO, DON ELEUTERIO, DON HERMÓGENES, PIPÍ.
D. Hermógenes.—¿Yo pedantón? (Encarándose hacia la puerta por donde se fué don Pedro. Don Eleuterio se pasea inquieto por el teatro.) ¿Yo, que he compuesto siete prop. 80lusiones greco-latinas sobre los puntos más delicados del derecho?
D. Eleuterio.—¿Lo que él entenderá de comedias, cuando dice que la conclusión del segundo acto es mala?
D. Hermógenes.—Él será el pedantón.
D. Eleuterio.—¿Hablar así de una pieza que ha de durar lo menos quince días? Y si empieza á llover...
D. Hermógenes.—Yo estoy graduado en leyes, y soy opositor á cátedras, y soy académico, y no he querido ser dómine de Pioz.
D. Antonio.—Nadie pone duda en el mérito de usted, señor don Hermógenes, nadie; pero esto ya se acabó, y no es cosa de acalorarse.
D. Eleuterio.—Pues la comedia ha de gustar, mal que le pese.
D. Antonio.—Sí, señor, gustará. Voy á ver si le alcanzo; y velis nolis, he de hacer que la vea para castigarle.
D. Eleuterio.—Buen pensamiento; sí, vaya usted.
D. Antonio.—En mi vida he visto locos más locos.
DON HERMÓGENES, DON ELEUTERIO.
D. Eleuterio.—¡Llamar detestable á la comedia! ¡Vaya, que estos hombres gastan un lenguaje que da gozo oirle!
D. Hermógenes.—Aquila non capit muscas, don Eleuterio. Quiero decir, que no haga usted caso. Á la sombra del mérito crece la envidia. Á mí me sucede lo mismo. Ya ve usted si yo sé algo...
D. Eleuterio.—¡Oh!
D. Hermógenes.—Digo, me parece que (sin vanidad) pocos habrá que...
D. Eleuterio.—Ninguno. Vamos; tan completo como usted, ninguno.
p. 81
D. Hermógenes.—Que reunan el ingenio á la erudición, la aplicación al gusto, del modo que yo (sin alabarme) he llegado á reunirlos. ¿Eh?
D. Eleuterio.—Vaya, de eso no hay que hablar: es más claro que el sol que nos alumbra.
D. Hermógenes.—Pues bien. Á pesar de eso, hay quien me llama pedante, y casquivano, y animal cuadrúpedo. Ayer, sin ir más lejos, me lo dijeron en la Puerta del Sol, delante de cuarenta ó cincuenta personas.
D. Eleuterio.—¡Picardía! Y usted ¿qué hizo?
D. Hermógenes.—Lo que debe hacer un gran filósofo: callé, tomé un polvo, y me fuí á oir una misa á la Soledad.
D. Eleuterio.—Envidia todo, envidia. ¿Vamos arriba?
D. Hermógenes.—Esto lo digo para que usted se anime, y le aseguro que los aplausos que... Pero, dígame usted: ¿ni siquiera una onza de oro le han querido adelantar á usted á cuenta de los quince doblones de la comedia?
D. Eleuterio.—Nada, ni un ochavo. Ya sabe usted las dificultades que ha habido para que esa gente la reciba. Por último, hemos quedado en que no han de darme nada hasta ver si la pieza gusta ó no.
D. Hermógenes.—¡Oh, corvas almas! ¡Y precisamente en la ocasión más crítica para mí! Bien dice Tito Livio, que cuando...
D. Eleuterio.—Pues ¿qué hay de nuevo?
D. Hermógenes.—Ese bruto de mi casero... El hombre más ignorante que conozco. Por año y medio que le debo de alquileres me pierde el respeto, me amenaza...
D. Eleuterio.—No hay que afligirse. Mañana ó esotro es regular que me dén el dinero: pagaremos á ese bribón; y si tiene usted algún pico en la hostería, también se...
D. Hermógenes.—Sí, aún hay un piquillo; cosa corta.
D. Eleuterio.—Pues bien: con la impresión lo menos ganaré cuatro mil reales.
D. Hermógenes.—Lo menos. Se vende toda seguramente.
(Vase Pipí por la puerta del foro.)
p. 82D. Eleuterio.—Pues con ese dinero saldremos de apuros; se adornará el cuarto nuevo; unas sillas, una cama y algún otro chisme. Se casa usted. Mariquita, como usted sabe, es aplicada, hacendosilla y muy mujer; ustedes estarán en mi casa continuamente. Yo iré dando las otras cuatro comedias, que, pegando la de hoy, las recibirán los cómicos con palio. Pillo la moneda, las imprimo, se venden; entre tanto ya tendré algunas hechas, y otras en el telar. Vaya, no hay que temer. Y sobre todo, usted saldrá colocado de hoy á mañana: una intendencia, una toga, una embajada; ¿qué sé yo? Ello es que el ministro le estima á usted: ¿no es verdad?
D. Hermógenes.—Tres visitas le hago cada día.
D. Eleuterio.—Sí, apretarle, apretarle. Subamos arriba, que las mujeres ya estarán...
D. Hermógenes.—Diez y siete memoriales le he entregado la semana última.
D. Eleuterio.—¿Y qué dice?
D. Hermógenes.—En uno de ellos puse por lema aquel celebérrimo dicho del poeta: Pallida mors æquo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.
D. Eleuterio.—¿Y qué dijo cuando leyó eso de las tabernas?
D. Hermógenes.—Que bien; que ya está enterado de mi solicitud.
D. Eleuterio.—¡Pues no le digo á usted! Vamos, eso está conseguido.
D. Hermógenes.—Mucho lo deseo, para que á este consorcio apetecido acompañe el episodio de tener que comer, puesto que sine Cerere et Bacho friget Venus. Y entonces, ¡oh! entonces... Con un buen empleo y la blanca mano de Mariquita, ninguna otra cosa me queda que apetecer sino que el cielo me conceda numerosa y masculina sucesión.
(Vanse por la puerta del foro.)
p. 83
DOÑA AGUSTINA, DOÑA MARIQUITA, DON SERAPIO, DON HERMÓGENES, DON ELEUTERIO.
(Salen por la puerta del foro.)
D. Serapio.—El trueque de los puñales, créame usted, es de lo mejor que se ha visto.
D. Eleuterio.—¿Y el sueño del emperador?
D.ª Agustina.—¿Y la oración que hace el visir á sus ídolos?
D.ª Mariquita.—Pero á mí me parece que no es regular que el emperador se durmiera, precisamente en la ocasión más...
D. Hermógenes.—Señora, el sueño es natural en el hombre, y no hay dificultad en que un emperador se duerma, porque los vapores húmedos que suben al cerebro...
D.ª Agustina.—Pero ¿usted hace caso de ella? ¡Qué tontería! Si no sabe lo que se dice... Y á todo esto, ¿qué hora tenemos?
D. Serapio.—Serán... Deje usted. Podrán ser ahora...
D. Hermógenes.—Aquí está mi reloj (Saca su reloj) que es puntualísimo. Tres y media cabales.
D.ª Agustina.—¡Oh! pues aún tenemos tiempo. Sentémonos, una vez que no hay gente.
(Siéntanse todos menos don Eleuterio.)
D. Serapio.—¿Qué gente ha de haber? Si fuera en otro cualquier día... pero hoy todo el mundo va á la comedia.
D.ª Agustina.—Estará lleno, lleno.
p. 84D. Serapio.—Habrá hombre que dará esta tarde dos medallas por un asiento de luneta.
D. Eleuterio.—Ya se ve, comedia nueva, autor nuevo, y...
D.ª Agustina.—Y que ya la habrán leído muchísimos, y sabrán lo que es. Vaya, no cabrá un alfiler, aunque fuera el coliseo siete veces más grande.
D. Serapio.—Hoy los Chorizos se mueren de frío y de miedo. Ayer noche apostaba yo al marido de la graciosa seis onzas de oro á que no tienen esta tarde en su corral cien reales de entrada.
D. Eleuterio.—¿Conque la apuesta se hizo en efecto? ¿Eh?
D. Serapio.—No llegó el caso, porque yo no tenía en el bolsillo más que dos reales y unos cuartos... Pero ¡cómo los hice rabiar! y que...
D. Eleuterio.—Soy con ustedes; voy aquí á la librería, y vuelvo.
D.ª Agustina.—¿Á qué?
D. Eleuterio.—¿No te lo he dicho? Si encargué que me trajesen ahí la razón de lo que va vendido, para que...
D.ª Agustina.—Sí, es verdad. Vuelve presto.
D. Eleuterio.—Al instante. (Vase.)
D.ª Mariquita.—¡Qué inquietud! ¡Qué ir y venir! No pára este hombre.
D.ª Agustina.—Todo se necesita, hija; y si no fuera por su buena diligencia, y lo que él ha minado y revuelto, se hubiera quedado con su comedia escrita y su trabajo perdido.
D.ª Mariquita.—¿Y quién sabe lo que sucederá todavía, hermana? Lo cierto es que yo estoy en brasas; porque, vaya, si la silban, yo no sé lo que será de mí.
D.ª Agustina.—Pero, ¿por qué la han de silbar, ignorante? ¡Qué tonta eres, y qué falta de comprensión!
D.ª Mariquita.—Pues; siempre me está usted diciendo eso. (Sale Pipí por la puerta del foro con platos, botep. 85llas, etc. Lo deja todo sobre el mostrador, y vuelve á irse por la misma parte.) Vaya, que algunas veces me... ¡Ay, don Hermógenes! No sabe usted qué ganas tengo de ver estas cosas concluídas, y poderme ir á comer un pedazo de pan con quietud á mi casa, sin tener que sufrir tales sinrazones.
D. Hermógenes.—No el pedazo de pan, sino ese hermoso pedazo de cielo, me tiene á mí impaciente hasta que se verifique el suspirado consorcio.
D.ª Mariquita.—¡Suspirado, sí, suspirado! ¡Quién le creyera á usted!
D. Hermógenes.—Pues ¿quién ama tan de veras como yo? ¿Cuándo ni Píramo, ni Marco Antonio, ni los Ptolomeos egipcios, ni todos los Seléucidas de Asiria sintieron jamás un amor comparable al mío?
D.ª Agustina.—¡Discreta hipérbole! Viva, viva. Respóndele, bruto.
D.ª Mariquita.—¿Qué he de responder, señora, si no le he entendido una palabra?
D.ª Agustina.—¡Me desespera!
D.ª Mariquita.—Pues digo bien. ¿Qué sé yo quién son esas gentes de quien está hablando? Mire usted, para decirme: Mariquita, yo estoy deseando que nos casemos; así que su hermano de usted coja esos cuartos, verá usted cómo todo se dispone; porque la quiero á usted mucho, y es usted muy guapa muchacha, y tiene usted unos ojos muy peregrinos, y... ¿qué sé yo? Así. Las cosas que dicen los hombres.
D.ª Agustina.—Sí, los hombres ignorantes, que no tienen crianza ni talento, ni saben latín.
D.ª Mariquita.—¡Pues, latín! Maldito sea su latín. Cuando le pregunto cualquiera friolera, casi siempre me responde en latín; y para decir que se quiere casar conmigo, me cita tantos autores... Mire usted qué entenderán los autores de eso, ni qué les importará á ellos que nosotros nos casemos ó no.
p. 86D.ª Agustina.—¡Qué ignorancia! Vaya, don Hermógenes; lo que le he dicho á usted. Es menester que usted se dedique á instruirla y descortezarla; porque, la verdad, esa estupidez me avergüenza. Yo, bien sabe Dios que no he podido más: ya se ve, ocupada continuamente en ayudar á mi marido en sus obras, en corregírselas (como usted habrá visto muchas veces), en sugerirle ideas á fin de que salgan con la debida perfección, no he tenido tiempo para emprender su enseñanza. Por otra parte, es increíble lo que aquellas criaturas me molestan. El uno que llora, el otro que quiere mamar, el otro que rompió la taza, el otro que se cayó de la silla, me tienen continuamente afanada. Vaya; yo lo he dicho mil veces: para las mujeres instruídas es un tormento la fecundidad.
D.ª Mariquita.—¡Tormento! ¡Vaya, hermana, que usted es singular en todas sus cosas! Pues yo, si me caso, bien sabe Dios que...
D.ª Agustina.—Calla, majadera, que vas á decir un disparate.
D. Hermógenes.—Yo la instruiré en las ciencias abstractas; la enseñaré la prosodia; haré que copie á ratos perdidos el Arte magna de Raimundo Lulio, y que me recite de memoria todos los martes dos ó tres hojas del Diccionario de Rubiños. Después aprenderá los logaritmos y algo de la estática; después...
D.ª Mariquita.—Después me dará un tabardillo pintado, y me llevará Dios. ¡Se habrá visto tal empeño! No, señor, si soy ignorante, buen provecho me haga. Yo sé escribir y ajustar una cuenta, sé guisar, sé aplanchar, sé coser, sé zurcir, sé bordar, sé cuidar de una casa: yo cuidaré de la mía, y de mi marido, y de mis hijos, y yo me los criaré. Pues, señor, ¿no sé bastante? ¡Que por fuerza he de ser doctora y marisabidilla, y que he de aprender la gramática, y que he de hacer coplas! ¿Para qué? ¿para perder el juicio? que permita Dios si no parece casa de locos la nuestra, desde que mi hermano ha dado en esas manías. Siemp. 87pre disputando marido y mujer sobre si la escena es larga ó corta, siempre contando las letras por los dedos para saber si los versos están cabales ó no, si el lance á oscuras ha de ser antes de la batalla ó después del veneno, y manoseando continuamente Gacetas y Mercurios para buscar nombres bien estravagantes, que casi todos acaban en of y en graf, para embutir con ellos sus relaciones... Y entre tanto ni se barre el cuarto, ni la ropa se lava, ni las medias se cosen; y lo que es peor, ni se come ni se cena. ¿Qué le parece á usted que comimos el domingo pasado, don Serapio?
D. Serapio.—¿Yo, señora? ¿Cómo quiere usted que?...
D.ª Mariquita.—Pues lléveme Dios si todo el banquete no se redujo á libra y media de pepinos, bien amarillos y bien gordos, que compré á la puerta, y un pedazo de rosca que sobró del día anterior. Y éramos seis bocas á comer, que el más desganado se hubiera engullido un cabrito y media hornada sin levantarse del asiento.
D.ª Agustina.—Esta es su canción; siempre quejándose de que no come y trabaja mucho. Menos cómo yo, y más trabajo en un rato que me ponga á corregir alguna escena, ó arreglar la ilusión de una catástrofe, que tú cosiendo y fregando, ú ocupada en otros ministerios viles y mecánicos.
D. Hermógenes.—Sí, Mariquita, sí; en eso tiene razón mi señora doña Agustina. Hay gran diferencia de un trabajo á otro, y los experimentos cotidianos nos enseñan que toda mujer que es literata y sabe hacer versos, ipso facto se halla exonerada de las obligaciones domésticas. Yo lo probé en una disertación que leí á la academia de los Cinocéfalos. Allí sostuve que los versos se confeccionan con la glándula pineal, y los calzoncillos con los tres dedos llamados pollex, index é infamis, que es decir: que para lo primero se necesita toda la argucia del ingenio, cuando para lo segundo basta sólo la costumbre de la mano. Y concluí, á satisfacción de todo mi auditorio, que es más difícil hacer un soneto que pegar un hombrillo; y que másp. 88 elogio merece la mujer que sepa componer décimas y redondillas, que la que sólo es buena para hacer un pisto con tomate, un ajo de pollo ó un carnero verde.
D.ª Mariquita.—Aun por eso en mi casa no se gastan pistos, ni carneros verdes, ni pollos, ni ajos. Ya se ve, en comiendo versos no se necesita cocina.
D. Hermógenes.—Bien está, sea lo que usted quiera, ídolo mío; pero si hasta ahora se ha padecido alguna estrechez (angustam pauperiem, que dijo el profano), de hoy en adelante será otra cosa.
D.ª Mariquita.—¿Y qué dice el profano? ¿que no silbarán esta tarde la comedia?
D. Hermógenes.—No, señora, la aplaudirán.
D. Serapio.—Durará un mes, y los cómicos se cansarán de representarla.
D.ª Mariquita.—No, pues no decían eso ayer los que encontramos en la botillería. ¿Se acuerda usted, hermana? Y aquel más alto, á fe que no se mordía la lengua.
D. Serapio.—¿Alto? uno alto, ¿eh? Ya le conozco. (Se levanta.) ¡Picarón! ¡vicioso! Uno de capa, que tiene un chirlo en las narices. ¡Bribón! Ese es un oficial de guarnicionero, muy apasionado de la otra compañía. ¡Alborotador! que él fué el que tuvo la culpa de que silbaran la comedia de El Monstruo más espantable del ponto de Calidonia, que la hizo un sastre pariente de un vecino mío; pero yo le aseguro al...
D.ª Mariquita.—¿Qué tonterías está usted ahí diciendo? Si no es ese de quien yo hablo.
D. Serapio.—Sí, uno alto, mala traza, con una señal que le coge...
D.ª Mariquita.—Si no es ese.
D. Serapio.—¡Mayor gatallón! Y ¡qué mala vida dió á su mujer! ¡Pobrecita! Lo mismo la trataba que á un perro.
D.ª Mariquita.—Pero si no es ese, dale. ¿Á qué viene cansarse? Este era un caballero muy decente; que no tienep. 89 ni capa ni chirlo, ni se parece en nada al que usted nos pinta.
D. Serapio.—Ya; pero voy al decir. ¡Unas ganas tengo de pillar al tal guarnicionero! No irá esta tarde al patio, que si fuera... ¡eh!... Pero el otro día ¡qué cosas le dijimos allí en la plazuela de San Juan! Empeñado en que la otra compañía es la mejor, y que no hay quien la tosa. ¿Y saben ustedes (vuelve á sentarse) por qué es todo ello? Porque los domingos por la noche se van él y otros de su pelo á casa de la Ramírez, y allí se están retozando en el recibimiento con la criada; después les saca un poco de queso, ó unos pimientos en vinagre, ó así; y luégo se van á palmotear como desesperados á las barandillas y al degolladero. Pero no hay remedio: ya estamos prevenidos los apasionados de acá; y á la primera comedia que echen en el otro corral, zas, sin remisión, á silbidos se ha de hundir la casa. Á ver...
D.ª Mariquita.—¿Y si ellos nos ganasen por la mano, y hacen con la de hoy otro tanto?
D.ª Agustina.—Sí, te parecerá que tu hermano es lerdo, y que ha trabajado poco estos días para que no le suceda un chasco. Él se ha hecho ya amigo de los principales apasionados del otro corral; ha estado con ellos; les ha recomendado la comedia y les ha prometido que la primera que componga será para su compañía. Además de eso, la dama de allá le quiere mucho; él va todos los días á su casa á ver si se la ofrece algo, y cualquiera cosa que allí ocurre nadie la hace sino mi marido. Don Eleuterio, tráigame usted un par de libras de manteca. Don Eleuterio, eche usted un poco de alpiste á ese canario. Don Eleuterio, dé usted una vuelta por la cocina, y vea usted si empieza á espumar aquel puchero. Y él, ya se ve, lo hace todo con una prontitud y un agrado, que no hay más que pedir; porque en fin, el que necesita es preciso que... Y por otra parte, como él, bendito sea Dios, tiene tal gracia para cualquier cosa, y es tan servicial con todo el mundo... ¡Quép. 90 silbar!... No, hija, no hay que temer; á buenas aldabas se ha agarrado él para que le silben.
D. Hermógenes.—Y sobre todo, el sobresaliente mérito del drama bastaría á imponer taciturnidad y admiración á la turba más gárrula, más desenfrenada é insipiente.
D.ª Agustina.—Pues ya se ve. Figúrese usted una comedia heróica como esta, con más de nueve lances que tiene. Un desafío á caballo por el patio, tres batallas, dos tempestades, un entierro, una función de máscara, un incendio de ciudad, un puente roto, dos ejercicios de fuego y un ajusticiado: figúrese usted si esto ha de gustar precisamente.
D. Serapio.—¡Toma si gustará!
D. Hermógenes.—Aturdirá.
D. Serapio.—Se despoblará Madrid por ir á verla.
D.ª Mariquita.—Y á mí me parece que unas comedias así debían representarse en la plaza de los toros.
DON ELEUTERIO, DOÑA AGUSTINA, DOÑA MARIQUITA, DON SERAPIO, DON HERMÓGENES.
D.ª Agustina.—Y bien, ¿qué dice el librero? ¿Se despachan muchas?
D. Eleuterio.—Hasta ahora...
D.ª Agustina.—Deja; me parece que voy á acertar: habrá vendido... ¿Cuándo se pusieron los carteles?
D. Eleuterio.—Ayer por la mañana. Tres ó cuatro hice poner en cada esquina.
D. Serapio.—¡Ah! y cuide usted (Levántase) que les pongan buen engrudo, porque si no...
D. Eleuterio.—Sí, que no estoy en todo. Como que yo mismo le hice con esa mira, y lleva una buena parte de cola.
p. 91
D.ª Agustina.—El Diario y la Gaceta la han anunciado ya: ¿es verdad?
D. Hermógenes.—En términos precisos.
D.ª Agustina.—Pues irán vendidos... quinientos ejemplares.
D. Serapio.—¡Qué friolera! Y más de ochocientos también.
D.ª Agustina.—¿He acertado?
D. Serapio.—¿Es verdad que pasan de ochocientos?
D. Eleuterio.—No, señor, no es verdad. La verdad es que hasta ahora, según me acaban de decir, no se han despachado más que tres ejemplares; y esto me da malísima espina.
D. Serapio.—¿Tres no más? Harto poco es.
D.ª Agustina.—Por vida mía, que es bien poco.
D. Hermógenes.—Distingo. Poco, absolutamente hablando, niego; respectivamente, concedo: porque nada hay que sea poco ni mucho per se, sino respectivamente. Y así, si los tres ejemplares vendidos constituyen una cantidad tercia con relación á nueve, y bajo este respecto los dichos tres ejemplares se llaman poco, también estos mismos tres ejemplares relativamente á uno componen una triplicada cantidad, á la cual podemos llamar mucho por la diferencia que va de uno á tres. De donde concluyo, que no es poco lo que se ha vendido, y que es falta de ilustración sostener lo contrario.
D.ª Agustina.—Dice bien, muy bien.
D. Serapio.—¡Qué! ¡Si en poniéndose á hablar este hombre!...
D.ª Mariquita.—Pues, en poniéndose á hablar probará que lo blanco es verde, y que dos y dos son veinticinco. Yo no entiendo tal modo de sacar cuentas... Pero al cabo y al fin, las tres comedias que se han vendido hasta ahora, ¿serán más que tres?
D. Eleuterio.—Es verdad; y en suma, todo el importe no pasará de seis reales.
p. 92D.ª Mariquita.—Pues, seis reales: cuando esperábamos montes de oro con la tal impresión. Ya voy yo viendo que si mi boda no se ha de hacer hasta que todos esos papelotes se despachen, me llevarán con palma á la sepultura. (Llorando.) ¡Pobrecita de mí!
D. Hermógenes.—No así, hermosa Mariquita, desperdicie usted el tesoro de perlas que una y otra luz derrama.
D.ª Mariquita.—¿Perlas? Si yo supiera llorar perlas, no tendría mi hermano necesidad de escribir disparates.
DON ANTONIO, DON ELEUTERIO, DON HERMÓGENES, DOÑA AGUSTINA, DOÑA MARIQUITA.
D. Antonio.—Á la orden de ustedes, señores.
D. Eleuterio.—Pues ¿cómo tan presto? ¿No dijo usted que iría á ver la comedia?
D. Antonio.—En efecto, he ido. Allí queda don Pedro.
D. Eleuterio.—¿Aquel caballero de tan mal humor?
D. Antonio.—El mismo. Que quieras que no, le he acomodado (Sale Pipí por la puerta del foro con un canastillo de manteles, cubiertos, etc., y le pone sobre el mostrador.) en el palco de unos amigos. Yo creí tener luneta segura; ¡pero qué! ni luneta, ni palcos, ni tertulias, ni cubillos; no hay asiento en ninguna parte.
D.ª Agustina.—Si lo dije.
D. Antonio.—Es mucha la gente que hay.
D. Eleuterio.—Pues no, no es cosa de que usted se quede sin verla. Yo tengo palco. Véngase usted con nosotros, y todos nos acomodaremos.
D.ª Agustina.—Sí, puede usted venir con toda satisfacción, caballero.
D. Antonio.—Señora, doy á usted mil gracias por sup. 93 atención; pero ya no es cosa de volver allá. Cuando yo salí se empezaba la primer tonadilla; conque...
D. Serapio.—¿La tonadilla?
(Se levantan todos.)
D.ª Mariquita.—¿Qué dice usted?
D. Eleuterio.—¡La tonadilla!
D.ª Agustina.—¿Pues cómo han empezado tan presto?
D. Antonio.—No, señora; han empezado á la hora regular.
D.ª Agustina.—No puede ser; si ahora serán...
D. Hermógenes.—Yo lo diré (Saca el reloj.): las tres y media en punto.
D.ª Mariquita.—¡Hombre! ¡qué tres y media! Su reloj de usted está siempre en las tres y media.
D.ª Agustina.—Á ver... (Toma el reloj de don Hermógenes, le aplica al oído, y se le vuelve.) Si está parado.
D. Hermógenes.—Es verdad. Esto consiste en que la elasticidad del muelle espiral...
D.ª Mariquita.—Consiste en que está parado, y nos ha hecho usted perder la mitad de la comedia. Vamos, hermana.
D.ª Agustina.—Vamos.
D. Eleuterio.—¡Cuidado, que es cosa particular! ¡Voto va sanes! La casualidad de...
D.ª Mariquita.—Vamos pronto... ¿Y mi abanico?
D. Serapio.—Aquí está.
D. Antonio.—Llegarán ustedes al segundo acto.
D.ª Mariquita.—Vaya, que este don Hermógenes...
D.ª Agustina.—Quede usted con Dios, caballero.
D.ª Mariquita.—Vamos aprisa.
D. Antonio.—Vayan ustedes con Dios.
D. Serapio.—Á bien que cerca estamos.
D. Eleuterio.—Cierto que ha sido chasco estarnos así, fiados en...
D.ª Mariquita.—Fiados en el maldito reloj de don Hermógenes.
DON ANTONIO, PIPÍ.
D. Antonio.—¿Conque estas dos son la hermana y la mujer del autor de la comedia?
Pipí.—Sí, señor.
D. Antonio.—¡Qué paso llevan! Ya se ve, se fiaron del reloj de don Hermógenes.
Pipí.—Pues yo no sé qué será; pero desde la ventana de arriba se ve salir mucha gente del coliseo.
D. Antonio.—Serán los del patio, que estarán sofocados. Cuando yo me vine quedaban dando voces para que les abriesen las puertas. El calor es muy grande; y por otra parte, meter cuatro donde no caben más que dos es un despropósito; pero lo que importa es cobrar á la puerta, y más que revienten dentro.
DON PEDRO, DON ANTONIO, PIPÍ.
D. Antonio.—¡Calle! ¿Ya está usted por acá? Pues, y la comedia ¿en qué estado queda?
D. Pedro.—Hombre, no me hable usted de comedia (Se sienta), que no he tenido rato peor muchos meses há.
D. Antonio.—Pues ¿qué ha sido ello? (Sentándose junto á don Pedro.)
D. Pedro.—¡Qué ha de ser! que he tenido que sufrir (gracias á la recomendación de usted) casi todo el primer acto, y por añadidura una tonadilla insípida y desvergonzada, como es costumbre. Hallé la ocasión de escapar, y la aproveché.
p. 95D. Antonio.—¿Y qué tenemos en cuanto al mérito de la pieza?
D. Pedro.—Que cosa peor no se ha visto en el teatro desde que las musas de guardilla le abastecen... Si tengo hecho propósito firme de no ir jamás á ver esas tonterías. Á mí no me divierten; al contrario, me llenan de, de... No, señor, menos me enfada cualquiera de nuestras comedias antiguas, por malas que sean. Están desarregladas, tienen disparates; pero aquellos disparates y aquel desarreglo son hijos del ingenio y no de la estupidez. Tienen defectos enormes, es verdad; pero entre estos defectos se hallan cosas que, por vida mía, tal vez suspenden y conmueven al espectador en términos de hacerle olvidar ó disculpar cuántos desaciertos han precedido. Ahora compare usted nuestros autores adocenados del día con los antiguos, y dígame si no valen más Calderón, Solís, Rojas, Moreto cuando deliran, que estotros cuando quieren hablar en razón.
D. Antonio.—La cosa es tan clara, señor don Pedro, que no hay nada que oponer á ella; pero, dígame usted, el pueblo, el pobre pueblo ¿sufre con paciencia ese espantable comedión?
D. Pedro.—No tanto como el autor quisiera, porque algunas veces se ha levantado en el patio una mareta sorda que traía visos de tempestad. En fin, se acabó el acto muy oportunamente; pero no me atreveré á pronosticar el éxito de la tal pieza, porque aunque el público está ya muy acostumbrado á oir desatinos, tan garrafales como los de hoy jamás se oyeron.
D. Antonio.—¿Qué dice usted?
D. Pedro.—Es increíble. Ahí no hay más que un hacinamiento confuso de especies, una acción informe, lances inverosímiles, episodios inconexos, caracteres mal expresados ó mal escogidos; en vez de artificio, embrollo; en vez de situaciones cómicas, mamarrachadas de linterna mágica. No hay conocimiento de historia ni de costump. 96bres, no hay objeto moral, no hay lenguaje, ni estilo, ni versificación, ni gusto, ni sentido común. En suma, es tan mala y peor que las otras con que nos regalan todos los días.
D. Antonio.—Y no hay que esperar nada mejor. Mientras el teatro siga en el abandono en que hoy está, en vez de ser el espejo de la virtud y el templo del buen gusto, será la escuela del error y el almacén de las extravagancias.
D. Pedro.—Pero ¡no es fatalidad que después de tanto como se ha escrito por los hombres más doctos de la nación sobre la necesidad de su reforma, se han de ver todavía en nuestra escena espectáculos tan infelices! ¿Qué pensarán de nuestra cultura los extranjeros que vean la comedia de esta tarde? ¿Qué dirán cuando lean las que se imprimen continuamente?
D. Antonio.—Digan lo que quieran, amigo don Pedro, ni usted ni yo podemos remediarlo. ¿Y qué haremos? Reir ó rabiar: no hay otra alternativa... Pues yo más quiero reir que impacientarme.
D. Pedro.—Yo no, porque no tengo serenidad para eso. Los progresos de la literatura, señor don Antonio, interesan mucho al poder, á la gloria y á la conservación de los imperios; el teatro influye inmediatamente en la cultura nacional; el nuestro está perdido, y yo soy muy español.
D. Antonio.—Con todo, cuando se ve que... Pero ¿qué novedad es esta?
DON SERAPIO, DON HERMÓGENES, DON PEDRO, DON ANTONIO, PIPÍ.
D. Serapio.—Pipí, muchacho; corriendo, por Dios, un poco de agua.
p. 97D. Antonio.—¿Qué ha sucedido?
(Se levantan don Antonio y don Pedro.)
D. Serapio.—No te pares en enjuagatorios. Aprisa.
Pipí.—Voy, voy allá.
D. Serapio.—Despáchate.
Pipí.—¡Por vida del hombre! (Pipí va detrás de don Serapio con un vaso de agua. Don Hermógenes, que sale apresurado, tropieza con él y deja caer el vaso y el plato.) ¿Por qué no mira usted?
D. Hermógenes.—¿No hay alguno de ustedes que tenga por ahí un poco de agua de melisa, elixir, extracto, aroma, álcali volátil, éter vitriólico, ó cualquiera quinta esencia antiespasmódica, para entonar el sistema nervioso de una dama exánime?
D. Antonio.—Yo no, no traigo.
D. Pedro.—Pero ¿qué ha sido? ¿Es accidente?
DOÑA AGUSTINA, DOÑA MARIQUITA, DON ELEUTERIO, DON HERMÓGENES, DON SERAPIO, DON PEDRO, DON ANTONIO, PIPÍ.
D. Eleuterio.—Sí; es mucho mejor hacer lo que dice don Serapio.
(Doña Agustina, muy acongojada, sostenida por don Eleuterio y don Serapio. La hacen que se siente. Pipí trae otro vaso de agua, y ella bebe un poco.)
D. Serapio.—Pues ya se ve. Anda, Pipí; en tu cama podrá descansar esta señora...
Pipí.—¡Qué! si está en un camaranchón, que...
D. Eleuterio.—No importa.
Pipí.—¡La cama! La cama es un jergón de arpillera y...
D. Serapio.—¿Qué quiere decir eso?
p. 98D. Eleuterio.—No importa nada. Allí estará un rato, y veremos si es cosa de llamar á un sangrador.
Pipí.—Yo bien, si ustedes...
D.ª Agustina.—No, no es menester.
D.ª Mariquita.—¿Se siente usted mejor, hermana?
D. Eleuterio.—¿Te vas aliviando?
D.ª Agustina.—Alguna cosa.
D. Serapio.—¡Ya se ve! El lance no era para menos.
D. Antonio.—Pero ¿se podrá saber qué especie de insulto ha sido éste?
D. Eleuterio.—¡Qué ha de ser, señor, qué ha de ser! Que hay gente envidiosa y mal intencionada, que... ¡Vaya! No me hable usted de eso; porque... ¡Picarones! ¿Cuándo han visto ellos comedia mejor?
D. Pedro.—No acabo de comprender.
D.ª Mariquita.—Señor, la cosa es bien sencilla. El señor es hermano mío, marido de esta señora, y autor de esa maldita comedia que han echado hoy. Hemos ido á verla; cuando llegamos estaban ya en el segundo acto. Allí había una tempestad, y luégo un consejo de guerra, y luégo un baile, y después un entierro... En fin, ello es que al cabo de esta tremolina salía la dama con un chiquillo de la mano, y ella y el chico rabiaban de hambre; el muchacho decía: Madre, déme usted pan; y la madre invocaba á Demogorgón y al Cancerbero. Al llegar nosotros se empezaba este lance de madre é hijo... El patio estaba tremendo. ¡Qué oleadas! ¡qué toser! ¡qué estornudos! ¡qué bostezar! ¡qué ruido confuso por todas partes!... Pues señor, como digo, salió la dama, y apenas hubo dicho que no había comido en seis días, y apenas el chico empezó á pedirla pan, y ella á decirle que no le tenía, cuando para servir á ustedes, la gente (que á la cuenta estaba ya hostigada de la tempestad, del consejo de guerra, del baile y del entierro) comenzó de nuevo á alborotarse. El ruido se aumenta; suenan bramidos por un lado y otro, y empieza tal descarga de palmadas huecas, y tal golpeo en los banp. 99cos y barandillas, que no parecía sino que toda la casa se venía al suelo. Corrieron el telón; abrieron las puertas; salió renegando toda la gente; á mi hermana se la oprimió el corazón, de manera que... En fin, ya está mejor, que es lo principal. Aquello no ha sido ni oído ni visto: en un instante, entrar en el palco y suceder lo que acabo de contar, todo ha sido á un tiempo. ¡Válgame Dios! ¡En lo que han venido á parar tantos proyectos! Bien decía yo que era imposible que... (Siéntase junto á doña Agustina.)
D. Eleuterio.—¡Y que no ha de haber justicia para esto! Don Hermógenes, amigo don Hermógenes, usted bien sabe lo que es la pieza; informe usted á estos señores... Tome usted. (Saca la comedia, y se la da á don Hermógenes.) Léales usted todo el segundo acto, y que me digan si una mujer que no ha comido en seis días tiene razón de morirse, y si es mal parecido que un chico de cuatro años pida pan á su madre. Lea usted, lea usted, y que me digan si hay conciencia ni ley de Dios para haberme asesinado de esta manera.
D. Hermógenes.—Yo, por ahora, amigo don Eleuterio, no puedo encargarme de la lectura del drama. (Deja la comedia sobre una mesa. Pipí la toma, se sienta en un silla distante, y lee con particular atención y complacencia.) Estoy de priesa. Nos veremos otro día, y...
D. Eleuterio.—¿Se va usted?
D.ª Mariquita.—¿Nos deja usted así?
D. Hermógenes.—Si en algo pudiera contribuir con mi presencia al alivio de ustedes, no me movería de aquí; pero...
D.ª Mariquita.—No se vaya usted.
D. Hermógenes.—Me es muy doloroso asistir á tan acerbo espectáculo. Tengo que hacer. En cuánto á la comedia, nada hay que decir: murió, y es imposible que resucite; bien que ahora estoy escribiendo una apología del teatro, y la citaré con elogio. Diré que hay otras peores; diré que si no guarda reglas ni conexión, consiste enp. 100 que el autor era un grande hombre; callaré sus defectos...
D. Eleuterio.—¿Qué defectos?
D. Hermógenes.—Algunos que tiene.
D. Pedro.—Pues no decía usted eso poco tiempo há.
D. Hermógenes.—Fué para animarle.
D. Pedro.—Y para engañarle y perderle. Si usted conocía que era mala, ¿por qué no se lo dijo? ¿Por qué, en vez de aconsejarle que desistiera de escribir chapucerías, ponderaba usted el ingenio del autor, y le persuadía que era excelente una obra tan ridícula y despreciable?
D. Hermógenes.—Porque el señor carece de criterio y sindéresis para comprender la solidez de mis raciocinios, si por ellos intentara persuadirle que la comedia es mala.
D.ª Agustina.—¿Conque es mala?
D. Hermógenes.—Malísima.
D. Eleuterio.—¿Qué dice usted?
D.ª Agustina.—Usted se chancea, don Hermógenes; no puede ser otra cosa.
D. Pedro.—No, señora, no se chancea: en eso dice la verdad. La comedia es detestable.
D.ª Agustina.—Poco á poco con eso, caballero; que una cosa es que el señor lo diga por gana de fiesta, y otra que usted nos lo venga á repetir de ese modo. Usted será de los eruditos que de todo blasfeman, y nada les parece bien sino lo que ellos hacen; pero...
D. Pedro.—Si usted es marido de esa (Á don Eleuterio) señora, hágala usted callar; porque aunque no pueda ofenderme cuánto diga, es cosa ridícula que se meta á hablar de lo que no entiende.
D.ª Agustina.—¡No entiendo! ¿Quién le ha dicho á usted que?...
D. Eleuterio.—Por Dios, Agustina, no te desazones. Ya ves (Se levanta colérica, y don Eleuterio la hace sentar) cómo estás... ¡Válgame Dios, señor! Pero, amigo (Á don Hermógenes), no sé qué pensar de usted.
p. 101D. Hermógenes.—Pienso usted lo que quiera. Yo pienso de su obra lo que ha pensado el público; pero soy su amigo de usted, y aunque vaticiné el éxito infausto que ha tenido, no quise anticiparle una pesadumbre, porque, como dice Platón y el abate Lampillas...
D. Eleuterio.—Digan lo que quieran. Lo que yo digo es que usted me ha engañado como un chino. Si yo me aconsejaba con usted; si usted ha visto la obra lance por lance y verso por verso; si usted me ha exhortado á concluir las otras que tengo manuscritas; si usted me ha llenado de elogios y de esperanzas; si me ha hecho usted creer que yo era un grande hombre, ¿cómo me dice usted ahora eso? ¿Cómo ha tenido usted corazón para exponerme á los silbidos, al palmoteo y á la zumba de esta tarde?
D. Hermógenes.—Usted es pacato y pusilánime en demasía... ¿Por qué no le anima á usted el ejemplo? ¿No ve usted esos autores que componen para el teatro, con cuánta imperturbabilidad toleran los vaivenes de la fortuna? Escriben, los silban, y vuelven á escribir; vuelven á silbarlos, y vuelven á escribir... ¡Oh, almas grandes, para quienes los chillidos son arrullos y las maldiciones alabanzas!
D.ª Mariquita.—¿Y qué quiere usted (Levántase) decir con eso? Ya no tengo paciencia para callar más. ¿Qué quiere usted decir? ¿Que mi pobre hermano vuelva otra vez?...
D. Hermógenes.—Lo que quiero decir es que estoy de prisa y me voy.
D.ª Agustina.—Vaya usted con Dios, y haga usted cuenta que no nos ha conocido. ¡Picardía! No sé cómo (Se levanta muy enojada encaminándose hacia don Hermógenes, que se va retirando de ella) no me tiro á él... Váyase usted.
D. Hermógenes.—¡Gente ignorante!
D.ª Agustina.—Váyase usted.
D. Eleuterio.—¡Picarón!
D. Hermógenes.—¡Canalla infeliz!
DON ELEUTERIO, DON SERAPIO, DON ANTONIO, DON PEDRO, DOÑA AGUSTINA, DOÑA MARIQUITA, PIPÍ.
D. Eleuterio.—¡Ingrato, embustero! Después (Se sienta con señales de abatimiento) de lo que hemos hecho por él.
D.ª Mariquita.—Ya ve usted, hermana, lo que ha venido á resultar. Si lo dije, si me lo daba el corazón... Mire usted qué hombre; después de haberme traído en palabras tanto tiempo, y lo que es peor, haber perdido por él la conveniencia de casarme con el boticario, que á lo menos es hombre de bien, y no sabe latín ni se mete en citar autores, como ese bribón... ¡Pobre de mí! Con diez y seis años que tengo, y todavía estoy sin colocar; por el maldito empeño de ustedes de que me había de casar con un erudito que supiera mucho... Mire usted lo que sabe el renegado (Dios me perdone); quitarme mi acomodo, engañar á mi hermano, perderle, y hartarnos de pesadumbres.
D. Antonio.—No se desconsuele usted, señorita, que todo se compondrá. Usted tiene mérito, y no la faltarán proporciones mucho mejores que la que ha perdido.
D.ª Agustina.—Es menester que tengas un poco de paciencia, Mariquita.
D. Eleuterio.—La paciencia (Se levanta con viveza) la necesito yo, que estoy desesperado de ver lo que me sucede.
D.ª Agustina.—Pero hombre, ¿que no has de reflexionar?...
D. Eleuterio.—Calla, mujer; calla, por Dios, que tú también...
D. Serapio.—No, señor; el mal ha estado en que nosotros no lo advertimos con tiempo... Pero yo le aseguro alp. 103 guarnicionero y á sus camaradas que si llegamos á pillarlos, solfeo de mojicones como el que han de llevar no le... La comedia es buena, señor; créame usted á mí; la comedia es buena. Ahí no ha habido más sino que los de allá se han unido, y...
D. Eleuterio.—Yo ya estoy en que la comedia no es tan mala, y que hay muchos partidos; pero lo que á mí me...
Don Pedro.—¿Todavía está usted en esa equivocación?
D. Antonio.—Déjele usted. (Ap. á don Pedro.)
D. Pedro.—No quiero dejarle; me da compasión... Y sobre todo, es demasiada necedad, después de lo que ha sucedido, que todavía esté creyendo el señor que su obra es buena. ¿Por qué ha de serlo? ¿Qué motivos tiene usted para acertar? ¿Qué ha estudiado usted? ¿Quién le ha enseñado el arte? ¿Qué modelos se ha propuesto usted para la imitación? ¿No ve usted que en todas las facultades hay un método de enseñanza, y unas reglas que seguir y observar; que á ellas debe acompañar una aplicación constante y laboriosa; y que sin estas circunstancias, unidas al talento, nunca se formarán grandes profesores, porque nadie sabe sin aprender? ¿Pues por dónde usted, que carece de tales requisitos, presume que habrá podido hacer algo bueno? ¿Qué, no hay más sino meterse á escribir, á salga lo que salga, y en ocho días zurcir un embrollo, ponerle en malos versos, darle al teatro, y ya soy autor? Qué, ¿no hay más que escribir comedias? Si han de ser como la de usted ó como las demás que se la parecen, poco talento, poco estudio y poco tiempo son necesarios; pero si han de ser buenas (créame usted), se necesita toda la vida de un hombre, un ingenio muy sobresaliente, un estudio infatigable, observación continua, sensibilidad, juicio exquisito: y todavía no hay seguridad de llegar á la perfección.
D. Eleuterio.—Bien está, señor; será todo lo que usted dice; pero ahora no se trata de eso. Si me desespero y mep. 104 confundo, es por ver que todo se me descompone, que he perdido mi tiempo, que la comedia no vale un cuarto, que he gastado en la impresión lo que no tenía...
D. Antonio.—No, la impresión con el tiempo se venderá.
D. Pedro.—No se venderá, no, señor. El público no compra en la librería las piezas que silba en el teatro. No se venderá.
D. Eleuterio.—Pues, vea usted: no se venderá; y pierdo ese dinero; y por otra parte... ¡Válgame Dios! Yo, señor, seré lo que ustedes quieran; seré mal poeta, seré un zopenco; pero soy hombre de bien. Ese picarón de don Hermógenes me ha estafado cuánto tenía para pagar sus trampas y sus embrollos; me ha metido en nuevos gastos, y me deja imposibilitado de cumplir como es regular con los muchos acreedores que tengo.
D. Pedro.—Pero ahí no hay más que hacerles una obligación de irlos pagando poco á poco, según el empleo ó facultad que usted tenga, y arreglándose á una buena economía.
D.ª Agustina.—¡Qué empleo ni qué facultad, señor! si el pobrecito no tiene ninguna.
D. Pedro.—¿Ninguna?
D. Eleuterio.—No, señor. Yo estuve en esa lotería de ahí arriba; después me puse á servir á un caballero indiano, pero se murió; lo dejé todo, y me metí á escribir comedias, porque ese don Hermógenes me engatusó y...
D.ª Mariquita.—¡Maldito sea él!
D. Eleuterio.—Y si fuera decir estoy solo, anda con Dios; pero casado, y con una hermana, y con aquellas criaturas...
D. Antonio.—¿Cuántas tiene usted?
D. Eleuterio.—Cuatro, señor; que el mayorcito no pasa de cinco años.
D. Pedro.—¿Hijos tiene? (Ap. con ternura ¡Qué lástima!)
p. 105
D. Eleuterio.—Pues si no fuera por eso...
D. Pedro.—(Ap. ¡Infeliz!) Yo, amigo, ignoraba que del éxito de la obra de usted pendiera la suerte de esa pobre familia. Yo también he tenido hijos. Ya no los tengo, pero sé lo que es el corazón de un padre. Dígame usted: ¿sabe usted contar? ¿escribe usted bien?
D. Eleuterio.—Sí, señor, lo que es así cosa de cuentas, me parece que sé bastante. En casa de mi amo... porque yo, señor, he sido paje... allí, como digo, no había más mayordomo que yo. Yo era el que gobernaba la casa; como, ya se ve, estos señores no entienden de eso. Y siempre me porté como todo el mundo sabe. Eso sí, lo que es honradez y... ¡vaya! Ninguno ha tenido que...
D. Pedro.—Lo creo muy bien.
D. Eleuterio.—En cuanto á escribir, yo aprendí en los Escolapios, y luégo me he soltado bastante, y sé alguna cosa de ortografía... Aquí tengo... Vea usted... (Saca papel y se le da á don Pedro.) Ello está escrito algo de prisa, porque esta es una tonadilla que se había de cantar mañana... ¡Ay Dios mío!
D. Pedro.—Me gusta la letra, me gusta.
D. Eleuterio.—Sí, señor, tiene su introduccioncita, luégo entran las coplillas satíricas con su estribillo, y concluye con las...
D. Pedro.—No hablo de eso, hombre, no hablo de eso. Quiero decir que la forma de la letra es muy buena. La tonadilla ya se conoce que es prima hermana de la comedia.
D. Eleuterio.—Ya.
D. Pedro.—Es menester que se deje usted de esas tonterías.
(Volviéndole el papel.)
D. Eleuterio.—Ya lo veo, señor; pero si me parece que el enemigo...
D. Pedro.—Es menester olvidar absolutamente esos devaneos; esta es una condición precisa que exijo de usted. Yo soy rico, muy rico, y no acompaño con lágrimas estép. 106riles las desgracias de mis semejantes. La mala fortuna á que le han reducido á usted sus desvaríos necesita, más que consuelos y reflexiones, socorros efectivos y prontos. Mañana quedarán pagadas por mí todas las deudas que usted tenga.
D. Eleuterio.—Señor, ¿qué dice usted?
D.ª Agustina.—¿De veras, señor? ¡Válgame Dios!
D.ª Mariquita.—¿De veras?
D. Pedro.—Quiero hacer más. Yo tengo bastantes haciendas cerca de Madrid; acabo de colocar á un mozo de mérito, que entendía en el gobierno de ellas. Usted, si quiere, podrá irse instruyendo al lado de mi mayordomo, que es hombre honradísimo; y desde luégo puede usted contar con una fortuna proporcionada á sus necesidades. Esta señora deberá contribuir por su parte á hacer feliz el nuevo destino que á usted le propongo. Si cuida de su casa, si cría bien á sus hijos, si desempeña como debe los oficios de esposa y madre, conocerá que sabe cuánto hay que saber, y cuánto conviene á una mujer de su estado y sus obligaciones. Usted, señorita, no ha perdido nada en no casarse con el pedantón de don Hermógenes; porque, según se ha visto, es un malvado que la hubiera hecho infeliz; y si usted disimula un poco las ganas que tiene de casarse, no dudo que hallará muy presto un hombre de bien que la quiera. En una palabra, yo haré en favor de ustedes todo el bien que pueda; no hay que dudarlo. Además, yo tengo muy buenos amigos en la corte, y... créanme ustedes, soy algo áspero en mi carácter, pero tengo el corazón muy compasivo.
D.ª Mariquita.—¡Qué bondad!
(Don Eleuterio, su mujer y su hermana quieren arrodillarse á los piés de don Pedro; él lo estorba y los abraza cariñosamente.)
D. Eleuterio.—¡Qué generoso!
D. Pedro.—Esto es ser justo. El que socorre la pobreza, evitando á un infeliz la desesperación y los delitos, cumple con su obligación; no hace más.
p. 107D. Eleuterio.—Yo no sé cómo he de pagar á usted tantos beneficios.
D. Pedro.—Si usted me los agradece, ya me los paga.
D. Eleuterio.—Perdone usted, señor, las locuras que he dicho y el mal modo...
D.ª Agustina.—Hemos sido muy imprudentes.
D. Pedro.—No hablemos de eso.
D. Antonio.—¡Ah, don Pedro, qué lección me ha dado usted esta tarde!
D. Pedro.—Usted se burla. Cualquiera hubiera hecho lo mismo en iguales circunstancias.
D. Antonio.—Su carácter de usted me confunde.
D. Pedro.—¿Eh? los genios serán diferentes; pero somos muy amigos. ¿No es verdad?
D. Antonio.—¿Quién no querrá ser amigo de usted?
D. Serapio.—Vaya, vaya; yo estoy loco de contento.
D. Pedro.—Más lo estoy yo; porque no hay placer comparable al que resulta de una acción virtuosa. Recoja usted esa comedia (Al ver la comedia que está leyendo Pipí); no se quede por ahí perdida, y sirva de pasatiempo á la gente burlona que llegue á verla.
D. Eleuterio.—¡Mal haya la comedia (Arrebata la comedia de manos de Pipí, y la hace pedazos), amén, y mi docilidad y mi tontería! Mañana, así que amanezca, hago una hoguera con todo cuánto tengo impreso y manuscrito, y no ha de quedar en mi casa un verso.
D.ª Mariquita.—Yo encenderé la pajuela.
D.ª Agustina.—Y yo aventaré las cenizas.
D. Pedro.—Así debe ser. Usted, amigo, ha vivido engañado; su amor propio, la necesidad, el ejemplo y la falta de instrucción le han hecho escribir disparates. El público le ha dado á usted una lección muy dura, pero muy útil, puesto que por ella se reconoce y se enmienda. ¡Ojalá los que hoy tiranizan y corrompen el teatro por el maldito furor de ser autores, ya que desatinan como usted, le imitaran en desengañarse!
COMEDIA EN TRES ACTOS, EN PROSA, ESTRENADA EN 1806
p. 110
La escena es en una posada de Alcalá de Henares.
El teatro representa una sala de paso con cuatro puertas de habitaciones para huéspedes, numeradas todas. Una más grande en el foro, con escalera que conduce al piso bajo de la casa. Ventana de antepecho á un lado. Una mesa en medio, con banco, sillas, etc.
La acción empieza á las siete de la tarde, y acaba á las cinco de la mañana siguiente.
p. 111

DON DIEGO, SIMÓN.
(Sale don Diego de su cuarto. Simón, que está sentado en una silla, se levanta.)
D. Diego.—¿No han venido todavía?
Simón.—No, señor.
D. Diego.—Despacio la han tomado por cierto.
Simón.—Como su tía la quiere tanto, según parece, y no la ha visto desde que la llevaron á Guadalajara...
D. Diego.—Sí. Yo no digo que no la viese; pero con media hora de visita y cuatro lágrimas, estaba concluído.
Simón.—Ello también ha sido extraña determinación la de estarse usted dos días enteros sin salir de la posada. Cansa el leer, cansa el dormir... Y sobre todo cansa la mup. 112gre del cuarto, las sillas desvencijadas, las estampas del hijo pródigo, el ruido de campanillas y cascabeles, y la conversación ronca de carromateros y patanes, que no permiten un instante de quietud.
D. Diego.—Ha sido conveniente el hacerlo así. Aquí me conocen todos, y no he querido que nadie me vea.
Simón.—Yo no alcanzo la causa de tanto retiro. ¿Pues hay más en esto que haber acompañado usted á doña Irene hasta Guadalajara, para sacar del convento á la niña y volvernos con ellas á Madrid?
D. Diego.—Sí, hombre, algo más hay de lo que has visto.
Simón.—Adelante.
D. Diego.—Algo, algo... Ello tú al cabo lo has de saber, y no puede tardarse mucho... Mira, Simón, por Dios te encargo que no lo digas... Tú eres hombre de bien, y me has servido muchos años con fidelidad... Ya ves que hemos sacado á esa niña del convento y nos la llevamos á Madrid.
Simón.—Sí, señor.
D. Diego.—Pues bien... Pero te vuelvo á encargar que á nadie lo descubras.
Simón.—Bien está, señor. Jamás he gustado de chismes.
D. Diego.—Ya lo sé, por eso quiero fiarme de ti. Yo, la verdad, nunca había visto á la tal doña Paquita; pero mediante la amistad con su madre, he tenido frecuentes noticias de ella; he leído muchas de las cartas que escribía; he visto algunas de su tía la monja, con quien ha vivido en Guadalajara; en suma, he tenido cuántos informes pudiera desear acerca de sus inclinaciones y su conducta. Ya he logrado verla, he procurado observarla en estos pocos días; y á decir verdad, cuántos elogios hicieron de ella me parecen escasos.
Simón.—Sí por cierto... Es muy linda y...
D. Diego.—Es muy linda, muy graciosa, muy humilde... Y sobre todo, ¡aquel candor, aquella inocencia! Vap. 113mos, es de lo que no se encuentra por ahí... Y talento... sí, señor, mucho talento... Conque, para acabar de informarte, lo que yo he pensado es...
Simón.—No hay que decírmelo.
D. Diego.—¿No? ¿Por qué?
Simón.—Porque ya lo adivino. Y me parece excelente idea.
D. Diego.—¿Qué dices?
Simón.—Excelente.
D. Diego.—¿Conque al instante has conocido?...
Simón.—¿Pues no es claro?... ¡Vaya!... Dígole á usted que me parece muy buena boda; buena, buena.
D. Diego.—Sí, señor... Yo lo he mirado bien, y lo tengo por cosa muy acertada.
Simón.—Seguro que sí.
D. Diego.—Pero quiero absolutamente que no se sepa, hasta que esté hecho.
Simón.—Y en eso hace usted bien.
D. Diego.—Porque no todos ven las cosas de una manera, y no faltaría quien murmurase, y dijese que era una locura, y me...
Simón.—¿Locura? ¡Buena locura!... ¿Con una chica como esa, eh?
D. Diego.—Pues ya ves tú. Ella es una pobre... Eso sí... Pero yo no he buscado dinero, que dineros tengo; he buscado modestia, recogimiento, virtud.
Simón.—Eso es lo principal... Y sobre todo, lo que usted tiene, ¿para quién ha de ser?
D. Diego.—Dices bien... ¿Y sabes tú lo que es una mujer aprovechada, hacendosa, que sepa cuidar de la casa, economizar, estar en todo?... Siempre lidiando con amas, que si una es mala, otra es peor, regalonas, entremetidas, habladoras, llenas de histérico, viejas, feas como demonios... No, señor, vida nueva. Tendré quien me asista con amor y fidelidad, y viviremos como unos santos... Y deja que hablen y murmuren y...
p. 114Simón.—Pero siendo á gusto de entrambos, ¿qué pueden decir?
D. Diego.—No, yo ya sé lo que dirán; pero... Dirán que la boda es desigual, que no hay proporción en la edad, que...
Simón.—Vamos que no me parece tan notable la diferencia. Siete ú ocho años, á lo más.
D. Diego.—¡Qué, hombre! ¿Qué hablas de siete ú ocho años? Si ella ha cumplido diez y seis años pocos meses há.
Simón.—Y bien, ¿qué?
D. Diego.—Y yo, aunque gracias á Dios estoy robusto y... con todo eso, mis cincuenta y nueve años no hay quien me los quite.
Simón.—Pero si yo no hablo de eso.
D. Diego.—¿Pues de qué hablas?
Simón.—Decía que... Vamos, ó usted no acaba de explicarse, ó yo le entiendo al revés... En suma, esta doña Paquita ¿con quién se casa?
D. Diego.—¿Ahora estamos ahí? Conmigo.
Simón.—¿Con usted?
D. Diego.—Conmigo.
Simón.—¡Medrados quedamos!
D. Diego.—¿Qué dices?... Vamos, ¿qué?...
Simón.—¡Y pensaba yo haber adivinado!
D. Diego.—¿Pues qué creías? ¿Para quién juzgaste que la destinaba yo?
Simón.—Para don Carlos, su sobrino de usted, mozo de talento, instruído, excelente soldado, amabilísimo por todas sus circunstancias... Para ese juzgué que se guardaba la tal niña.
D. Diego.—Pues no, señor.
Simón.—Pues bien está.
D. Diego.—¡Mire usted qué idea! ¡Con el otro la había de ir á casar!... No, señor, que estudie sus matemáticas.
Simón.—Ya las estudia; ó por mejor decir, ya las enseña.
p. 115D. Diego.—Que se haga hombre de valor y...
Simón.—¡Valor! ¿Todavía pide usted más valor á un oficial que en la última guerra, con muy pocos que se atrevieron á seguirle, tomó dos baterías, clavó los cañones, hizo algunos prisioneros, y volvió al campo lleno de heridas y cubierto de sangre?... Pues bien satisfecho quedó usted entonces del valor de su sobrino; y yo le ví á usted más de cuatro veces llorar de alegría, cuando el rey le premió con el grado de teniente coronel y una cruz de Alcántara.
D. Diego.—Sí, señor, todo es verdad; pero no viene á cuento. Yo soy el que me caso.
Simón.—Si está usted bien seguro de que ella le quiere, si no la asusta la diferencia de la edad, si su elección es libre...
D. Diego.—¿Pues no ha de serlo?... ¿Y qué sacarían con engañarme? Ya ves tú la religiosa de Guadalajara si es mujer de juicio; esta de Alcalá, aunque no la conozco, sé que es una señora de excelentes prendas; mira tú si doña Irene querrá el bien de su hija; pues todas ellas me han dado cuantas seguridades puedo apetecer... La criada que la ha servido en Madrid, y más de cuatro años en el convento, se hace lenguas de ella; y sobre todo me ha informado de que jamás observó en esta criatura la más remota inclinación á ninguno de los pocos hombres que ha podido ver en aquel encierro. Bordar, coser, leer libros devotos, oir misa, y correr por la huerta detrás de las mariposas, y echar agua en los agujeros de las hormigas, estas han sido su ocupación y sus diversiones... ¿Qué dices?
Simón.—Yo nada, señor.
D. Diego.—Y no pienses tú que, á pesar de tantas seguridades, no aprovecho las ocasiones que se presentan para ir ganando su amistad y su confianza, y lograr que se explique conmigo en absoluta libertad... Bien que aún hay tiempo... Sólo que aquella doña Irene siempre la interrumpe, todo se lo habla... Y es muy buena mujer, buena...
p. 116Simón.—En fin, señor, yo desearé que salga como usted apetece.
D. Diego.—Sí, yo espero en Dios que no ha de salir mal. Aunque el novio no es muy de tu gusto... ¡Y qué fuera de tiempo me recomendabas al tal sobrinito! ¿Sabes tú lo enfadado que estoy con él?
Simón.—¿Pues qué ha hecho?
D. Diego.—Una de las suyas... Y hasta pocos días há no lo he sabido. El año pasado, ya lo viste, estuvo dos meses en Madrid... Y me costó mucho dinero la tal visita... En fin, es mi sobrino, bien dado está; pero voy al asunto. Llegó el caso de irse á Zaragoza á su regimiento... Ya te acuerdas de que á muy pocos días de haber salido de Madrid recibí la noticia de su llegada.
Simón.—Sí, señor.
D. Diego.—Y que siguió escribiéndome, aunque algo perezoso, siempre con la data de Zaragoza.
Simón.—Así es la verdad.
D. Diego.—Pues el pícaro no estaba allí cuando me escribía las tales cartas.
Simón.—¿Qué dice usted?
D. Diego.—Sí, señor. El día 3 de julio salió de mi casa, y á fines de setiembre aún no había llegado á sus pabellones... ¿No te parece que para ir por la posta hizo muy buena diligencia?
Simón.—Tal vez se pondría malo en el camino, y por no darle á usted pesadumbre...
D. Diego.—Nada de eso. Amores del señor oficial, y devaneos que le traen loco... Por ahí en esas ciudades puede que... ¿Quién sabe? Si encuentra un par de ojos negros, ya es hombre perdido... ¡No permita Dios que me le engañe alguna bribona de estas que truecan el honor por el matrimonio!
Simón.—¡Oh! no hay que temer... Y si tropieza con alguna fullera de amor, buenas cartas ha de tener para que le engañe.
p. 117D. Diego.—Me parece que están ahí... Sí. Busca al mayoral, y dile que venga, para quedar de acuerdo en la hora á que deberemos salir mañana.
Simón.—Bien está.
D. Diego.—Ya te he dicho que no quiero que esto se trasluzca, ni... ¿Estamos?
Simón.—No haya miedo que á nadie lo cuente.
(Simón se va por la puerta del foro. Salen por la misma las tres mujeres con mantillas y basquiñas. Rita deja un pañuelo atado sobre la mesa, y recoge las mantillas y las dobla.)
DOÑA IRENE, DOÑA FRANCISCA, RITA, DON DIEGO.
D.ª Francisca.—Ya estamos acá.
D.ª Irene.—¡Ay, qué escalera!
D. Diego.—Muy bien venidas, señoras.
D.ª Irene.—¿Conque usted, á lo que parece, no ha salido?
(Se sientan doña Irene y don Diego.)
D. Diego.—No, señora. Luégo más tarde daré una vueltecilla por ahí... He leído un rato. Traté de dormir, pero en esta posada no se duerme.
D.ª Francisca.—Es verdad que no... ¡Y qué mosquitos! Mala peste en ellos. Anoche no me dejaron parar... Pero mire usted, mire usted (Desata el pañuelo y manifiesta algunas cosas de las que indica el diálogo), cuántas cosillas traigo. Rosarios de nácar, cruces de ciprés, la regla de San Benito, una pililla de cristal... mire usted qué bonita, y dos corazones de talco... ¡Qué sé yo cuánto viene aquí!... ¡Ay, y una campanilla de barro bendito para los truenos!... ¡Tantas cosas!
D.ª Irene.—Chucherías que la han dado las madres. Locas estaban con ella.
p. 118D.ª Francisca.—¡Cómo me quieren todas! ¡y mi tía, mi pobre tía lloraba tanto!... Es ya muy viejecita.
D.ª Irene.—Ha sentido mucho no conocer á usted.
D.ª Francisca.—Sí, es verdad. Decía, ¿por qué no ha venido aquel señor?
D.ª Irene.—El padre capellán y el rector de los Verdes nos han venido acompañando hasta la puerta.
D.ª Francisca.—Toma (Vuelve á atar el pañuelo y se le da á Rita, la cual se va con él y con las mantillas al cuarto de doña Irene), guárdamelo todo allí, en la excusabaraja. Mira, llévalo así de las puntas... ¡Válgate Dios! ¿Eh? ¡Ya se ha roto la santa Gertrudis de alcorza!
Rita.—No importa; yo me la comeré.
DOÑA IRENE, DOÑA FRANCISCA, DON DIEGO.
D.ª Francisca.—¿Nos vamos adentro, mamá, ó nos quedamos aquí?
D.ª Irene.—Ahora, niña, que quiero descansar un rato.
D. Diego.—Hoy se ha dejado sentir el calor en forma.
D.ª Irene.—¡Y qué fresco tienen aquel locutorio! Está hecho un cielo... (Siéntase doña Francisca junto á doña Irene). Mi hermana es la que sigue siempre bastante delicadita. Ha padecido mucho este invierno... Pero vaya, no sabía qué hacerse con su sobrina la buena señora. Está muy contenta de nuestra elección.
D. Diego.—Yo celebro que sea tan á gusto de aquellas personas á quienes debe usted particulares obligaciones.
D.ª Irene.—Sí, Trinidad está muy contenta; y en cuanto á Circuncisión, ya lo ha visto usted. La ha costado mucho despegarse de ella; pero ha conocido que siendo para su bienestar, es necesario pasar por todo... Ya se acuerda usted de lo expresiva que estuvo, y...
p. 119D. Diego.—Es verdad. Sólo falta que la parte interesada tenga la misma satisfacción que manifiestan cuantos la quieren bien.
D.ª Irene.—Es hija obediente, y no se apartará jamás de lo que determine su madre.
D. Diego.—Todo eso es cierto, pero...
D.ª Irene.—Es de buena sangre, y ha de pensar bien, y ha de proceder con el honor que la corresponde.
D. Diego.—Sí, ya estoy; ¿pero no pudiera sin faltar á su honor ni á su sangre?...
D.ª Francisca.—¿Me voy, mamá? (Se levanta y vuelve á sentarse.)
D.ª Irene.—No pudiera, no, señor. Una niña bien educada, hija de buenos padres, no puede menos de conducirse en todas ocasiones como es conveniente y debido. Un vivo retrato es la chica, ahí donde usted la ve, de su abuela que Dios perdone, doña Jerónima de Peralta... En casa tengo el cuadro, que le habrá usted visto. Y le hicieron, según me contaba su merced, para enviárselo á su tío carnal el padre fray Serapión de San Juan Crisóstomo, electo obispo de Mechoacán.
D. Diego.—Ya.
D.ª Irene.—Y murió en el mar el buen religioso, que fué un quebranto para toda la familia... Hoy es, y todavía estamos sintiendo su muerte; particularmente mi primo don Cucufate, regidor perpetuo de Zamora, no puede oir hablar de su ilustrísima sin deshacerse en lágrimas.
D.ª Francisca.—Válgate Dios, qué moscas tan...
D.ª Irene.—Pues murió en olor de santidad.
D. Diego.—Eso bueno es.
D.ª Irene.—Sí, señor; pero como la familia ha venido tan á menos... ¿Qué quiere usted? Donde no hay facultades... Bien que por lo que puede tronar, ya se le está escribiendo la vida; y ¿quién sabe que el día de mañana no se imprima con el favor de Dios?
D. Diego.—Sí, pues ya se ve. Todo se imprime.
p. 120D.ª Irene.—Lo cierto es que el autor, que es sobrino de mi hermano político el canónigo de Castrojeriz, no la deja de la mano; y á la hora de esta lleva ya escritos nueve tomos en folio, que comprenden los nueve años primeros de la vida del santo obispo.
D. Diego.—¿Conque para cada año un tomo?
D.ª Irene.—Sí, señor, ese plan se ha propuesto.
D. Diego.—¿Y de qué edad murió el venerable?
D.ª Irene.—De ochenta y dos años, tres meses y catorce días.
D.ª Francisca.—¿Me voy, mamá?
D.ª Irene.—Anda, vete. ¡Válgate Dios, qué prisa tienes!
D.ª Francisca.—¿Quiere usted (Se levanta, y después de hacer una graciosa cortesía á don Diego, da un beso á doña Irene, y se va al cuarto de ésta) que le haga una cortesía á la francesa, señor don Diego?
D. Diego.—Sí, hija mía. Á ver.
D.ª Francisca.—Mire usted, así.
D. Diego.—¡Graciosa niña! Viva la Paquita, viva.
D.ª Francisca.—Para usted una cortesía, y para mi mamá un beso.
DOÑA IRENE, DON DIEGO.
D.ª Irene.—Es muy gitana y muy mona, mucho.
D. Diego.—Tiene un donaire natural que arrebata.
D.ª Irene.—¿Qué quiere usted? Criada sin artificio ni embelecos de mundo, contenta de verse otra vez al lado de su madre, y mucho más de considerar tan inmediata su colocación, no es maravilla que cuanto hace y dice sea una gracia, y máxime á los ojos de usted, que tanto se ha empeñado en favorecerla.
p. 121D. Diego.—Quisiera sólo que se explicase libremente acerca de nuestra proyectada unión, y...
D.ª Irene.—Oiría usted lo mismo que le he dicho ya.
D. Diego.—Sí, no lo dudo; pero el saber que la merezco alguna inclinación, oyéndoselo decir con aquella boquilla tan graciosa que tiene, sería para mí una satisfacción imponderable.
D.ª Irene.—No tenga usted sobre ese particular la más leve desconfianza; pero hágase usted cargo de que á una niña no la es lícito decir con ingenuidad lo que siente. Mal parecería, señor don Diego, que una doncella de vergüenza y criada como Dios manda, se atreviese á decirle á un hombre: yo le quiero á usted.
D. Diego.—Bien, si fuese un hombre á quien hallara por casualidad en la calle y le espetara ese favor de buenas á primeras, cierto que la doncella haría muy mal; pero á un hombre con quien ha de casarse dentro de pocos días, ya pudiera decirle alguna cosa que... Además, que hay ciertos modos de explicarse...
D.ª Irene.—Conmigo usa de más franqueza. Á cada instante hablamos de usted, y en todo manifiesta el particular cariño que á usted le tiene... ¿Con qué juicio hablaba ayer noche después que usted se fué á recoger? No sé lo que hubiera dado por que hubiese podido oirla.
D. Diego.—¿Y qué? ¿Hablaba de mí?
D.ª Irene.—Y qué bien piensa acerca de lo preferible que es para una criatura de sus años un marido de cierta edad, experimentado, maduro y de conducta...
D. Diego.—¡Calle! ¿Eso decía?
D.ª Irene.—No, esto se lo decía yo, y me escuchaba con una atención como si fuera una mujer de cuarenta años, lo mismo... ¡Buenas cosas la dije! Y ella, que tiene mucha penetración, aunque me esté mal el decirlo... ¿Pues no da lástima, señor, el ver cómo se hacen los matrimonios hoy en el día? Casan á una muchacha de quince años con un arrapiezo de diez y ocho, á una de diez y siete con otro dep. 122 veintidós: ella niña sin juicio ni experiencia, y él niño también sin asomo de cordura ni conocimiento de lo que es mundo. Pues, señor (que es lo que yo digo), ¿quién ha de gobernar la casa?, ¿quién ha de mandar á los criados?, ¿quién ha de enseñar y corregir á los hijos? Porque sucede también que estos atolondrados de chicos suelen plagarse de criaturas en un instante, que da compasión.
D. Diego.—Cierto que es un dolor el ver rodeados de hijos á muchos que carecen del talento, de la experiencia y de la virtud que son necesarias para dirigir su educación.
D.ª Irene.—Lo que sé decirle á usted es que aún no había cumplido los diez y nueve cuando me casé de primeras nupcias con mi difunto don Epifanio, que esté en el cielo. Y era un hombre que, mejorando lo presente, no es posible hallarle de más respeto, más caballeroso... y al mismo tiempo más divertido y decidor. Pues, para servir á usted, ya tenía los cincuenta y seis, muy largos de talle, cuando se casó conmigo.
D. Diego.—Buena edad... No era un niño, pero...
D.ª Irene.—Pues á eso voy... Ni á mí podía convenirme en aquel entonces un boquirubio con los cascos á la jineta... No, señor... Y no es decir tampoco que estuviese achacoso ni quebrantado de salud, nada de eso. Sanito estaba, gracias á Dios, como una manzana; ni en su vida conoció otro mal, sino una especie de alferecía que le amagaba de cuando en cuando. Pero luégo que nos casamos dió en darle tan á menudo y tan de recio, que á los siete meses me hallé viuda y encinta de una criatura que nació después, y al cabo y al fin se me murió de alfombrilla.
D. Diego.—¡Oiga!... Mire usted si dejó sucesión el bueno de don Epifanio.
D.ª Irene.—Sí, señor, ¿pues por qué no?
D. Diego.—Lo digo porque luégo saltan con... Bien que si uno hubiera de hacer caso... ¿Y fué niño, ó niña?
p. 123D.ª Irene.—Un niño muy hermoso. Como una plata era el angelito.
D. Diego.—Cierto que es consuelo tener, así, una criatura, y...
D.ª Irene.—¡Ay, señor! Dan malos ratos, pero ¿qué importa? Es mucho gusto, mucho.
D. Diego.—Yo lo creo.
D.ª Irene.—Sí, señor.
D. Diego.—Ya se ve que será una delicia, y...
D.ª Irene.—¡Pues no ha de ser!
D. Diego.—Un embeleso el verlos juguetear y reir, y acariciarlos, y merecer sus fiestecillas inocentes.
D.ª Irene.—¡Hijos de mi vida! Veintidós he tenido en los tres matrimonios que llevo hasta ahora, de los cuales sólo esta niña me ha venido á quedar; pero le aseguro á usted que...
SIMÓN, DOÑA IRENE, DON DIEGO.
Simón (Sale por la puerta del foro).—Señor, el mayoral está esperando.
D. Diego.—Dile que voy allá... ¡Ah! Tráeme primero el sombrero y el bastón, quisiera dar una vuelta por el campo. (Entra Simón al cuarto de don Diego, saca un sombrero y un bastón, se los da á su amo, y al fin de la escena se va con él por la puerta del foro.) ¿Conque, supongo que mañana tempranito saldremos?
D.ª Irene.—No hay dificultad. Á la hora que á usted le parezca.
D. Diego.—Á eso de las seis. ¿Eh?
D.ª Irene.—Muy bien.
D. Diego.—El sol nos da de espaldas... Le diré que venga una media hora antes.
D.ª Irene.—Sí, que hay mil chismes que acomodar.
DOÑA IRENE, RITA.
D.ª Irene.—¡Válgame Dios! ahora que me acuerdo... ¡Rita!... Me le habrán dejado morir. ¡Rita!
Rita.—Señora.
(Sacará Rita unas sábanas y almohadas debajo del brazo.)
D.ª Irene.—¿Qué has hecho del tordo? ¿Le diste de comer?
Rita.—Sí, señora. Más ha comido que un avestruz. Ahí le puse en la ventana del pasillo.
D.ª Irene.—¿Hiciste las camas?
Rita.—La de usted ya está. Voy á hacer esotras antes que anochezca, porque si no, como no hay más alumbrado que el del candil y no tiene garabato, me veo perdida.
D.ª Irene.—Y aquella chica ¿qué hace?
Rita.—Está desmenuzando un bizcocho, para dar de cenar á don Periquito.
D.ª Irene.—¡Qué pereza tengo de escribir! (Se levanta y se entra en su cuarto.) Pero es preciso, que estará con mucho cuidado la pobre Circuncisión.
Rita.—¡Qué chapucerías! No há dos horas, como quien dice, que salimos de allá, y ya empiezan á ir y venir correos. ¡Qué poco me gustan á mí las mujeres gazmoñas y zalameras!
(Éntrase en el cuarto de doña Francisca.)
CALAMOCHA.
(Sale por la puerta del foro con unas maletas, látigo y botas; lo deja todo sobre la mesa y se sienta.)
Calamocha.—¿Conque ha de ser el número tres? Vaya en gracia... Ya,p. 125 ya conozco el tal número tres. Colección de bichos más abundante, no la tiene el gabinete de historia natural. Miedo me da de entrar... ¡Ay! ¡ay!... ¡Y qué agujetas! Estas sí que son agujetas... Paciencia, pobre Calamocha, paciencia... Y gracias á que los caballitos dijeron: no podemos más, que si no, por esta vez no veía yo el número tres, ni las plagas de Faraón que tiene dentro... En fin, como los animales amanezcan vivos, no será poco... Reventados están... (Canta Rita desde adentro, Calamocha se levanta desperezándose.) ¡Oiga!... ¿Seguidillitas?... Y no canta mal... Vaya, aventura tenemos... ¡Ay, qué desvencijado estoy!
RITA, CALAMOCHA.
Rita.—Mejor es cerrar, no sea que nos alivien de ropa, y... (Forcejeando para echar la llave.) Pues cierto que está bien acondicionada la llave.
Calamocha.—¿Gusta usted de que eche una mano, mi vida?
Rita.—Gracias, mi alma.
Calamocha.—¡Calle!... ¡Rita!
Rita.—¡Calamocha!
Calamocha.—¿Qué hallazgo es este?
Rita.—¿Y tu amo?
Calamocha.—Los dos acabamos de llegar.
Rita.—¿De veras?
Calamocha.—No, que es chanza. Apenas recibió la carta de doña Paquita, yo no sé adónde fué, ni con quién habló, ni cómo lo dispuso; sólo sé decirte que aquella tarde salimos de Zaragoza. Hemos venido como dos centellas por ese camino. Llegamos esta mañana á Guadalajara, y á las primeras diligencias nos hallamos conque los pájarosp. 126 volaron ya. Á caballo otra vez, y vuelta á correr y á sudar y á dar chasquidos... En suma, molidos los rocines, y nosotros á medio moler, hemos parado aquí con ánimo de salir mañana... Mi teniente se ha ido al colegio mayor á ver á un amigo, mientras se dispone algo que cenar... Esta es la historia.
Rita.—¿Conque le tenemos aquí?
Calamocha.—Y enamorado más que nunca, celoso, amenazando vidas... Aventurado á quitar el hipo á cuantos le disputen la posesión de su Currita idolatrada.
Rita.—¿Qué dices?
Calamocha.—Ni más ni menos.
Rita.—¡Qué gusto me das!... Ahora sí se conoce que la tiene amor.
Calamocha.—¿Amor?... ¡Friolera! El moro Gazul fué para él un pelele, Medoro un zascandil, y Gaiferos un chiquillo de la doctrina.
Rita.—¡Ay, cuando la señorita lo sepa!
Calamocha.—Pero acabemos. ¿Cómo te hallo aquí? ¿Con quién estás? ¿Cuándo llegaste? que...
Rita.—Yo te lo diré. La madre de doña Paquita dió en escribir cartas y más cartas, diciendo que tenía concertado su casamiento en Madrid con un caballero rico, honrado, y bien quisto; en suma, cabal y perfecto, que no había más que apetecer. Acosada la señorita con tales propuestas, y angustiada incesantemente con los sermones de aquella bendita monja, se vió en la necesidad de responder que estaba pronta á todo lo que la mandasen... Pero no te puedo ponderar cuánto lloró la pobrecita, qué afligida estuvo. Ni quería comer, ni podía dormir... Y al mismo tiempo era preciso disimular, para que su tía no sospechara la verdad del caso. Ello es que cuando, pasado el primer susto, hubo lugar de discurrir escapatorias y arbitrios no hallamos otro que el de avisar á tu amo; esperando que si era su cariño tan verdadero y de buena ley como nos había ponderado, no consentiría que su pobre Paquitap. 127 pasara á manos de un desconocido, y se perdiesen para siempre tantas caricias, tantas lágrimas y tantos suspiros estrellados en las tapias del corral. Apenas partió la carta á su destino, cata el coche de colleras y el mayoral Gasparet con sus medias azules, y la madre y el novio que vienen por ella; recogimos á toda prisa nuestros meriñaques, se atan los cofres, nos despedimos de aquellas buenas mujeres, y en dos latigazos llegamos antes de ayer á Alcalá. La detención ha sido para que la señorita visite á otra tía monja que tiene aquí tan arrugada y tan sorda como la que dejamos allá. Ya la ha visto, ya la han besado bastante una por una todas las religiosas, y creo que mañana temprano saldremos. Por esta casualidad nos...
Calamocha.—Sí. No digas más... Pero... ¿Conque el novio está en la posada?
Rita.—Ese es su cuarto (Señalando el cuarto de don Diego, el de doña Irene y el de doña Francisca), este el de la madre, y aquel el nuestro.
Calamocha.—¿Cómo nuestro? ¿Tuyo y mío?
Rita.—No por cierto. Aquí dormiremos esta noche la señorita y yo; porque ayer metidas las tres en ese de enfrente, ni cabíamos de pié, ni pudimos dormir un instante, ni respirar siquiera.
Calamocha.—Bien... Adios. (Recoge los trastos que puso sobre la mesa, en ademán de irse.)
Rita.—¿Y adónde?
Calamocha.—Yo me entiendo... Pero el novio ¿trae consigo criados, amigos ó deudos que le quiten la primera zambullida que le amenaza?
Rita.—Un criado viene con él.
Calamocha.—¡Poca cosa!... Mira, dile en caridad que se disponga, porque está de peligro. Adios.
Rita.—¿Y volverás presto?
Calamocha.—Se supone. Estas cosas piden diligencia, y aunque apenas puedo moverme, es necesario que mi teniente deje la visita y venga á cuidar de su hacienda;p. 128 disponer el entierro de ese hombre, y... ¿Conque ese es nuestro cuarto, eh?
Rita.—Sí. De la señorita y mío.
Calamocha.—¡Bribona!
Rita.—¡Botarate! Adios.
Calamocha.—Adios, aborrecida.
(Éntrase con los trastos al cuarto de don Carlos.)
DOÑA FRANCISCA, RITA.
Rita.—¡Qué malo es!... Pero... ¡Válgame Dios, don Félix aquí!... Sí, la quiere, bien se conoce... (Sale Calamocha del cuarto de don Carlos, y se va por la puerta del foro.) ¡Oh! por más que digan, los hay muy finos; y entonces, ¿qué ha de hacer una?... Quererlos: no tiene remedio, quererlos... Pero ¿qué dirá la señorita cuando le vea, que está ciega por él? ¡Pobrecita! ¿Pues no sería una lástima que?... Ella es.
D.ª Francisca, saliendo.—¡Ay, Rita!
Rita.—¿Qué es eso? ¿Ha llorado usted?
D.ª Francisca.—¿Pues no he de llorar? Si vieras mi madre... Empeñada está en que he de querer mucho á ese hombre... Si ella supiera lo que sabes tú, no me mandaría cosas imposibles... Y que es tan bueno, y que es rico, y que me irá tan bien con él... Se ha enfadado tanto, y me ha llamado picarona, inobediente... ¡Pobre de mí! Porque no miento ni sé fingir, por eso me llaman picarona.
Rita.—Señorita, por Dios, no se aflija usted.
D.ª Francisca.—Ya, como tú no lo has oído... Y dice que don Diego se queja de que yo no le digo nada... Harto le digo, y bien he procurado hasta ahora mostrarme contenta delante de él, que no lo estoy por cierto, y reirmep. 129 y hablar niñerías... Y todo por dar gusto á mi madre, que si no... Pero bien sabe la Virgen que no me sale del corazón.
(Se va oscureciendo lentamente el teatro.)
Rita.—Vaya, vamos, que no hay motivos todavía para tanta angustia... ¿Quién sabe?... ¿No se acuerda usted ya de aquel día de asueto que tuvimos el año pasado en la casa de campo del intendente?
D.ª Francisca.—¡Ay! ¿cómo puedo olvidarlo?... Pero, ¿qué me vas á contar?
Rita.—Quiero decir, que aquel caballero que vimos allí con aquella cruz verde, tan galán, tan fino...
D.ª Francisca.—¡Qué rodeos!... Don Félix. ¿Y qué?
Rita.—Que nos fué acompañando hasta la ciudad...
D.ª Francisca.—Y bien... Y luégo volvió, y le ví, por mi desgracia, muchas veces... mal aconsejada de ti.
Rita.—¿Por qué, señora?... ¿Á quién dimos escándalo? Hasta ahora nadie lo ha sospechado en el convento. Él no entró jamás por las puertas, y cuando de noche hablaba con usted, mediaba entre los dos una distancia tan grande, que usted la maldijo no pocas veces... Pero esto no es del caso. Lo que voy á decir es, que un amante como aquel no es posible que se olvide tan presto de su querida Paquita... Mire usted que todo cuanto hemos leído á hurtadillas en las novelas no equivale á lo que hemos visto en él... ¿Se acuerda usted de aquellas tres palmadas que se oían entre once y doce de la noche? ¿de aquella sonora punteada con tanta delicadeza y expresión?
D.ª Francisca.—¡Ay, Rita! Sí, de todo me acuerdo, y mientras viva conservaré la memoria... Pero está ausente... y entretenido acaso con nuevos amores.
Rita.—Eso no lo puedo yo creer.
D.ª Francisca.—Es hombre al fin, y todos ellos...
Rita.—¡Qué bobería! Desengáñese usted, señorita. Con los hombres y las mujeres sucede lo mismo que con los melones de Añover. Hay de todo; la dificultad está en saber escogerlos. El que se lleve chasco en la elección, quép. 130jese de su mala suerte, pero no desacredite la mercancía... Hay hombres muy embusteros, muy picarones; pero no es creíble que lo sea el que ha dado pruebas tan repetidas de perseverancia y amor. Tres meses duró el terrero y la conversación á oscuras, y en todo aquel tiempo, bien sabe usted que no vimos en él una acción descompuesta, ni oímos de su boca una palabra indecente ni atrevida.
D.ª Francisca.—Es verdad. Por eso le quise tanto, por eso le tengo tan fijo aquí... aquí... (Señalando el pecho). ¿Qué habrá dicho al ver la carta?... ¡Oh! Yo bien sé lo que habrá dicho... ¡Válgate Dios! Es lástima... Cierto. ¡Pobre Paquita!... Y se acabó... No habrá dicho más... nada más.
Rita.—No, señora, no ha dicho eso.
D.ª Francisca.—¿Qué sabes tú?
Rita.—Bien lo sé. Apenas haya leído la carta se habrá puesto en camino, y vendrá volando á consolar á su amiga... Pero... (Acercándose á la puerta del cuarto de doña Irene.)
D.ª Francisca.—¿Adónde vas?
Rita.—Quiero ver si...
D.ª Francisca.—Está escribiendo.
Rita.—Pues ya presto habrá de dejarlo, que empieza á anochecer... Señorita, lo que la he dicho á usted es la verdad pura. Don Félix está ya en Alcalá.
D.ª Francisca.—¿Qué dices? No me engañes.
Rita.—Aquel es su cuarto... Calamocha acaba de hablar conmigo.
D.ª Francisca.—¿De veras?
Rita.—Sí, señora... Y le ha ido á buscar para...
D.ª Francisca.—¿Conque me quiere?... ¡Ay Rita! Mira tú si hicimos bien de avisarle... Pero ¿ves qué fineza?... ¿Si vendrá bueno? ¡Correr tantas leguas sólo por verme... porque yo se lo mando!... ¡Qué agradecida le debo estar!... ¡Oh! yo le prometo que no se quejará de mí. Para siempre agradecimiento y amor.
p. 131Rita.—Voy á traer luces. Procuraré detenerme por allá abajo hasta que vuelvan... Veré lo que dice y qué piensa hacer, porque hallándonos todos aquí, pudiera haber una de Satanás entre la madre, la hija, el novio y el amante; y si no ensayamos bien esta contradanza, nos hemos de perder en ella.
D.ª Francisca.—Dices bien... Pero no; él tiene resolución y talento, y sabrá determinar lo más conveniente... ¿Y cómo has de avisarme?... Mira que así que llegue le quiero ver.
Rita.—No hay que dar cuidado. Yo le traeré por acá, y en dándome aquella tosecilla seca... ¿me entiende usted?
D.ª Francisca.—Sí, bien.
Rita.—Pues entonces no hay más que salir con cualquiera excusa. Yo me quedaré con la señora mayor, la hablaré de todos sus maridos y de sus concuñados, y del obispo que murió en el mar... Además, que si está allí don Diego...
D.ª Francisca.—Bien, anda; y así que llegue...
Rita.—Al instante.
D.ª Francisca.—Que no se te olvide toser.
Rita.—No haya miedo.
D.ª Francisca.—¡Si vieras qué consolada estoy!
Rita.—Sin que usted lo jure, lo creo.
D.ª Francisca.—¿Te acuerdas, cuando me decía que era imposible apartarme de su memoria, que no habría peligros que le detuvieran, ni dificultades que no atropellara por mí?
Rita.—Sí, bien me acuerdo.
D.ª Francisca.—¡Ah!... Pues mira cómo me dijo la verdad.
(Doña Francisca se va al cuarto de doña Irene; Rita, por la puerta del foro.)
p. 132
DOÑA FRANCISCA.
(Teatro oscuro.)
D.ª Francisca.—Nadie parece aún... (Acércase á la puerta del foro, y vuelve.) ¡Qué impaciencia tengo!... Y dice mi madre que soy una simple, que sólo pienso en jugar y reir, y que no sé lo que es amor... Sí, diez y siete años y no cumplidos; pero ya sé lo que es querer bien, y la inquietud y las lágrimas que cuesta.
DOÑA IRENE, DOÑA FRANCISCA.
D.ª Irene.—Sola y á oscuras me habéis dejado allí.
D.ª Francisca.—Como estaba usted acabando su carta, mamá, por no estorbarla me he venido aquí, que está mucho más fresco.
D.ª Irene.—Pero aquella muchacha, ¿qué hace, que no trae una luz? Para cualquiera cosa se está un año... Y yo que tengo un genio como una pólvora... (Siéntase.) Sea todo por Dios... ¿Y don Diego no ha venido?
D.ª Francisca.—Me parece que no.
D.ª Irene.—Pues cuenta, niña, con lo que te he dicho ya. Y mira que no gusto de repetir una cosa dos veces. Este caballero está sentido, y con muchísima razón...
p. 133D.ª Francisca.—Bien; sí, señora, ya lo sé. No me riña usted más.
D.ª Irene.—No es esto reñirte, hija mía; esto es aconsejarte. Porque como tú no tienes conocimiento para considerar el bien que se nos ha entrado por las puertas... Y lo atrasada que me coge, que yo no sé lo que hubiera sido de tu pobre madre... Siempre cayendo y levantando... Médicos, botica... Que se dejaba pedir aquel caribe de don Bruno (Dios le haya coronado de gloria) los veinte y los treinta reales por cada papelillo de píldoras de coloquíntida y asafétida... Mira que un casamiento como el que vas á hacer, muy pocas le consiguen. Bien que á las oraciones de tus tías, que son unas bienaventuradas, debemos agradecer esta fortuna, y no á tus méritos ni á mi diligencia... ¿Qué dices?
D.ª Francisca.—Yo, nada, mamá.
D.ª Irene.—Pues, nunca dices nada. ¡Válgame Dios, señor!... En hablándote de esto no te ocurre nada que decir.
RITA (Sale por la puerta del foro con luces y las pone encima de la mesa.), DOÑA IRENE, DOÑA FRANCISCA.
D.ª Irene.—Vaya, mujer, yo pensé que en toda la noche no venías.
Rita.—Señora, he tardado, porque han tenido que ir á comprar las velas. ¡Como el tufo del velón la hace á usted tanto daño!...
D.ª Irene.—Seguro que me hace muchísimo mal, con esta jaqueca que padezco... Los parches de alcanfor al cabo tuve que quitármelos; ¡si no me sirvieron de nada! Con las obleas me parece que me va mejor. Mira, deja unap. 134 luz ahí, y llévate la otra á mi cuarto, y corre la cortina, no se me llene todo de mosquitos.
Rita.—Muy bien. (Toma una luz, y hace que se va.)
D.ª Francisca (aparte, á Rita).—¿No ha venido?
Rita.—Vendrá.
D.ª Irene.—Oyes, aquella carta que está sobre la mesa dásela al mozo de la posada, para que la lleve al instante al correo... (Vase Rita al cuarto de doña Irene.) Y tú, niña, ¿qué has de cenar? Porque será menester recogernos presto para salir mañana de madrugada.
D.ª Francisca.—Como las monjas me hicieron merendar...
D.ª Irene.—Con todo eso... Siquiera unas sopas del puchero para el abrigo del estómago... (Sale Rita con una carta en la mano, y hasta el fin de la escena hace que se va y vuelve, según lo indica el diálogo.) Mira, has de calentar el caldo que apartamos al mediodía, y haznos un par de tazas de sopas, y tráetelas luégo que estén.
Rita.—¿Y nada más?
D.ª Irene.—No, nada más... ¡Ah! y házmelas bien caldositas.
Rita.—Sí, ya lo sé.
D.ª Irene.—¡Rita!
Rita.—Otra. ¿Qué manda usted?
D.ª Irene.—Encarga mucho al mozo que lleve la carta al instante... Pero no, señor, mejor es... No quiero que la lleve él, que son unos borrachones, que no se les puede... Has de decir á Simón que digo yo, que me haga el gusto de echarla en el correo; ¿lo entiendes?
Rita.—Sí, señora.
D.ª Irene.—¡Ah! mira.
Rita.—Otra.
D.ª Irene.—Bien que ahora no corre prisa... Es menester que luégo me saques de ahí al tordo y colgarle por aquí de modo que no se caiga y se me lastime... (Vase Rita por la puerta del foro.) ¡Qué noche tan mala me dió!... ¡Puesp. 135 no se estuvo el animal toda la noche de Dios rezando el gloria patri y la oración del santo sudario!... Ello por otra parte edificaba, cierto... pero cuando se trata de dormir...
DOÑA IRENE, DOÑA FRANCISCA.
D.ª Irene.—Pues mucho será que don Diego no haya tenido algún encuentro por ahí, y eso le detenga. Cierto que es un señor muy mirado, muy puntual... ¡Tan buen cristiano! ¡tan atento! ¡tan bien hablado! ¡Y con qué garbo y generosidad se porta!... Ya se ve, un sujeto de bienes y de posibles... ¡Y qué casa tiene! Como un ascua de oro la tiene... Es mucho aquello. ¡Qué ropa blanca! ¡qué batería de cocina, y qué despensa, llena de cuanto Dios crió!... Pero tú no parece que atiendes á lo que estoy diciendo.
D.ª Francisca.—Sí, señora, bien lo oigo; pero no la quería interrumpir á usted.
D.ª Irene.—Allí estarás, hija mía, como el pez en el agua: pajaritas del aire que apetecieras las tendrías, porque como él te quiere tanto, y es un caballero tan de bien y tan temeroso de Dios... Pero mira, Francisquita, que me cansa de veras el que siempre que te hablo de esto, hayas dado en la flor de no responderme palabra... ¡Pues no es cosa particular, señor!
D.ª Francisca.—Mamá, no se enfade usted.
D.ª Irene.—¡No es buen empeño de!... ¿Y te parece á ti que no sé yo muy bien de dónde viene todo eso?... ¿No ves que conozco las locuras que se te han metido en esa cabeza de chorlito? ¡Perdóneme Dios!
D.ª Francisca.—Pero... Pues ¿qué sabe usted?
D.ª Irene.—¿Me quieres engañar á mí, eh? ¡Ay, hija!p. 136 He vivido mucho, y tengo yo mucha trastienda y mucha penetración para que tú me engañes.
D.ª Francisca (aparte).—¡Perdida soy!
D.ª Irene.—Sin contar con su madre... como si tal madre no tuviera... Yo te aseguro que aunque no hubiera sido con esta ocasión, de todos modos era ya necesario sacarte del convento. Aunque hubiera tenido que ir á pié y sola por ese camino, te hubiera sacado de allí... ¡Mire usted qué juicio de niña este! Que porque ha vivido un poco de tiempo entre monjas, ya se la puso en la cabeza el ser ella monja también... Ni qué entiende ella de eso, ni qué... En todos los estados se sirve á Dios, Frasquita; pero el complacer á su madre, asistirla, acompañarla y ser el consuelo de sus trabajos, esa es la primera obligación de una hija obediente... Y sépalo usted, si no lo sabe.
D.ª Francisca.—Es verdad, mamá... Pero yo nunca he pensado abandonarla á usted.
D.ª Irene.—Sí, que no sé yo...
D.ª Francisca.—No, señora, créame usted. La Paquita nunca se apartará de su madre, ni la dará disgustos.
D.ª Irene.—Mira si es cierto lo que dices.
D.ª Francisca.—Sí, señora, que yo no sé mentir.
D.ª Irene.—Pues, hija, ya sabes lo que te he dicho. Ya ves lo que pierdes, y la pesadumbre que me darás si no te portas en un todo como corresponde... Cuidado con ello.
D.ª Francisca (aparte).—¡Pobre de mí!
DON DIEGO (sale por la puerta del foro, y deja sobre la mesa sombrero y bastón), DOÑA IRENE, DOÑA FRANCISCA.
D.ª Irene.—Pues ¿cómo tan tarde?
D. Diego.—Apenas salí tropecé con el rector de Málaga, y el doctor Padilla, y hasta que me han hartado bien dep. 137 chocolate y bollos no me han querido soltar... (Siéntase junto á doña Irene.) Y á todo esto, ¿cómo va?
D.ª Irene.—Muy bien.
D. Diego.—¿Y doña Paquita?
D.ª Irene.—Doña Paquita siempre acordándose de sus monjas. Ya la digo que es tiempo de mudar de bisiesto, y pensar sólo en dar gusto á su madre y obedecerla.
D. Diego.—¡Qué diantre! ¿Conque tanto se acuerda de?...
D.ª Irene.—¿Qué se admira usted? Son niñas... No saben lo que quieren, ni lo que aborrecen... En una edad, así tan...
D. Diego.—No, poco á poco, eso no. Precisamente en esa edad son las pasiones algo más enérgicas y decisivas que en la nuestra, y por cuanto la razón se halla todavía imperfecta y débil, los ímpetus del corazón son mucho más violentos... (Asiendo de una mano á doña Francisca, la hace sentar inmediata á él.) Pero de veras, doña Paquita, ¿se volvería usted al convento de buena gana?... La verdad.
D.ª Irene.—Pero si ella no...
D. Diego.—Déjela usted, señora, que ella responderá.
D.ª Francisca.—Bien sabe usted lo que acabo de decirla... No permita Dios que yo la dé que sentir.
D. Diego.—Pero eso lo dice usted tan afligida y...
D.ª Irene.—Si es natural, señor. ¿No ve usted que?...
D. Diego.—Calle usted, por Dios, doña Irene, y no me diga usted á mí lo que es natural. Lo que es natural es que la chica esté llena de miedo, y no se atreva á decir una palabra que se oponga á lo que su madre quiere que diga... Pero si esto hubiese, por vida mía, que estábamos lucidos.
D.ª Francisca.—No, señor, lo que dice su merced, eso digo yo; lo mismo. Porque en todo lo que me manda la obedeceré.
D. Diego.—¡Mandar, hija mía!... En estas materias tanp. 138 delicadas los padres que tienen juicio no mandan. Insinúan, proponen, aconsejan; eso sí, todo eso sí; ¡pero mandar!... ¿Y quién ha de evitar después las resultas funestas de lo que mandaron?... Pues ¿cuántas veces vemos matrimonios infelices, uniones monstruosas, verificadas solamente porque un padre tonto se metió á mandar lo que no debiera?... ¿Cuántas veces una desdichada mujer halla anticipada la muerte en el encierro de un claustro, porque su madre ó su tío se empeñaron en regalar á Dios lo que Dios no quería? ¡Eh! No, señor, eso no va bien... Mire usted, doña Paquita, yo no soy de aquellos hombres que se disimulan los defectos. Yo sé que ni mi figura ni mi edad son para enamorar perdidamente á nadie; pero tampoco he creído imposible que una muchacha de juicio y bien criada llegase á quererme con aquel amor tranquilo y constante que tanto se parece á la amistad, y es el único que puede hacer los matrimonios felices. Para conseguirlo, no he ido á buscar ninguna hija de familia de estas que viven en una decente libertad... Decente; que yo no culpo lo que no se opone al ejercicio de la virtud. Pero ¿cuál sería entre todas ellas la que no estuviese ya prevenida en favor de otro amante más apetecible que yo? ¡Y en Madrid, figúrese usted en un Madrid!... Lleno de estas ideas me pareció que tal vez hallaría en usted todo cuánto yo deseaba.
D.ª Irene.—Y puede usted creer, señor don Diego, que...
D. Diego.—Voy á acabar, señora, déjeme usted acabar. Yo me hago cargo, querida Paquita, de lo que habrán influido en una niña tan bien inclinada como usted las santas costumbres que ha visto practicar en aquel inocente asilo de la devoción y la virtud; pero si á pesar de todo esto la imaginación acalorada, las circunstancias imprevistas la hubiesen hecho elegir sujeto más digno, sepa usted que yo no quiero nada con violencia. Yo soy ingenuo; mi corazón y mi lengua no se contradicen jamás. Esto mismo la pido á usted, Paquita, sinceridad. El cariño que á usted la tengop. 139 no la debe hacer infeliz... Su madre de usted no es capaz de querer una injusticia, y sabe muy bien que á nadie se le hace dichoso por fuerza. Si usted no halla en mí prendas que la inclinen, si siente algún otro cuidadillo en su corazón, créame usted, la menor disimulación en esto nos daría á todos muchísimo que sentir.
D.ª Irene.—¿Puedo hablar ya, señor?
D. Diego.—Ella, ella debe hablar, y sin apuntador y sin intérprete.
D.ª Irene.—Cuando yo se lo mande.
D. Diego.—Pues ya puede usted mandárselo, porque á ella la toca responder... Con ella he de casarme, con usted no.
D.ª Irene.—Yo creo, señor don Diego, que ni con ella ni conmigo. ¿En qué concepto nos tiene usted?... Bien dice su padrino, y bien claro me lo escribió pocos días há, cuando le dí parte de este casamiento. Que aunque no la ha vuelto á ver desde que la tuvo en la pila, la quiere muchísimo; y á cuántos pasan por el Burgo de Osma les pregunta cómo está, y continuamente nos envía memorias con el ordinario.
D. Diego.—Y bien, señora, ¿qué escribió el padrino?... Ó por mejor decir, ¿qué tiene que ver nada de eso con lo que estamos hablando?
D.ª Irene.—Sí, señor, que tiene que ver, sí, señor. Y aunque yo lo diga, le aseguro á usted que ni un padre de Atocha hubiera puesto una carta mejor que la que él me envió sobre el matrimonio de la niña... Y no es ningún catedrático, ni bachiller, ni nada de eso, sino un cualquiera, como quien dice, un hombre de capa y espada, con un empleíllo infeliz en el ramo del viento, que apenas le da para comer... Pero es muy ladino, y sabe de todo, y tiene una labia y escribe que da gusto... Cuasi toda la carta venía en latín, no le parezca á usted, y muy buenos consejos que me daba en ella... Que no es posible sino que adivinase lo que nos está sucediendo.
p. 140D. Diego.—Pero, señora, si no sucede nada, ni hay cosa que á usted la deba disgustar.
D.ª Irene.—Pues ¿no quiere usted que me disguste oyéndole hablar de mi hija en términos que?... ¡Ella otros amores ni otros cuidados!... Pues si tal hubiera... ¡Válgame Dios!... la mataba á golpes, mire usted... Respóndele, una vez que quiere que hables, y que yo no chiste. Cuéntale los novios que dejaste en Madrid cuando tenías doce años, y los que has adquirido en el convento al lado de aquella santa mujer. Díselo para que se tranquilice, y...
D. Diego.—Yo, señora, estoy más tranquilo que usted.
D.ª Irene.—Respóndele.
D.ª Francisca.—Yo no sé qué decir. Si ustedes se enfadan.
D. Diego.—No, hija mía: esto es dar alguna expresión á lo que se dice, pero ¡enfadarnos! no por cierto. Doña Irene sabe lo que yo la estimo.
D.ª Irene.—Sí, señor, que lo sé, y estoy sumamente agradecida á los favores que usted nos hace... Por eso mismo...
D. Diego.—No se hable de agradecimiento: cuánto yo puedo hacer, todo es poco... Quiero sólo que doña Paquita esté contenta.
D.ª Irene.—¿Pues no ha de estarlo? Responde.
D.ª Francisca.—Sí, señor, que lo estoy.
D. Diego.—Y que la mudanza de estado que se la previene no la cueste el menor sentimiento.
D.ª Irene.—No, señor, todo al contrario... Boda más á gusto de todos no se pudiera imaginar.
D. Diego.—En esa inteligencia puedo asegurarla que no tendrá motivos de arrepentirse después. En nuestra compañía vivirá querida y adorada; y espero que á fuerza de beneficios he de merecer su estimación y su amistad.
D.ª Francisca.—Gracias, señor don Diego... ¡Á una huérfana, pobre, desvalida como yo!...
D. Diego.—Pero de prendas tan estimables, que la hacen á usted digna todavía de mayor fortuna.
p. 141
D.ª Irene.—Ven aquí, ven... Ven aquí, Paquita.
D.ª Francisca.—¡Mamá!
(Levántase doña Francisca, abraza á su madre, y se acarician mutuamente.)
D.ª Irene.—¿Ves lo que te quiero?
D.ª Francisca.—Sí, señora.
D.ª Irene.—¿Y cuánto procuro tu bien, que no tengo otro pío sino el de verte colocada antes que yo falte?
D.ª Francisca.—Bien lo conozco.
D.ª Irene.—¡Hija de mi vida! ¿Has de ser buena?
D.ª Francisca.—Sí, señora.
D.ª Irene.—¡Ay, que no sabes tú lo que te quiere tu madre!
D.ª Francisca.—Pues qué, ¿no la quiero yo á usted?
D. Diego.—Vamos, vamos de aquí (Levántase don Diego, y después doña Irene). No venga alguno, y nos halle á los tres llorando como tres chiquillos.
D.ª Irene.—Sí, dice usted bien.
(Vanse los dos al cuarto de doña Irene. Doña Francisca va detrás; y Rita, que sale por la puerta del foro, la hace detener.)
RITA, DOÑA FRANCISCA.
Rita.—Señorita... ¡Eh! chit... señorita...
D.ª Francisca.—¿Qué quieres?
Rita.—Ya ha venido.
D.ª Francisca.—¿Cómo?
Rita.—Ahora mismo acaba de llegar. Le he dado un abrazo con licencia de usted, y ya sube por la escalera.
D.ª Francisca.—¡Ay, Dios!... ¿Y qué debo hacer?
Rita.—¡Donosa pregunta!... Vaya, lo que importa es no gastar el tiempo en melindres de amor... Al asunto... yp. 142 juicio. Y mire usted que en el paraje en que estamos, la conversación no puede ser muy larga... Ahí está.
D.ª Francisca.—Sí... Él es.
Rita.—Voy á cuidar de aquella gente... Valor, señorita, y resolución. (Se va al cuarto de doña Irene.)
D.ª Francisca.—No, no, que yo también... Pero no lo merece.
DON CARLOS (sale por la puerta del foro), DOÑA FRANCISCA.
D. Carlos.—¡Paquita!... ¡vida mía!... Ya estoy aquí. ¿Cómo va, hermosa, cómo va?
D.ª Francisca.—Bien venido.
D. Carlos.—¿Cómo tan triste?... ¿No merece mi llegada más alegría?
D.ª Francisca.—Es verdad; pero acaban de sucederme cosas que me tienen fuera de mí... Sabe usted... Sí, bien lo sabe usted... Después de escrita aquella carta, fueron por mí... Mañana á Madrid... Ahí está mi madre.
D. Carlos.—¿En dónde?
D.ª Francisca.—Ahí, en ese cuarto. (Señalando al cuarto de doña Irene.)
D. Carlos.—¡Sola!
D.ª Francisca.—No, señor.
D. Carlos.—Estará en compañía del prometido esposo. (Se acerca al cuarto de doña Irene, se detiene y vuelve.) Mejor... Pero ¿no hay nadie más con ella?
D.ª Francisca.—Nadie más, solos están... ¿Qué piensa usted hacer?
D. Carlos.—Si me dejase llevar de mi pasión y de lo que esos ojos me inspiran, una temeridad... Pero tiempo hay... Él también será hombre de honor, y no es justo insultarle porque quiere bien á una mujer tan digna de serp. 143 querida... Yo no conozco á su madre de usted ni... vamos, ahora nada se puede hacer... Su decoro de usted merece la primera atención.
D.ª Francisca.—Es mucho el empeño que tiene en que me case con él.
D. Carlos.—No importa.
D.ª Francisca.—Quiere que esta boda se celebre así que lleguemos á Madrid.
D. Carlos.—¿Cuál?... No. Eso no.
D.ª Francisca.—Los dos están de acuerdo, y dicen...
D. Carlos.—Bien... Dirán... Pero no puede ser.
D.ª Francisca.—Mi madre no me habla continuamente de otra materia. Me amenaza, me ha llenado de temor... Él insta por su parte, me ofrece tantas cosas, me...
D. Carlos.—Y usted ¿qué esperanza le da?... ¿Ha prometido quererle mucho?
D.ª Francisca.—¡Ingrato!... ¿Pues no sabe usted que?... ¡Ingrato!
D. Carlos.—Sí, no lo ignoro, Paquita... Yo he sido el primer amor.
D.ª Francisca.—Y el último.
D. Carlos.—Y antes perderé la vida, que renunciar al lugar que tengo en ese corazón... Todo él es mío... ¿Digo bien? (Asiéndola de las manos.)
D.ª Francisca.—¿Pues de quién ha de ser?
D. Carlos.—¡Hermosa! ¡Qué dulce esperanza me anima!... Una sola palabra de esa boca me asegura... Para todo me da valor... En fin, ya estoy aquí. ¿Usted me llama para que la defienda, la libre, la cumpla una obligación mil y mil veces prometida? Pues á eso mismo vengo yo... Si ustedes se van á Madrid mañana, yo voy también. Su madre de usted sabrá quien soy... Allí puedo contar con el favor de un anciano respetable y virtuoso, á quien más que tío debo llamar amigo y padre. No tiene otro deudo más inmediato ni más querido que yo; es hombre muy rico, y si los dones de la fortuna tuviesen para usted algúnp. 144 atractivo, esta circunstancia añadiría felicidades á nuestra unión.
D.ª Francisca.—¿Y qué vale para mí toda la riqueza del mundo?
D. Carlos.—Ya lo sé. La ambición no puede agitar á un alma tan inocente.
D.ª Francisca.—Querer y ser querida... Ni apetezco más, ni conozco mayor fortuna.
D. Carlos.—Ni hay otra... Pero usted debe serenarse, y esperar que la suerte mude nuestra aflicción presente en durables dichas.
D.ª Francisca.—¿Y qué se ha de hacer para que á mi pobre madre no la cueste una pesadumbre?... ¡Me quiere tanto!... Si acabo de decirla que no la disgustaré, ni me apartaré de su lado jamás; que siempre seré obediente y buena... ¡Y me abrazaba con tanta ternura! Quedó tan consolada con lo poco que acerté á decirla... Yo no sé, no sé qué camino ha de hallar usted para salir de estos ahogos.
D. Carlos.—Yo le buscaré... ¿No tiene usted confianza en mí?
D.ª Francisca.—¿Pues no he de tenerla? ¿Piensa usted que estuviera yo viva, si esa esperanza no me animase? Sola y desconocida de todo el mundo, ¿qué había yo de hacer? Si usted no hubiese venido, mis melancolías me hubieran muerto, sin tener á quien volver los ojos, ni poder comunicar á nadie la causa de ellas... Pero usted ha sabido proceder como caballero y amante, y acaba de darme con su venida la prueba mayor de lo mucho que me quiere. (Se enternece y llora.)
D. Carlos.—¡Qué llanto!... ¡Cómo persuade!... Sí, Paquita, yo solo basto para defenderla á usted de cuántos quieran oprimirla. Á un amante favorecido ¿quién puede oponérsele? Nada hay que temer.
D.ª Francisca.—¿Es posible?
D. Carlos.—Nada... Amor ha unido nuestras almas en estrechos nudos, y sólo la muerte bastará á dividirlas.
RITA, DON CARLOS, DOÑA FRANCISCA.
Rita.—Señorita, adentro. La mamá pregunta por usted. Voy á traer la cena, y se van á recoger al instante... Y usted, señor galán, ya puede también disponer de su persona.
D. Carlos.—Sí, que no conviene anticipar sospechas... Nada tengo que añadir.
D.ª Francisca.—Ni yo.
D. Carlos.—Hasta mañana. Con la luz del día veremos á este dichoso competidor.
Rita.—Un caballero muy honrado, muy rico, muy prudente; con su chupa larga, su camisola limpia, y sus sesenta años debajo del peluquín.
(Se va por la puerta del foro.)
D.ª Francisca.—Hasta mañana.
D. Carlos.—Adios, Paquita.
D.ª Francisca.—Acuéstese usted, y descanse.
D. Carlos.—¿Descansar con celos?
D.ª Francisca.—¿De quién?
D. Carlos.—Buenas noches... Duerma usted bien, Paquita.
D.ª Francisca.—¿Dormir con amor?
D. Carlos.—Adios, vida mía.
D.ª Francisca.—Adios.
(Éntrase al cuarto de doña Irene.)
DON CARLOS (paseándose con inquietud), CALAMOCHA, RITA.
D. Carlos.—¡Quitármela! No... Sea quien fuere, no me la quitará. Ni su madre ha de ser tan imprudente que sep. 146 obstine en verificar este matrimonio repugnándolo su hija... mediando yo... ¡Sesenta años!... Precisamente será muy rico... ¡El dinero! Maldito él sea, que tantos desórdenes origina.
Calamocha (saliendo por la puerta del foro).—Pues, señor, tenemos un medio cabrito asado, y... á lo menos parece cabrito. Tenemos una magnífica ensalada de berros, sin anapelos ni otra materia extraña, bien lavada, escurrida y condimentada por estas manos pecadoras, que no hay más que pedir. Pan de Meco, vino de la tercia... Conque si hemos de cenar y dormir, me parece que sería bueno...
D. Carlos.—Vamos... ¿Y adónde ha de ser?
Calamocha.—Abajo... Allí he mandado disponer una angosta y fementida mesa, que parece un banco de herrador.
Rita (saliendo por la puerta del foro con unos platos, taza, cucharas y servilleta).—¿Quién quiere sopas?
D. Carlos.—Buen provecho.
Calamocha.—Si hay alguna real moza que guste de cenar cabrito, levante el dedo.
Rita.—La real moza se ha comido ya media cazuela de albondiguillas... Pero lo agradece, señor militar.
(Éntrase en el cuarto de doña Irene.)
Calamocha.—Agradecida te quiero yo, niña de mis ojos.
D. Carlos.—Conque, ¿vamos?
Calamocha.—¡Ay, ay, ay!... (Calamocha se encamina á la puerta del foro, y vuelve; se acerca á don Carlos, y hablan con reserva hasta el fin de la escena, en que Calamocha se adelanta á saludar á Simón.) ¡Eh! chit, digo...
D. Carlos.—¿Qué?
Calamocha.—¿No ve usted lo que viene por allí?
D. Carlos.—¿Es Simón?
Calamocha.—El mismo... Pero ¿quién diablos le?...
D. Carlos.—¿Y qué haremos?
Calamocha.—¿Qué sé yo?... Sonsacarle, mentir y... ¿Me da usted licencia para quep. 147?...
D. Carlos.—Sí, miente lo que quieras... ¿Á qué habrá venido este hombre?
SIMÓN (Sale por la puerta del foro.), CALAMOCHA, D. CARLOS.
Calamocha.—Simón, ¿tú por aquí?
Simón.—Adios, Calamocha. ¿Cómo va?
Calamocha.—Lindamente.
Simón.—¡Cuánto me alegro de!...
D. Carlos.—¡Hombre, tú en Alcalá! ¿Pues qué novedad es esta?
Simón.—¡Oh, que estaba usted ahí, señorito! ¡Voto á sanes!
D. Carlos.—¿Y mi tío?
Simón.—Tan bueno.
Calamocha.—¿Pero se ha quedado en Madrid, ó?...
Simón.—¿Quién me había de decir á mí?... ¡Cosa como ella! Tan ageno estaba ya ahora de... Y usted de cada vez más guapo... ¿Conque usted irá á ver al tío, eh?
Calamocha.—Tú habrás venido con algún encargo del amo.
Simón.—¡Y qué calor traje, y qué polvo por ese camino! ¡Ya, ya!
Calamocha.—¿Alguna cobranza tal vez, eh?
D. Carlos.—Puede ser. Como tiene mi tío ese poco de hacienda en Ajalvir... ¿No has venido á eso?
Simón.—¡Y qué buena maula le ha salido el tal administrador! Labriego más marrullero y más bellaco no le hay en toda la campiña... ¿Conque usted viene ahora de Zaragoza?
D. Carlos.—Pues... Figúrate tú.
Simón.—¿Ó va usted allá?
D. Carlos.—¿Adónde?
Simón.—Á Zaragoza. ¿No está allí el regimiento?
Calamocha.—Pero, hombre, si salimos el verano pasadop. 148 de Madrid, ¿no habíamos de haber andado más de cuatro leguas?
Simón.—¿Qué sé yo? Algunos van por la posta, y tardan más de cuatro meses en llegar... Debe de ser un camino muy malo.
Calamocha (aparte separándose de Simón.)—¡Maldito seas tú, y tu camino, y la bribona que te dió papilla!
D. Carlos.—Pero aún no me has dicho si mi tío está en Madrid ó en Alcalá, ni á qué has venido, ni...
Simón.—Bien, á eso voy... Sí, señor, voy á decir á usted... Conque... Pues el amo me dijo...
DON DIEGO, DON CARLOS, SIMÓN, CALAMOCHA.
D. Diego (desde adentro.)—No, no es menester: si hay luz aquí. Buenas noches, Rita.
(Don Carlos se turba, y se aparta á un extremo del teatro.)
D. Carlos.—¡Mi tío!
D. Diego.—¡Simón!
(Sale don Diego del cuarto de doña Irene encaminándose al suyo; repara en don Carlos, y se acerca á él. Simón le alumbra, y vuelve á dejar la luz sobre la mesa.)
Simón.—Aquí estoy, señor.
D. Carlos.—¡Todo se ha perdido!
D. Diego.—Vamos... Pero... ¿quién es?
Simón.—Un amigo de usted, señor.
D. Carlos.—Yo estoy muerto.
D. Diego.—¿Cómo un amigo?... ¿Qué? Acerca esa luz.
D. Carlos.—¡Tío!
(En ademán de besarle la mano á don Diego, que le aparta de sí con enojo.)
D. Diego.—Quítate de ahí.
D. Carlos.—¡Señor!
p. 149D. Diego.—Quítate. No sé cómo no le... ¿Qué haces aquí?
D. Carlos.—Si usted se altera y...
D. Diego.—¿Qué haces aquí?
D. Carlos.—Mi desgracia me ha traído.
D. Diego.—¡Siempre dándome que sentir, siempre! Pero... (Acercándose á don Carlos.) ¿Qué dices? ¿De veras ha ocurrido alguna desgracia? Vamos... ¿Qué te sucede?... ¿Por qué estás aquí?
Calamocha.—Porque le tiene á usted ley, y le quiere bien, y...
D. Diego.—Á ti no te pregunto nada... ¿Por qué has venido de Zaragoza sin que yo lo sepa?... ¿Por qué te asusta el verme?... Algo has hecho: sí, alguna locura has hecho que le habrá de costar la vida á tu pobre tío.
D. Carlos.—No, señor, que nunca olvidaré las máximas de honor y prudencia que usted me ha inspirado tantas veces.
D. Diego.—Pues, ¿á qué viniste? ¿Es desafío? ¿Son deudas? ¿Es algún disgusto con tus jefes? Sácame de esta inquietud, Carlos... Hijo mío, sácame de este afán.
Calamocha.—Si todo ello no es más que...
D. Diego.—Ya he dicho que calles... Ven acá. (Asiendo de una mano á don Carlos, se aparta con él á un extremo del teatro, y le habla en voz baja.) Dime qué ha sido.
D. Carlos.—Una ligereza, una falta de sumisión á usted. Venir á Madrid sin pedirle licencia primero... Bien arrepentido estoy, considerando la pesadumbre que le he dado al verme.
D. Diego.—¿Y qué otra cosa hay?
D. Carlos.—Nada más, señor.
D. Diego.—Pues ¿qué desgracia era aquella de que me hablaste?
D. Carlos.—Ninguna. La de hallarle á usted en este paraje... y haberle disgustado tanto, cuando yo esperaba sorprenderle en Madrid, estar en su compañía algunas semanas, y volverme contento de haberle visto.
p. 150
D. Diego.—¿No hay más?
D. Carlos.—No, señor.
D. Diego.—Míralo bien.
D. Carlos.—No, señor... Á eso venía. No hay nada más.
D. Diego.—Pero no me digas tú á mí... Si es imposible que estas escapadas se... No, señor... ¿Ni quién ha de permitir que un oficial se vaya cuando se le antoje, y abandone de ese modo sus banderas?... Pues si tales ejemplos se repitieran mucho, adios, disciplina militar... Vamos... eso no puede ser.
D. Carlos.—Considere usted, tío, que estamos en tiempo de paz; que en Zaragoza no es necesario un servicio tan exacto como en otras plazas, en que no se permite descanso á la guarnición... Y en fin, puede usted creer que este viaje supone la aprobación y la licencia de mis superiores; que yo también miro por mi estimación, y que cuando me he venido, estoy seguro de que no hago falta.
D. Diego.—Un oficial siempre hace falta á sus soldados. El rey le tiene allí para que los instruya, los proteja y les dé ejemplo de subordinación, de valor, de virtud.
D. Carlos.—Bien está; pero ya he dicho los motivos...
D. Diego.—Todos estos motivos no valen nada... ¡Porque le dió la gana de ver al tío!... Lo que quiere su tío de usted no es verle cada ocho días, sino saber que es hombre de juicio, y que cumple con sus obligaciones. Eso es lo que quiere... Pero (Alza la voz, y se pasea inquieto.) yo tomaré mis medidas para que estas locuras no se repitan otra vez... Lo que usted ha de hacer ahora es marcharse inmediatamente.
D. Carlos.—Señor, si...
D. Diego.—No hay remedio... Y ha de ser al instante. Usted no ha de dormir aquí.
Calamocha.—Es que los caballos no están ahora para correr... ni pueden moverse.
D. Diego.—Pues con ellos (Á Calamocha.) y con las maletas al mesón de afuera. Usted (Á don Carlos.) no hap. 151 de dormir aquí... Vamos (Á Calamocha.) tú, buena pieza, menéate. Abajo con todo. Pagar el gasto que se haya hecho, sacar los caballos, y marchar... Ayúdale tú... (Á Simón.) ¿Qué dinero tienes ahí?
Simón.—Tendré unas cuatro ó seis onzas.
(Saca de un bolsillo algunas monedas, y se las da á don Diego.)
D. Diego.—Dámelas acá. Vamos, ¿qué haces?... (Á Calamocha.) ¿No he dicho que ha de ser al instante? Volando. Y tú (Á Simón.) vé con él, ayúdale, y no te me apartes de allí hasta que se hayan ido.
(Los dos criados entran en el cuarto de don Carlos.)
DON DIEGO, DON CARLOS.
D. Diego.—Tome usted... (Le da el dinero.) Con eso hay bastante para el camino... Vamos, que cuando yo lo dispongo así, bien sé lo que me hago... ¿No conoces que es todo por tu bien, y que ha sido un desatino el que acabas de hacer?... Y no hay que afligirse por eso, ni creas que es falta de cariño... Ya sabes lo que te he querido siempre; y en obrando tú según corresponde, seré tu amigo como lo he sido hasta aquí.
D. Carlos.—Ya lo sé.
D. Diego.—Pues bien: ahora obedece lo que te mando.
D. Carlos.—Lo haré sin falta.
D. Diego.—Al mesón de afuera. (Á los dos criados, que salen con los trastos del cuarto de don Carlos y se van por la puerta del foro.) Allí puedes dormir, mientras los caballos comen y descansan... Y no me vuelvas aquí por ningún pretexto ni entres en la ciudad... cuidado. Y á eso de las tres ó las cuatro marchar. Mira que he de saber á la hora que sales. ¿Lo entiendes?
p. 152
D. Carlos.—Sí, señor.
D. Diego.—Mira, que lo has de hacer.
D. Carlos.—Sí, señor, haré lo que usted manda.
D. Diego.—Muy bien... Adios... Todo te lo perdono... Vete con Dios... Y yo sabré también cuándo llegas á Zaragoza: no te parezca que estoy ignorante de lo que hiciste la vez pasada.
D. Carlos.—¿Pues qué hice yo?
D. Diego.—Si te digo que lo sé, y que te lo perdono, ¿qué más quieres? No es tiempo ahora de tratar de eso. Vete.
D. Carlos.—Quede usted con Dios.
(Hace que se va, y vuelve.)
D. Diego.—¿Sin besar la mano á su tío, eh?
D. Carlos.—No me atreví.
(Besa la mano á don Diego, y se abrazan.)
D. Diego.—Y dame un abrazo, por si no nos volvemos á ver.
D. Carlos.—¿Qué dice usted? No lo permita Dios.
D. Diego.—¿Quién sabe, hijo mío? ¿Tienes algunas deudas? ¿Te falta algo?
D. Carlos.—No, señor, ahora no.
D. Diego.—Mucho es, porque tú siempre tiras por largo... Como cuentas con la bolsa del tío... Pues bien, yo escribiré al señor Aznar para que te dé cien doblones de orden mía. Y mira cómo lo gastas... ¿Juegas?
D. Carlos.—No, señor, en mi vida.
D. Diego.—Cuidado con eso... Conque, buen viaje. Y no te acalores: jornadas regulares y nada más... ¿Vas contento?
D. Carlos.—No, señor. Porque usted me quiere mucho, me llena de beneficios, y yo le pago mal.
D. Diego.—No se hable ya de lo pasado... Adios...
D. Carlos.—¿Queda usted enojado conmigo?
D. Diego.—No, no por cierto... Me disgusté bastante, pero ya se acabó... No me dés que sentir. (Poniéndole amp. 153bas manos sobre los hombros.) Portarse como hombre de bien.
D. Carlos.—No lo dude usted.
D. Diego.—Como oficial de honor.
D. Carlos.—Así lo prometo.
D. Diego.—Adios, Carlos. (Abrazándose.)
D. Carlos (aparte, al irse por la puerta del foro).—¡Y la dejo!... ¡Y la pierdo para siempre!
DON DIEGO.
D. Diego.—Demasiado bien se ha compuesto... Luégo lo sabrá, enhorabuena... Pero no es lo mismo escribírselo, que... Después de hecho, no importa nada... ¡Pero siempre aquel respeto al tío!... Como una malva es.
(Se enjuga las lágrimas, toma la luz, y se va á su cuarto. El teatro queda solo y oscuro por un breve espacio.)
DOÑA FRANCISCA, RITA.
(Salen del cuarto de doña Irene. Rita sacará una luz, y la pone encima de la mesa.)
Rita.—Mucho silencio hay por aquí.
D.ª Francisca.—Se habrán recogido ya... Estarán rendidos.
Rita.—Precisamente.
D.ª Francisca.—¡Un camino tan largo!
Rita.—¡Á lo que obliga el amor, señorita!
D.ª Francisca.—Sí, bien puedes decirlo: amor... Y yo ¿qué no hiciera por él?
Rita.—Y deje usted, que no ha de ser este el últimop. 154 milagro. Cuando lleguemos á Madrid, entonces será ella. El pobre don Diego ¡qué chasco se va á llevar! Y por otra parte, vea usted qué señor tan bueno, que cierto da lástima...
D.ª Francisca.—Pues en eso consiste todo. Si él fuese un hombre despreciable, ni mi madre hubiera admitido su pretensión, ni yo tendría que disimular mi repugnancia... Pero ya es otro tiempo, Rita. Don Félix ha venido, y ya no temo á nadie. Estando mi fortuna en su mano, me considero la más dichosa de las mujeres.
Rita.—¡Ay! ahora que me acuerdo... Pues poquito me lo encargó... Ya se ve, si con estos amores tengo yo también la cabeza... Voy por él. (Encaminándose al cuarto de doña Irene.)
D.ª Francisca.—¿Á qué vas?
Rita.—El tordo, que ya se me olvidaba sacarle de allí.
D.ª Francisca.—Sí, tráele, no empiece á rezar como anoche... Allí quedó junto á la ventana... Y vé con cuidado, no despierte mamá.
Rita.—Sí, mire usted el estrépito de caballerías que anda por allá abajo... Hasta que lleguemos á nuestra calle del Lobo, número 7, cuarto segundo, no hay que pensar en dormir... Y ese maldito portón, que rechina que...
D.ª Francisca.—Te puedes llevar la luz.
Rita.—No es menester, que ya sé dónde está.
(Vase al cuarto de doña Irene.)
SIMÓN (sale por la puerta del foro), DOÑA FRANCISCA.
D.ª Francisca.—Yo pensé que estaban ustedes acostados.
Simón.—El amo ya habrá hecho esa diligencia, pero yop. 155 todavía no sé en dónde he de tender el rancho... Y buen sueño que tengo.
D.ª Francisca.—¿Qué gente nueva ha llegado ahora?
Simón.—Nadie. Son unos que estaban ahí, y se han ido.
D.ª Francisca.—¿Los arrieros?
Simón.—No, señora. Un oficial y un criado suyo, que parece que se van á Zaragoza.
D.ª Francisca.—¿Quiénes dice usted que son?
Simón.—Un teniente coronel y su asistente.
D.ª Francisca.—¿Y estaban aquí?
Simón.—Sí, señora, ahí en ese cuarto.
D.ª Francisca.—No los he visto.
Simón.—Parece que llegaron esta tarde y... Á la cuenta habrán despachado ya la comisión que traían... Conque se han ido... Buenas noches, señorita.
(Vase al cuarto de don Diego.)
RITA, DOÑA FRANCISCA.
D.ª Francisca.—¡Dios mío de mi alma! ¿Qué es esto?... No puedo sostenerme... ¡Desdichada! (Siéntase en una silla inmediata á la mesa.)
Rita.—Señorita, yo vengo muerta.
(Saca la jaula del tordo y la deja encima de la mesa; abre la puerta del cuarto de don Carlos, y vuelve.)
D.ª Francisca.—¡Ay, que es cierto!... ¿Tú lo sabes también?
Rita.—Deje usted, que todavía no creo lo que he visto... Aquí no hay nadie... ni maletas, ni ropa, ni... Pero ¿cómo podía engañarme? Si yo misma los he visto salir.
D.ª Francisca.—¿Y eran ellos?
Rita.—Sí, señora. Los dos.
D.ª Francisca.—Pero ¿se han ido fuera de la ciudad?
p. 156Rita.—Si no los he perdido de vista hasta que salieron por puerta de Mártires... Como está un paso de aquí.
D.ª Francisca.—¿Y es ese el camino de Aragón?
Rita.—Ese es.
D.ª Francisca.—¡Indigno!... ¡Hombre indigno!
Rita.—¡Señorita!
D.ª Francisca.—¿En qué te ha ofendido esta infeliz?
Rita.—Yo estoy temblando toda... Pero... Si es incomprensible... Si no alcanzo á descubrir qué motivos ha podido haber para esta novedad.
D.ª Francisca.—¿Pues no le quise más que á mi vida?... ¿No me ha visto loca de amor?
Rita.—No sé qué decir al considerar una acción tan infame.
D.ª Francisca.—¿Qué has de decir? Que no me ha querido nunca, ni es hombre de bien... ¿Y vino para esto? ¡Para engañarme, para abandonarme así!
(Levántase, y Rita la sostiene.)
Rita.—Pensar que su venida fué con otro designio no me parece natural... Celos... ¿Por qué ha de tener celos?... Y aun eso mismo debiera enamorarle más... Él no es cobarde, y no hay que decir que habrá tenido miedo de su competidor.
D.ª Francisca.—Te cansas en vano... Dí que es un pérfido, dí que es un monstruo de crueldad, y todo lo has dicho.
Rita.—Vamos de aquí, que puede venir alguien, y...
D.ª Francisca.—Sí, vámonos... Vamos á llorar... ¡Y en qué situación me deja!... Pero ¿ves qué malvado?
Rita.—Sí, señora, ya lo conozco.
D.ª Francisca.—¡Qué bien supo fingir!... ¿Y con quién? Conmigo... ¿Pues yo merecí ser engañada tan alevosamente?... ¿Mereció mi cariño este galardón?... ¡Dios de mi vida! ¿Cuál es mi delito, cuál es?
(Rita coge la luz, y se van entrambas al cuarto de doña Francisca.)
p. 157
DON DIEGO, SIMÓN.
(Teatro oscuro. Sobre la mesa habrá un candelero con vela apagada, y la jaula del tordo. Simón duerme tendido en el banco. Sale don Diego de su cuarto acabándose de poner la bata.)
D. Diego.—Aquí, á lo menos, ya que no duerma no me derretiré... Vaya, si alcoba como ella no se... ¡Cómo ronca éste!... Guardémosle el sueño hasta que venga el día, que ya poco puede tardar... (Simón despierta, y al oir á don Diego se incorpora, y se levanta.) ¿Qué es eso? Mira no te caigas, hombre.
Simón.—Qué ¿estaba usted ahí, señor?
D. Diego.—Sí, aquí me he salido, porque allí no se puede parar.
Simón.—Pues yo, á Dios gracias, aunque la cama es algo dura, he dormido como un emperador.
D. Diego.—¡Mala comparación!... Dí que has dormido como un pobre hombre, que no tiene ni dinero, ni ambición, ni pesadumbres, ni remordimientos.
Simón.—En efecto, dice usted bien... ¿Y qué hora será ya?
D. Diego.—Poco há que sonó el reloj de San Justo, y si no conté mal, dió las tres.
Simón.—¡Oh! pues ya nuestros caballeros irán por ese camino adelante echando chispas.
p. 158D. Diego.—Sí, ya es regular que hayan salido... Me lo prometió, y espero que lo hará.
Simón.—¡Pero si usted viera qué apesadumbrado le dejé! ¡qué triste!
D. Diego.—Ha sido preciso.
Simón.—Ya lo conozco.
D. Diego.—¿No ves qué venida tan intempestiva?
Simón.—Es verdad... Sin permiso de usted, sin avisarle, sin haber un motivo urgente... Vamos, hizo muy mal... Bien que por otra parte él tiene prendas suficientes para que se le perdone esta ligereza... Digo... Me parece que el castigo no pasará adelante, ¿eh?
D. Diego.—¡No, qué! No, señor. Una cosa es que le haya hecho volver... Ya ves en qué circunstancias nos cogía... Te aseguro que cuando se fué me quedó un ansia en el corazón. (Suenan á lo lejos tres palmadas, y poco después se oye que puntean un instrumento.) ¿Qué ha sonado?
Simón.—No sé... Gente que pasa por la calle. Serán labradores.
D. Diego.—Calla.
Simón.—Vaya, música tenemos, según parece.
D. Diego.—Sí, como lo hagan bien.
Simón.—¿Y quién será el amante infeliz que se viene á puntear á estas horas en ese callejón tan puerco?... Apostaré que son amores con la moza de la posada, que parece un pico.
D. Diego.—Puede ser.
Simón.—Ya empiezan, oigamos... (Tocan una sonata desde adentro.) Pues dígole á usted que toca muy lindamente el pícaro del barberillo.
D. Diego.—No; no hay barbero que sepa hacer eso, por muy bien que afeite.
Simón.—¿Quiere usted que nos asomemos un poco, á ver?...
D. Diego.—No, dejarlos... ¡Pobre gente! ¡Quién sabe la importancia que darán ellos á la tal música!... No gusto yo de incomodar á nadie.
p. 159(Sale de su cuarto doña Francisca, y Rita con ella. Las dos se encaminan á la ventana. Don Diego y Simón se retiran á un lado, y observan.)
Simón.—¡Señor!... ¡Eh!... Presto, aquí á un ladito.
D. Diego.—¿Qué quieres?
Simón.—Que han abierto la puerta de esa alcoba, y huele á faldas que trasciende.
D. Diego.—¿Sí?... Retirémonos.
DOÑA FRANCISCA, RITA, DON DIEGO, SIMÓN.
Rita.—Con tiento, señorita.
D.ª Francisca.—Siguiendo la pared ¿no voy bien?
(Vuelven á probar el instrumento.)
Rita.—Sí, señora... Pero vuelven á tocar... Silencio.
D.ª Francisca.—No te muevas... Deja... Sepamos primero si es él.
Rita.—¿Pues no ha de ser?... La seña no puede mentir.
D.ª Francisca.—Calla... (Repiten desde adentro la sonata anterior.) Sí, él es... ¡Dios mío!... (Acércase Rita á la ventana, abre la vidriera y da tres palmadas. Cesa la música.) Vé, responde... Albricias, corazón. Él es.
Simón.—¿Ha oído usted?
D. Diego.—Sí.
Simón.—¿Qué querrá decir esto?
D. Diego.—Calla.
D.ª Francisca (Se asoma á la ventana. Rita se queda detrás de ella. Los puntos suspensivos indican las interrupciones más ó menos largas que deben hacerse.)—Yo soy. Y ¿qué había de pensar viendo lo que usted acababa de hacer?... ¿Qué fuga es esta?... Rita, (Apartándose de la ventana, y vuelve después.) amiga, por Dios, ten cuidado, y si oyeres algún rumor, al instante avísame... ¿Para siemp. 160pre? ¡Triste de mí!... Bien está, tírela usted... Pero yo no acabo de entender... ¡Ay, don Félix! nunca le he visto á usted tan tímido... (Tiran desde adentro una carta que cae por la ventana al teatro. Doña Francisca hace ademán de buscarla, y no hallándola vuelve á asomarse.) No, no la he cogido; pero aquí está sin duda... ¿Y no he de saber yo hasta que llegue el día los motivos que tiene usted para dejarme muriendo?... Sí, yo quiero saberlo de su boca de usted. Su Paquita de usted se lo manda... Y ¿cómo le parece á usted que estará el mío?... No me cabe en el pecho... diga usted.
(Simón se adelanta un poco, tropieza en la jaula y la deja caer.)
Rita.—Señorita, vamos de aquí... Presto, que hay gente.
D.ª Francisca.—¡Infeliz de mí!... Guíame.
Rita.—Vamos... (Al retirarse tropieza Rita con Simón. Las dos se van apresuradamente al cuarto de doña Francisca.) ¡Ay!
D.ª Francisca.—¡Muerta voy!
DON DIEGO, SIMÓN.
Don Diego.—¿Qué grito fué ese?
Simón.—Una de las fantasmas, que al retirarse tropezó conmigo.
D. Diego.—Acércate á esa ventana, y mira si hallas en el suelo un papel... ¡Buenos estamos!
Simón (tentando por el suelo cerca de la ventana.)—No encuentro nada, señor.
D. Diego.—Búscale bien, que por ahí ha de estar.
Simón.—¿Le tiraron desde la calle?
D. Diego.—Sí... ¿Qué amante es éste?... ¡Y diez y seisp. 161 años, y criada en un convento! Acabó ya toda mi ilusión.
Simón.—Aquí está. (Halla la carta, y se la da á don Diego.)
D. Diego.—Vete abajo, y enciende una luz... En la caballeriza ó en la cocina... Por ahí habrá algún farol... Y vuelve con ella al instante.
(Vase Simón por la puerta del foro.)
DON DIEGO.
D. Diego.—¿Y á quién debo culpar? (Apoyándose en el respaldo de una silla.) ¿Es ella la delincuente, ó su madre, ó sus tías, ó yo?... ¿Sobre quién, sobre quién ha de caer esta cólera, que por más que lo procuro, no la sé reprimir?... ¡La naturaleza la hizo tan amable á mis ojos!... ¡Qué esperanzas tan halagüeñas concebí! ¡Qué felicidades me prometía!... ¡Celos!... ¿Yo?... ¡En qué edad tengo celos!... Vergüenza es... Pero esta inquietud que yo siento; esta indignación, estos deseos de venganza ¿de qué provienen? ¿Cómo he de llamarlos? Otra vez parece que... (Advirtiendo que suena ruido en la puerta del cuarto de doña Francisca, se retira á un extremo del teatro.) Sí.
RITA, DON DIEGO, SIMÓN.
Rita.—Ya se han ido... (Rita observa, escucha, asómase después á la ventana, y busca la carta por el suelo.) ¡Válgame Dios!... El papel estará muy bien escrito, pero el señor don Félix es un grandísimo picarón... ¡Pobrecita de mi alma!... Se muere sin remedio... Nada, ni perros parecen por la calle... ¡Ojalá no los hubiéramos conocido!...p. 162 ¿Y este maldito papel?... Pues buena la hiciéramos si no pareciese... ¿Qué dirá?... Mentiras, mentiras, y todo mentira.
Simón.—Ya tenemos luz...
(Sale con luz. Rita se sorprende.)
Rita.—¡Perdida soy!
D. Diego (acercándose.)—¡Rita! ¿Pues tú aquí?
Rita.—Sí, señor, porque...
D. Diego.—¿Qué buscas á estas horas?
Rita.—Buscaba... Yo le diré á usted... Porque oímos un ruido tan grande...
Simón.—¿Sí, eh?
Rita.—Cierto... Un ruido y... mire usted (alza la jaula que está en el suelo), era la jaula del tordo... Pues la jaula era, no tiene duda... ¡Válgate Dios! ¿Si se habrá muerto?... No, vivo está, vaya... Algún gato habrá sido. Preciso.
Simón.—Sí, algún gato.
Rita.—¡Pobre animal! ¡Y qué asustadillo se conoce que está todavía!
Simón.—Y con mucha razón... ¿No te parece, si le hubiera pillado el gato?...
Rita.—Se le hubiera comido.
(Cuelga la jaula de un clavo que habrá en la pared.)
Simón.—Y sin pebre... ni plumas hubiera dejado.
D. Diego.—Tráeme esa luz.
Rita.—¡Ah! Deje usted, encenderemos esta (Enciende la vela que está sobre la mesa.) que ya lo que no se ha dormido...
D. Diego.—¿Y doña Paquita duerme?
Rita.—Sí, señor.
Simón.—Pues mucho es que con el ruido del tordo...
D. Diego.—Vamos.
(Don Diego se entra en su cuarto. Simón va con él llevándose una de las luces.)
DOÑA FRANCISCA, RITA.
D.ª Francisca.—¿Ha parecido el papel?
Rita.—No, señora.
D.ª Francisca.—¿Y estaban aquí los dos cuando tú saliste?
Rita.—Yo no lo sé. Lo cierto es que el criado sacó una luz, y me hallé de repente, como por máquina, entre él y su amo, sin poder escapar, ni saber qué disculpa darles.
(Rita coge la luz, y vuelve á buscar carta cerca de ventana.)
D.ª Francisca.—Ellos eran sin duda... Aquí estarían cuando yo hablé desde la ventana... ¿Y ese papel?
Rita.—Yo no lo encuentro, señorita.
D.ª Francisca.—Le tendrán ellos, no te canses... Si es lo único que faltaba á mi desdicha... No le busques. Ellos le tienen.
Rita.—Á lo menos por aquí...
D.ª Francisca.—¡Yo estoy loca! (Siéntase.)
Rita.—Sin haberse explicado este hombre, ni decir siquiera...
D.ª Francisca.—Cuando iba á hacerlo me avisaste, y fué preciso retirarnos... Pero ¿sabes tú con qué temor me habló, qué agitación mostraba? Me dijo que en aquella carta vería yo los motivos justos que le precisaban á volverse; que la había escrito para dejársela á persona fiel que la pusiera en mis manos, suponiendo que el verme sería imposible. Todo engaños, Rita, de un hombre aleve que prometió lo que no pensaba cumplir... Vino, halló un competidor, y diría: pues yo ¿para qué he de molestar á nadie, ni hacerme ahora defensor de una mujer?... ¡Hay tantas mujeres!... Cásenla... Yo nada pierdo... Primero es mi tranquilidad que la vida de esa infeliz... ¡Dios mío, perdón... perdón de haberle querido tanto!
p. 164Rita.—¡Ay, señorita! (Mirando hacia el cuarto de don Diego.) que parece que salen ya.
D.ª Francisca.—No importa, déjame.
Rita.—Pero si don Diego la ve á usted de esa manera...
D.ª Francisca.—Si todo se ha perdido ya, ¿qué puedo temer?... ¿Y piensas tú que tengo alientos para levantarme?... Que vengan, nada importa.
DON DIEGO, SIMÓN, DOÑA FRANCISCA, RITA.
Simón.—Voy enterado, no es menester más.
D. Diego.—Mira, y haz que ensillen inmediatamente al moro, mientras tú vas allá. Si han salido, vuelves, montas á caballo, y en una buena carrera que dés, los alcanzas... ¿Las dos aquí, eh?... Conque vete, no se pierda tiempo.
(Después de hablar los dos, inmediatos á la puerta del cuarto de don Diego, se va Simón por la del foro.)
Simón.—Voy allá.
D. Diego.—Mucho se madruga, doña Paquita.
D.ª Francisca.—Sí, señor.
D. Diego.—¿Ha llamado ya doña Irene?
D.ª Francisca.—No, señor... Mejor es que vayas allá, por si ha despertado y se quiere vestir.
(Rita se va al cuarto de doña Irene.)
DON DIEGO, DOÑA FRANCISCA.
D. Diego.—¿Usted no habrá dormido bien esta noche?
D.ª Francisca.—No, señor. ¿Y usted?
D. Diego.—Tampoco.
D.ª Francisca.—Ha hecho demasiado calor.
p. 165
D. Diego.—¿Está usted desazonada?
D.ª Francisca.—Alguna cosa.
D. Diego.—¿Qué siente usted?
(Siéntase junto á doña Francisca.)
D.ª Francisca.—No es nada... Así un poco de... Nada... no tengo nada.
D. Diego.—Algo será; porque la veo á usted muy abatida, llorosa, inquieta... ¿Qué tiene usted, Paquita? ¿No sabe usted que la quiero tanto?
D.ª Francisca.—Sí, señor.
D. Diego.—Pues ¿por qué no hace usted más confianza de mí? ¿Piensa usted que no tendré yo mucho gusto en hallar ocasiones de complacerla?
D.ª Francisca.—Ya lo sé.
D. Diego.—¿Pues cómo, sabiendo que tiene usted un amigo, no desahoga con él su corazón?
D.ª Francisca.—Porque eso mismo me obliga á callar.
D. Diego.—Eso quiere decir que tal vez soy yo la causa de su pesadumbre de usted.
D.ª Francisca.—No, señor; usted en nada me ha ofendido... No es de usted de quien yo me debo quejar.
D. Diego.—Pues ¿de quién, hija mía?... Venga usted acá... (Acércase más.) Hablemos siquiera una vez sin rodeos ni disimulación. Dígame usted: ¿no es cierto que usted mira con algo de repugnancia este casamiento que se la propone? ¿Cuánto va que si la dejasen á usted entera libertad para la elección, no se casaría conmigo?
D.ª Francisca.—Ni con otro.
D. Diego.—¿Será posible que usted no conozca otro más amable que yo, que la quiera bien, y que la corresponda como usted merece?
D.ª Francisca.—No, señor; no, señor.
D. Diego.—Mírelo usted bien.
D.ª Francisca.—¿No le digo á usted que no?
D. Diego.—¿Y he de creer, por dicha, que conserve usted tal inclinación al retiro en que se ha criado, quep. 166 prefiera la austeridad del convento á una vida más?...
D.ª Francisca.—Tampoco; no, señor... Nunca he pensado así.
D. Diego.—No tengo empeño de saber más... Pero de todo lo que acabo de oir resulta una gravísima contradicción. Usted no se halla inclinada al estado religioso, según parece. Usted me asegura que no tiene queja ninguna de mí, que está persuadida de lo mucho que la estimo, que no piensa casarse con otro, ni debo recelar que nadie me dispute su mano... Pues ¿qué llanto es ese? ¿De dónde nace esa tristeza profunda, que en tan poco tiempo ha alterado su semblante de usted, en términos que apenas le reconozco? ¿Son estas las señales de quererme exclusivamente á mí, de casarse gustosa conmigo dentro de pocos días? ¿Se anuncian así la alegría y el amor?
(Vase iluminando lentamente el teatro, suponiéndose que viene la luz del día.)
D.ª Francisca.—Y ¿qué motivos le he dado á usted para tales desconfianzas?
D. Diego.—¿Pues qué? Si yo prescindo de estas consideraciones, si apresuro las diligencias de nuestra unión, si su madre de usted sigue aprobándola, y llega el caso de...
D.ª Francisca.—Haré lo que mi madre me manda, y me casaré con usted.
D. Diego.—¿Y después, Paquita?
D.ª Francisca.—Después... y mientras me dure la vida seré mujer de bien.
D. Diego.—Eso no lo puedo yo dudar... Pero si usted me considera como el que ha de ser hasta la muerte su compañero y su amigo, dígame usted: estos títulos ¿no me dan algún derecho para merecer de usted mayor confianza? ¿No he de lograr que usted me diga la causa de su dolor? Y no para satisfacer una impertinente curiosidad, sino para emplearme todo en su consuelo, en mejorar su suerte, en hacerla dichosa, si mi conato y mis diligencias pudiesen tanto.
p. 167D.ª Francisca.—¡Dichas para mí!... Ya se acabaron.
D. Diego.—¿Por qué?
D.ª Francisca.—Nunca diré por qué.
D. Diego.—Pero ¡qué obstinado, qué imprudente silencio!... cuando usted misma debe presumir que no estoy ignorante de lo que hay.
D.ª Francisca.—Si usted lo ignora, señor don Diego, por Dios no finja que lo sabe; y si en efecto lo sabe usted, no me lo pregunte.
D. Diego.—Bien está. Una vez que no hay nada que decir, que esa aflicción y esas lágrimas son voluntarias, hoy llegaremos á Madrid, y dentro de ocho días será usted mi mujer.
D.ª Francisca.—Y daré gusto á mi madre.
D. Diego.—Y vivirá usted infeliz.
D.ª Francisca.—Ya lo sé.
D. Diego.—He aquí los frutos de la educación. Esto es lo que se llama criar bien á una niña: enseñarla á que desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una pérfida disimulación. Las juzgan honestas luégo que las ven instruídas en el arte de callar y mentir. Se obstinan en que el temperamento, la edad ni el genio no han de tener influencia alguna en sus inclinaciones, ó en que su voluntad ha de torcerse al capricho de quien las gobierna. Todo se las permite, menos la sinceridad. Con tal que no digan lo que sienten, con tal que finjan aborrecer lo que más desean, con tal que se presten á pronunciar, cuando se lo manden, un sí perjuro, sacrílego, origen de tantos escándalos, ya están bien criadas; y se llama excelente educación la que inspira en ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo.
D.ª Francisca.—Es verdad... Todo eso es cierto... Eso exigen de nosotras, eso aprendemos en la escuela que se nos da... Pero el motivo de mi aflicción es mucho más grande.
D. Diego.—Sea cual fuere, hija mía, es menester quep. 168 usted se anime... Si la ve á usted su madre de esa manera, ¿qué ha de decir?... Mire usted que ya parece que se ha levantado.
D.ª Francisca.—¡Dios mío!
D. Diego.—Sí, Paquita; conviene mucho que usted vuelva un poco sobre sí... No abandonarse tanto... Confianza en Dios... Vamos, que no siempre nuestras desgracias son tan grandes como la imaginación las pinta... ¡Mire usted qué desorden éste! ¡qué agitación! ¡qué lágrimas! Vaya, ¿me da usted palabra de presentarse así... con cierta serenidad y... eh?
D.ª Francisca.—Y usted, señor... Bien sabe usted el genio de mi madre. Si usted no me defiende, ¿á quién he de volver los ojos? ¿Quién tendrá compasión de esta desdichada?
D. Diego.—Su buen amigo de usted... Yo... ¿Cómo es posible que yo la abandonase... ¡criatura! en la situación dolorosa en que la veo? (Asiéndola de las manos.)
D.ª Francisca.—¿De veras?
D. Diego.—Mal conoce usted mi corazón.
D.ª Francisca.—Bien le conozco.
(Quiere arrodillarse; don Diego se lo estorba, y ambos se levantan.)
D. Diego.—¿Qué hace usted, niña?
D.ª Francisca.—Yo no sé... ¡Qué poco merece toda esa bondad una mujer tan ingrata para con usted!... No, ingrata no, infeliz... ¡Ay, qué infeliz soy, señor don Diego!
D. Diego.—Yo bien sé que usted agradece como puede el amor que la tengo... Lo demás todo ha sido... ¿qué sé yo?... una equivocación mía, y no otra cosa... Pero usted, inocente, usted no ha tenido la culpa.
D.ª Francisca.—Vamos... ¿No viene usted?
D. Diego.—Ahora no, Paquita. Dentro de un rato iré por allá.
D.ª Francisca.—Vaya usted presto.
p. 169(Encaminándose al cuarto de doña Irene, vuelve y se despide de don Diego besándole las manos.)
D. Diego.—Sí, presto iré.
SIMÓN, DON DIEGO.
Simón.—Ahí están, señor.
D. Diego.—¿Qué dices?
Simón.—Cuando yo salía de la puerta, los ví á lo lejos, que iban ya de camino. Empecé á dar voces y hacer señas con el pañuelo; se detuvieron, y apenas llegué y le dije al señorito lo que usted mandaba, volvió las riendas, y está abajo. Le encargué que no subiera hasta que le avisara yo, por si acaso había gente aquí, y usted no quería que le viesen.
D. Diego.—¿Y qué dijo cuando le diste el recado?
Simón.—Ni una sola palabra... Muerto viene... Ya digo, ni una sola palabra... Á mí me ha dado compasión el verle así tan...
D. Diego.—No me empieces ya á interceder por él.
Simón.—¿Yo, señor?
D. Diego.—Sí, que no te entiendo yo... ¡Compasión!... Es un pícaro.
Simón.—Como yo no sé lo que ha hecho.
D. Diego.—Es un bribón, que me ha de quitar la vida... Ya te he dicho que no quiero intercesores.
Simón.—Bien está, señor.
(Vase por la puerta del foro. Don Diego se sienta, manifestando inquietud y enojo.)
D. Diego.—Dile que suba.
DON CARLOS, DON DIEGO.
D. Diego.—Venga usted acá, señorito, venga usted... ¿En dónde has estado desde que no nos vemos?
D. Carlos.—En el mesón de afuera.
D. Diego.—¿Y no has salido de allí en toda la noche, eh?
D. Carlos.—Sí, señor, entré en la ciudad y...
D. Diego.—¿Á qué?... Siéntese usted.
D. Carlos.—Tenía precisión de hablar con un sujeto... (Siéntase.)
D. Diego.—¡Precisión!
D. Carlos.—Sí, señor... Le debo muchas atenciones, y no era posible volverme á Zaragoza sin estar primero con él.
D. Diego.—Ya. En habiendo tantas obligaciones de por medio... Pero venirle á ver á las tres de la mañana, me parece mucho desacuerdo... ¿Por qué no le escribiste un papel?... Mira, aquí he de tener... Con este papel que le hubieras enviado en mejor ocasión, no había necesidad de hacerle trasnochar, ni molestar á nadie.
(Dándole el papel que tiraron á la ventana. Don Carlos luégo que le reconoce, se le vuelve y se levanta en ademán de irse.)
D. Carlos.—Pues si todo lo sabe usted, ¿para qué me llama? ¿Por qué no me permite seguir mi camino, y se evitaría una contestación de la cual ni usted ni yo quedaremos contentos?
D. Diego.—Quiere saber su tío de usted lo que hay en esto, y quiere que usted se lo diga.
D. Carlos.—¿Para qué saber más?
D. Diego.—Porque yo lo quiero, y lo mando. ¡Oiga!
D. Carlos.—Bien está.
D. Diego.—Siéntate ahí... (Siéntase don Carlos.) ¿En dónde has conocido á esta niña?... ¿Qué amor es éste?p. 171 ¿Qué circunstancias han ocurrido?... ¿Qué obligaciones hay entre los dos? ¿Dónde, cuándo la viste?
D. Carlos.—Volviéndome á Zaragoza el año pasado, llegué á Guadalajara sin ánimo de detenerme; pero el intendente, en cuya casa de campo nos apeamos, se empeñó en que había de quedarme allí todo aquel día, por ser cumpleaños de su parienta, prometiéndome que al siguiente me dejaría proseguir mi viaje. Entre las gentes convidadas hallé á doña Paquita, á quien la señora había sacado aquel día del convento para que se esparciese un poco... Yo no sé qué ví en ella, que excitó en mí una inquietud, un deseo constante, irresistible, de mirarla, de oirla, de hallarme á su lado, de hablar con ella, de hacerme agradable á sus ojos... El intendente dijo entre otras cosas... burlándose... que yo era muy enamorado, y le ocurrió fingir que me llamaba don Félix de Toledo. Yo sostuve esta ficción, porque desde luégo concebí la idea de permanecer algún tiempo en aquella ciudad, evitando que llegase á noticia de usted. Observé que doña Paquita me trató con un agrado particular, y cuando por la noche nos separamos, yo quedé lleno de vanidad y de esperanzas, viéndome preferido á todos los concurrentes de aquel día, que fueron muchos. En fin... Pero no quisiera ofender á usted refiriéndole...
D. Diego.—Prosigue.
D. Carlos.—Supe que era hija de una señora de Madrid, viuda y pobre, pero de gente muy honrada... Fué necesario fiar de mi amigo los proyectos de amor que me obligaban á quedarme en su compañía; y él, sin aplaudirlos ni desaprobarlos, halló disculpas las más ingeniosas para que ninguno de su familia extrañara mi detención. Como su casa de campo está inmediata á la ciudad, fácilmente iba y venía de noche... Logré que doña Paquita leyese algunas cartas mías; y con las pocas respuestas que de ella tuve, acabé de precipitarme en una pasión que mientras viva me hará infeliz.
p. 172D. Diego.—Vaya... Vamos, sigue adelante.
D. Carlos.—Mi asistente (que, como usted sabe, es hombre de travesura, y conoce el mundo) con mil artificios que á cada paso le ocurrían, facilitó los muchos estorbos que al principio hallábamos... La seña era dar tres palmadas, á las cuales respondían con otras tres desde una ventanilla que daba al corral de las monjas. Hablábamos todas las noches, muy á deshora, con el recato y las precauciones que ya se dejan entender... Siempre fuí para ella don Félix de Toledo, oficial de un regimiento, estimado de mis jefes y hombre de honor. Nunca la dije más, ni la hablé de mis esperanzas, ni la dí á entender que casándose conmigo podría aspirar á mejor fortuna; porque ni me convenía nombrarle á usted, ni quise exponerla á que las miras de interés, y no el amor, la inclinasen á favorecerme. De cada vez la hallé más fina, más hermosa, más digna de ser adorada... Cerca de tres meses me detuve allí; pero al fin era necesario separarnos, y una noche funesta me despedí, la dejé rendida á un desmayo mortal, y me fuí ciego de amor adonde mi obligación me llamaba... Sus cartas consolaron por algún tiempo mi ausencia triste, y en una que recibí pocos días há, me dijo cómo su madre trataba de casarla, que primero perdería la vida que dar su mano á otro que á mí; me acordaba mis juramentos, me exhortaba á cumplirlos... Monté á caballo, corrí precipitado al camino, llegué á Guadalajara, no la encontré, vine aquí... Lo demás bien lo sabe usted, no hay para qué decírselo.
D. Diego.—¿Y qué proyectos eran los tuyos en esta venida?
D. Carlos.—Consolarla, jurarla de nuevo un eterno amor, pasar á Madrid, verle á usted, echarme á sus piés, referirle todo lo ocurrido, y pedirle, no riquezas, ni herencias, ni protecciones, ni... eso no... Sólo su consentimiento y su bendición para verificar un enlace tan suspirado, en que ella y yo fundábamos toda nuestra felicidad.
p. 173D. Diego.—Pues ya ves, Carlos, que es tiempo de pensar muy de otra manera.
D. Carlos.—Sí, señor.
D. Diego.—Si tú la quieres, yo la quiero también. Su madre y toda su familia aplauden este casamiento. Ella... y sean las que fueren las promesas que á ti te hizo... ella misma, no há media hora, me ha dicho que está pronta á obedecer á su madre y darme la mano así que...
D. Carlos.—Pero no el corazón. (Levántase.)
D. Diego.—¿Qué dices?
D. Carlos.—No, eso no... Sería ofenderla... Usted celebrará sus bodas cuando guste; ella se portará siempre como conviene á su honestidad y á su virtud; pero yo he sido el primero, el único objeto de su cariño, lo soy y lo seré... Usted se llamará su marido, pero si alguna ó muchas veces la sorprende, y ve sus ojos hermosos inundados en lágrimas, por mí las vierte... No la pregunte usted jamás el motivo de sus melancolías... Yo, yo seré la causa... Los suspiros, que en vano procurará reprimir, serán finezas dirigidas á un amigo ausente.
D. Diego.—¿Qué temeridad es esta?
(Se levanta con mucho enojo, encaminándose hacia don Carlos, el cual se va retirando.)
D. Carlos.—Ya se lo dije á usted... Era imposible que yo hablase una palabra sin ofenderle... Pero acabemos esta odiosa conversación... Viva usted feliz, y no me aborrezca, que yo en nada le he querido disgustar... La prueba mayor que yo puedo darle de mi obediencia y mi respeto, es la de salir de aquí inmediatamente... Pero no se me niegue á lo menos el consuelo de saber que usted me perdona.
D. Diego.—¿Conque en efecto te vas?
D. Carlos.—Al instante, señor... Y esta ausencia será bien larga.
D. Diego.—¿Por qué?
D. Carlos.—Porque no me conviene verla en mi vida... Si las voces que corren de una próxima guerra se llegaran á verificar... entonces...
p. 174D. Diego.—¿Qué quieres decir?
(Asiendo de un brazo á don Carlos, le hace venir más adelante.)
D. Carlos.—Nada... Que apetezco la guerra, porque soy soldado.
D. Diego.—¡Carlos!... ¡Qué horror!... ¿Y tienes corazón para decírmelo?
D. Carlos.—Alguien viene... (Mirando con inquietud hacia el cuarto de doña Irene, se desprende de don Diego, y hace ademán de irse por la del foro. Don Diego va detrás de él y quiere impedírselo.) Tal vez será ella... Quede usted con Dios.
D. Diego.—¿Adónde vas?... No, señor, no has de irte.
D. Carlos.—Es preciso... Yo no he de verla... Una sola mirada nuestra pudiera causarle á usted inquietudes crueles.
D. Diego.—Ya he dicho que no ha de ser... Entra en ese cuarto.
D. Carlos.—Pero si...
D. Diego.—Haz lo que te mando.
(Éntrase don Carlos en el cuarto de don Diego.)
DOÑA IRENE, DON DIEGO.
D.ª Irene.—Conque, señor don Diego, ¿es ya la de vámonos?... Buenos días... (Apaga la luz que está sobre la mesa.) ¿Reza usted?
D. Diego (paseándose con inquietud).—Sí, para rezar estoy ahora.
D.ª Irene.—Si usted quiere, ya pueden ir disponiendo el chocolate, y que avisen al mayoral para que enganchen luégo que... Pero ¿qué tiene usted, señor?... ¿Hay alguna novedad?
D. Diego.—Sí, no deja de haber novedades.
p. 175D.ª Irene.—Pues qué... Dígalo usted, por Dios... ¡Vaya, vaya!... No sabe usted lo asustada que estoy... Cualquiera cosa, así, repentina, me remueve toda y me... Desde el último mal parto que tuve, quedé tan sumamente delicada de los nervios... Y va ya para diez y nueve años, si no son veinte; pero desde entonces, ya digo, cualquiera friolera me trastorna... Ni los baños, ni caldos de culebra, ni la conserva de tamarindos, nada me ha servido; de manera que...
D. Diego.—Vamos, ahora no hablemos de malos partos ni de conservas... Hay otra cosa más importante de que tratar... ¿Qué hacen esas muchachas?
D.ª Irene.—Están recogiendo la ropa y haciendo el cofre, para que todo esté á la vela, y no haya detención.
D. Diego.—Muy bien. Siéntese usted... Y no hay que asustarse ni alborotarse (Siéntanse los dos) por nada de lo que yo diga; y cuenta, no nos abandone el juicio cuando más lo necesitamos... Su hija de usted está enamorada...
D.ª Irene.—¿Pues no lo he dicho ya mil veces? Sí, señor, que lo está; y bastaba que yo lo dijese para que...
D. Diego.—¡Este vicio maldito de interrumpir á cada paso! Déjeme usted hablar.
D.ª Irene.—Bien, vamos, hable usted.
D. Diego.—Está enamorada; pero no está enamorada de mí.
D.ª Irene.—¿Qué dice usted?
D. Diego.—Lo que usted oye.
D.ª Irene.—Pero ¿quién le ha contado á usted esos disparates?
D. Diego.—Nadie. Yo lo sé, yo lo he visto, nadie me lo ha contado; y cuando se lo digo á usted, bien seguro estoy de que es verdad... Vaya, ¿qué llanto es ese?
D.ª Irene (llorando).—¡Pobre de mí!
D. Diego.—¿Á qué viene eso?
D.ª Irene.—¡Porque me ven sola y sin medios, y porquep. 176 soy una pobre viuda, parece que todos me desprecian y se conjuran contra mí!
D. Diego.—Señora doña Irene...
D.ª Irene.—Al cabo de mis años y de mis achaques, verme tratada de esta manera, como un estropajo, como una puerca cenicienta, vamos al decir... ¿Quién lo creyera de usted?... ¡Válgame Dios!... ¡Si vivieran mis tres difuntos!... Con el último difunto que me viviera, que tenía un genio como una serpiente...
D. Diego.—Mire usted, señora, que se me acaba ya la paciencia.
D.ª Irene.—Que lo mismo era replicarle que se ponía hecho una furia del infierno, y un día del Corpus, yo no sé por qué friolera, hartó de mojicones á un comisario ordenador, y si no hubiera sido por dos padres del Carmen, que se pusieron de por medio, le estrella contra un poste en los portales de Santa Cruz.
D. Diego.—Pero ¿es posible que no ha de atender usted á lo que voy á decirla?
D.ª Irene.—¡Ay! no, señor, que bien lo sé, que no tengo pelo de tonta, no, señor... Usted ya no quiere á la niña, y busca pretextos para zafarse de la obligación en que está... ¡Hija de mi alma y de mi corazón!
D. Diego.—Señora doña Irene, hágame usted el gusto de oirme, de no replicarme, de no decir despropósitos; y luégo que usted sepa lo que hay, llore, y gima, y grite, y diga cuánto quiera... Pero entre tanto no me apure usted el sufrimiento, por amor de Dios.
D.ª Irene.—Diga usted lo que le dé la gana.
D. Diego.—Que no volvamos otra vez á llorar y á...
D.ª Irene.—No, señor, ya no lloro. (Enjugándose las lágrimas con un pañuelo.)
D. Diego.—Pues hace ya cosa de un año, poco más ó menos, que doña Paquita tiene otro amante. Se han hablado muchas veces, se han escrito, se han prometido amor, fidelidad, constancia... Y por último, existe en ambos unap. 177 pasión tan fina, que las dificultades y la ausencia, lejos de disminuirla, han contribuído eficazmente á hacerla mayor... En este supuesto...
D.ª Irene.—Pero ¿no conoce usted, señor, que todo es un chisme, inventado por alguna mala lengua que no nos quiere bien?
D. Diego.—Volvemos otra vez á lo mismo... No, señora, no es chisme. Repito de nuevo que lo sé.
D.ª Irene.—¿Qué ha de saber usted, señor, ni qué traza tiene eso de verdad? ¡Conque la hija de mis entrañas encerrada en un convento, ayunando los siete reviernes, acompañada de aquellas santas religiosas! ¡Ella, que no sabe lo que es mundo, que no ha salido todavía del cascarón, como quien dice!... Bien se conoce que no sabe usted el genio que tiene Circuncisión... Pues bonita es ella para haber disimulado á su sobrina el menor desliz.
D. Diego.—Aquí no se trata de ningún desliz, señora doña Irene; se trata de una inclinación honesta, de la cual hasta ahora no habíamos tenido antecedente alguno. Su hija de usted es una niña muy honrada, y no es capaz de deslizarse... Lo que digo es que la madre Circuncisión, y la Soledad, y la Candelaria, y todas las madres, y usted, y yo el primero, nos hemos equivocado solemnemente. La muchacha se quiere casar con otro, y no conmigo... Hemos llegado tarde; usted ha contado muy de ligero con la voluntad de su hija... Vaya, ¿para qué es cansarnos? Lea usted ese papel, y verá si tengo razón.
(Saca el papel de don Carlos y se le da. Doña Irene, sin leerle, se levanta muy agitada, se acerca á la puerta de su cuarto y llama. Levántase don Diego, y procura en vano contenerla.)
D.ª Irene.—¡Yo he de volverme loca!... ¡Francisquita!... ¡Virgen del Tremedal!... ¡Rita! ¡Francisca!
D. Diego.—Pero ¿á qué es llamarlas?
D.ª Irene.—Sí, señor, que quiero que venga, y que se desengañe la pobrecita de quién es usted.
p. 178D. Diego.—Lo echó todo á rodar... Esto le sucede á quien se fía de la prudencia de una mujer.
DOÑA FRANCISCA, RITA, DOÑA IRENE, DON DIEGO.
Rita.—¡Señora!
D.ª Francisca.—¿Me llamaba usted?
D.ª Irene.—Sí, hija, sí; porque el señor don Diego nos trata de un modo que ya no se puede aguantar. ¿Qué amores tienes, niña? ¿Á quién has dado palabra de matrimonio? ¿Qué enredos son estos?... Y tú, picarona... Pues tú también lo has de saber... Por fuerza lo sabes... ¿Quién ha escrito este papel? ¿Qué dice?
(Presentando el papel abierto á doña Francisca.)
Rita (aparte á doña Francisca).—Su letra es.
D.ª Francisca.—¡Qué maldad!... Señor don Diego, ¿así cumple usted su palabra?
D. Diego.—Bien sabe Dios que no tengo la culpa... Venga usted aquí... (Asiendo de una mano á doña Francisca, la pone á su lado.) No hay que temer... Y usted, señora, escuche y calle, y no me ponga en términos de hacer un desatino... Déme usted ese papel... (Quitándola el papel de las manos á doña Irene.) Paquita, ya se acuerda usted de las tres palmadas de esta noche.
D.ª Francisca.—Mientras viva me acordaré.
D. Diego.—Pues este es el papel que tiraron á la ventana... No hay que asustarse, ya lo he dicho. (Lee.) «Bien mío; si no consigo hablar con usted, haré lo posible para que llegue á sus manos esta carta. Apenas me separé de usted, encontré en la posada al que yo llamaba mi enemigo, y al verle no sé cómo no espiré de dolor. Me mandó que saliera inmediatamente de la ciudad, y fué preciso obedecerle. Yo me llamo don Carlos, no don Félix... Donp. 179 Diego es mi tío. Viva usted dichosa, y olvide para siempre á su infeliz amigo.—Carlos de Urbina.»
D.ª Irene.—¿Conque hay eso?
D.ª Francisca.—¡Triste de mí!
D.ª Irene.—¿Conque es verdad lo que decía el señor, grandísima picarona? Te has de acordar de mí.
(Se encamina hacia doña Francisca, muy colérica y en ademán de querer maltratarla. Rita y don Diego procuran estorbarlo.)
D.ª Francisca.—¡Madre!... Perdón.
D.ª Irene.—No, señor, que la he de matar.
D. Diego.—¿Qué locura es esta?
D.ª Irene.—He de matarla.
DON CARLOS, DON DIEGO, DOÑA IRENE, DOÑA FRANCISCA, RITA.
D. Carlos.—Eso no... (Sale don Carlos del cuarto precipitadamente; coge de un brazo á doña Francisca, se la lleva hacia el fondo del teatro, y se pone delante de ella para defenderla. Doña Irene se asusta y se retira.) Delante de mí nadie ha de ofenderla.
D.ª Francisca.—¡Carlos!
D. Carlos (acercándose á don Diego.)—Disimule usted mi atrevimiento... He visto que la insultaban, y no me he sabido contener.
D.ª Irene.—¿Qué es lo que me sucede, Dios mío?... ¿Quién es usted?... ¿Qué acciones son estas?... ¡Qué escándalo!
D. Diego.—Aquí no hay escándalos... Ese es de quien su hija de usted está enamorada... Separarlos y matarlos, viene á ser lo mismo... Carlos... No importa... Abraza á tu mujer.
p. 180(Don Carlos va adonde está doña Francisca, se abrazan, y ambos se arrodillan á los piés de don Diego.)
D.ª Irene.—¿Conque su sobrino de usted?
D. Diego.—Sí, señora, mi sobrino, que con sus palmadas, y su música, y su papel me ha dado la noche más terrible que he tenido en mi vida... ¿Qué es esto, hijos míos, qué es esto?
D.ª Francisca.—¿Conque usted nos perdona y nos hace felices?
D. Diego.—Sí, prendas de mi alma... Sí.
(Los hace levantar con expresiones de ternura.)
D.ª Irene.—¿Y es posible que usted se determine á hacer un sacrificio?...
D. Diego.—Yo pude separarlos para siempre, y gozar tranquilamente la posesión de esta niña amable; pero mi conciencia no lo sufre... ¡Carlos!... ¡Paquita! ¡Qué dolorosa impresión me deja en el alma el esfuerzo que acabo de hacer! Porque, al fin, soy hombre miserable y débil.
D. Carlos (besándole las manos.)—Si nuestro amor, si nuestro agradecimiento pueden bastar á consolar á usted en tanta pérdida...
D.ª Irene.—¡Conque el bueno de don Carlos! Vaya que...
D. Diego.—Él y su hija de usted estaban locos de amor, mientras usted y las tías fundaban castillos en el aire, y me llenaban la cabeza de ilusiones, que han desaparecido como un sueño... Esto resulta del abuso de la autoridad, de la opresión que la juventud padece; estas son las seguridades que dan los padres y los tutores, y esto lo que se debe fiar en el sí de las niñas... Por una casualidad he sabido á tiempo el error en que estaba... ¡Ay de aquellos que lo saben tarde!
D.ª Irene.—En fin, Dios los haga buenos, y que por muchos años se gocen... Venga usted acá, señor, venga usted, que quiero abrazarle... (Abrázanse don Carlos y doña Irene, doña Francisca se arrodilla y la besa la mano.) Hija, Franp. 181cisquita. ¡Vaya! Buena elección has tenido... Cierto que es un mozo muy galán... Morenillo, pero tiene un mirar de ojos muy hechicero.
Rita.—Sí, dígaselo usted, que no lo ha reparado la niña... Señorita, un millón de besos.
(Doña Francisca y Rita se besan, manifestando mucho contento.)
D.ª Francisca.—¿Pero ves qué alegría tan grande?... Y tú, como me quieres tanto... siempre, siempre serás mi amiga.
D. Diego.—Paquita hermosa, (Abraza á doña Francisca.) recibe los primeros abrazos de tu nuevo padre... No temo ya la soledad terrible que amenazaba á mi vejez... Vosotros (Asiendo de las manos á doña Francisca y á don Carlos.) seréis la delicia de mi corazón; y el primer fruto de vuestro amor... sí, hijos, aquel... no hay remedio, aquel es para mí. Y cuando le acaricie en mis brazos podré decir: á mí me debe su existencia este niño inocente; si sus padres viven, si son felices, yo he sido la causa.
D. Carlos.—¡Bendita sea tanta bondad!
D. Diego.—Hijos, bendita sea la de Dios.

COMEDIA EN 3 ACTOS, EN PROSA, ESTRENADA EN 1812
p. 184
| DON GREGORIO. | ||
| DON MANUEL. | ||
| DOÑA ROSA. | ||
| DOÑA LEONOR. | ||
| JULIANA. | ||
| DON ENRIQUE. | ||
| COSME. | ||
| UN COMISARIO. | ||
| UN ESCRIBANO. | ||
| UN LACAYO. | No hablan. | |
| UN CRIADO. | ||
La escena es en Madrid, en la plazuela de los Afligidos.
La primera casa á mano derecha inmediata al proscenio es la de D. Gregorio, y la de en frente la de D. Manuel. Al fin de la acera, junto al foro, está la de D. Enrique, y al otro lado la del Comisario. Habrá salidas de calle practicables para salir y entrar los personajes de la comedia.
La acción empieza á las cinco de la tarde y acaba á las ocho de la noche.
p. 185

DON MANUEL, DON GREGORIO.
D. Gregorio.—Y por último, señor don Manuel, aunque usted es en efecto mi hermano mayor, yo no pienso seguir sus correcciones de usted ni sus ejemplos. Haré lo que guste, y nada más; y me va muy lindamente con hacerlo así.
D. Manuel.—Ya; pero das lugar á que todos se burlen, y...
D. Gregorio.—¿Y quién se burla? Otros tan mentecatos como tú.
D. Manuel.—Mil gracias por la atención, señor don Gregorio.
p. 186D. Gregorio.—Y bien, ¿qué dicen esos graves censores? ¿Qué hallan en mí que merezca su desaprobación?
D. Manuel.—Desaprueban la rusticidad de tu carácter, esa aspereza que te aparta del trato y los placeres honestos de la sociedad, esa extravagancia que te hace tan ridículo en cuanto piensas y dices y obras, y hasta en el modo de vestir te singulariza.
D. Gregorio.—En eso tienen razón, y conozco lo mal que hago en no seguir puntualmente lo que manda la moda; en no proponerme por modelo á los mocitos evaporados, casquivanos y pisaverdes. Si así lo hiciera, estoy bien seguro de que mi hermano mayor me lo aplaudiría; porque, gracias á Dios, le veo acomodarse puntualmente á cuantas locuras adoptan los otros.
D. Manuel.—¡Es raro empeño el que has tomado de recordarme tan á menudo que soy viejo! Tan viejo soy, que te llevo dos años de ventaja; yo he cumplido cuarenta y cinco, y tú cuarenta y tres; pero aunque los míos fuesen muchos más, ¿sería esta una razón para que me culparas el ser tratable con las gentes, el tener buen humor, el gustar de vestirme con decencia, andar limpio, y?... Pues qué, ¿la vejez nos condena por ventura á aborrecerlo todo, á no pensar en otra cosa que en la muerte? ¿Ó deberemos añadir á la deformidad que traen los años consigo un desaliño voluntario, una sordidez que repugne á cuantos nos vean, y sobre todo, un mal humor y un ceño que nadie pueda sufrir? Yo te aseguro que si no mudas de sistema, la pobre Rosita será poco feliz con un marido tan impertinente como tú, y que el matrimonio que la previenes será tal vez un origen de disgustos y de recíproco aborrecimiento, que...
D. Gregorio.—La pobre Rosita vivirá más dichosa conmigo, que su hermanita la pobre Leonor, destinada á ser esposa de un caballero de tus prendas y de tu mérito. Cada uno procede y discurre como le parece, señor hermano...p. 187 Las dos son huérfanas; su padre, amigo nuestro, nos dejó encargada al tiempo de su muerte la educación de entrambas; y previno que si andando el tiempo queríamos casarnos con ellas, desde luégo aprobaba y bendecía esta unión; y en caso de no verificarse, esperaba que las buscaríamos una colocación proporcionada, fiándolo todo á nuestra honradez y á la mucha amistad que con él tuvimos. En efecto, nos dió sobre ellas la autoridad de tutor, de padre y esposo. Tú te encargaste de cuidar de Leonor, y yo de Rosita: tú has enseñado á la tuya como has querido, y yo á la mía como me ha dado la gana, ¿estamos?
D. Manuel.—Sí; pero me parece á mí...
D. Gregorio.—Lo que á mí me parece es que usted no ha sabido educar la suya; pero repito que cada cual puede hacer en esto lo que más le agrade. Tú consientes que la tuya sea despejada y libre y pizpireta; séalo en buen hora. Permites que tenga criadas, y se deje servir como una señorita: lindamente. La das ensanches para pasearse por el lugar, ir á visitas, y oir las dulzuras de tanto enamorado zascandil: muy bien hecho. Pero yo pretendo que la mía viva á mi gusto, y no al suyo; que se ponga un juboncito de estameña; que no me gaste zapaticos de color sino los días en que repican recio; que se esté quietecita en casa, como conviene á una doncella virtuosa; que acuda á todo; que barra, que limpie, y cuando haya concluído estas ocupaciones, me remiende la ropa y haga calceta. Esto es lo que quiero; y que nunca oiga las tiernas quejas de los mozalbetes antojadizos; que no hable con nadie, ni con el gato, sin tener escucha; que no salga de casa jamás sin llevar escolta... La carne es frágil, señor mío; yo veo los trabajos que pasan otros, y puesto que ha de ser mi mujer, quiero asegurarme de su conducta, y no exponerme á aumentar el número de los maridos zanguangos.
DOÑA LEONOR, DOÑA ROSA, JULIANA. (Las tres salen con mantilla y basquiña de casa de don Gregorio, y hablan inmediatas á la puerta.) DON GREGORIO, DON MANUEL.
D.ª Leonor.—No te dé cuidado. Si te riñe, yo me encargo de responderle.
Juliana.—¡Siempre metida en un cuarto, sin ver la calle, ni poder hablar con persona humana! ¡Qué fastidio!
D.ª Leonor.—Mucha lástima tengo de ti.
D.ª Rosa.—Milagro es que no me haya dejado debajo de llave, ó me haya llevado consigo, que aún es peor.
Juliana.—Le echaría yo más alto que...
D. Gregorio.—¡Oiga! ¿Y adónde van ustedes, niñas?
D.ª Leonor.—La he dicho á Rosita que se venga conmigo para que se esparza un poco. Saldremos por aquí por la puerta de San Bernardino, y entraremos por la de Fuencarral. Don Manuel nos hará el gusto de acompañarnos...
D. Manuel.—Sí por cierto: vamos allá.
D.ª Leonor.—Y mire usted: yo me quedo á merendar en casa de doña Beatriz... Me ha dicho tantas veces que por qué no llevo á ésta por allá, que ya no sé qué decirla; conque, si usted quiere, irá conmigo esta tarde; merendaremos, nos divertiremos un rato por el jardín, y al anochecer estamos de vuelta.
D. Gregorio.—Usted (Á doña Leonor, á Juliana, á don Manuel y á doña Rosa, según lo indica el diálogo) puede irse adonde guste, usted puede ir con ella... Tal para cual. Usted puede acompañarlas si lo tiene á bien; y usted á casa.
D. Manuel.—Pero hermano, déjalas que se diviertan, y que...
D. Gregorio.—Á más ver.
p. 189(Coge del brazo á doña Rosa, haciendo ademán de entrarse con ella en su casa.)
D. Manuel.—La juventud necesita...
D. Gregorio.—La juventud es loca, y la vejez es loca también muchas veces.
D. Manuel.—Pero ¿hay algún inconveniente en que se vaya con su hermana?
D. Gregorio.—No, ninguno; pero conmigo está mucho mejor.
D. Manuel.—Considera que...
D. Gregorio.—Considero que debe hacer lo que yo la mande... y considero que me interesa mucho su conducta.
D. Manuel.—Pero ¿piensas tú que me será indiferente á mí la de su hermana?
Juliana (aparte).—¡Tuerto maldito!
D.ª Rosa.—No creo que tiene usted motivo ninguno para...
D. Gregorio.—Usted calle, señorita, que ya la explicaré yo á usted si es bien hecho querer salir de casa sin que yo se lo proponga, y la lleve, y la traiga, y la cuide.
D.ª Leonor.—Pero ¿qué quiere usted decir con eso?
D. Gregorio.—Señora doña Leonor, con usted no va nada. Usted es una doncella muy prudente. No hablo con usted.
D.ª Leonor.—Pero ¿piensa usted que mi hermana estará mal en mi compañía?
D. Gregorio.—¡Oh, qué apurar! (Suelta el brazo de doña Rosa y se acerca adonde están los demás.) No estará muy bien, no, señora; y hablando en plata, las visitas que usted la hace me agradan poco, y el mayor favor que usted puede hacerme, es el de no volver por acá.
D.ª Leonor.—Mire usted, señor don Gregorio, usando con usted de la misma franqueza, le digo que yo no sé cómo ella tomará semejantes procedimientos; pero bien adivino el efecto que haría en mí una desconfianza tan injusta. Mi hermana es; pero dejaría de tener mi sangre, sip. 190 fuesen capaces de inspirarla amor esos modales feroces, y esa opresión en que usted la tiene.
Juliana.—Y dice bien. Todos esos cuidados son cosa insufrible. ¡Encerrar de esa manera á las mujeres! ¡Pues qué!, ¿estamos entre turcos, que dicen que las tienen allá como esclavas, y que por eso son malditos de Dios? ¡Vaya, que nuestro honor debe ser cosa bien quebradiza, si tanto afán se necesita para conservarle! Y qué, ¿piensa usted que todas esas precauciones pueden estorbarnos el hacer nuestra santísima voluntad? Pues no lo crea usted; y al hombre más ladino le volvemos tarumba cuando se nos pone en la cabeza burlarle y confundirle. Ese encerramiento y esos centinelas son ilusiones de locos, y lo más seguro es fiarse de nosotras. El que nos oprime, á grandísimo peligro se expone; nuestro honor se guarda á sí mismo, y el que tanto se afana en cuidar de él, no hace otra cosa que despertarnos el apetito. Yo de mí sé decir, que si me tocara en suerte un marido tan caviloso como usted y tan desconfiado, por el nombre que tengo que me las había de pagar.
D. Gregorio.—Mira la buena enseñanza que das á tu familia, ¿ves? ¿Y lo sufres con tanta paciencia?
D. Manuel.—En lo que ha dicho no hallo motivos de enfadarme, sino de reir; y bien considerado no la falta razón. Su sexo necesita un poco de libertad, Gregorio, y el rigor excesivo no es á propósito para contenerle. La virtud de las esposas y de las doncellas no se debe ni á la vigilancia más suspicaz, ni á las celosías, ni á los cerrojos. Bien poco estimable sería una mujer, si sólo fuese honesta por necesidad y no por elección. En vano queremos dirigir su conducta, si antes de todo no procuramos merecer su confianza y su cariño. Yo te aseguro que, á pesar de todas las precauciones imaginables, siempre temería que peligrase mi honor en manos de una persona á quien sólo faltase la ocasión de ofenderme, si por otra parte la sobraban los deseos.
p. 191D. Gregorio.—Todo eso que dices no vale nada.
(Juliana se acerca á doña Rosa, que estará algo apartada. Don Gregorio lo advierte, la mira con enojo, y Juliana vuelve á retirarse.)
D. Manuel.—Será lo que tú quieras... Pero insisto en que es menester instruir á la juventud con la risa en los labios, reprender sus defectos con grandísima dulzura, y hacerla que ame la virtud, no que á su nombre se atemorice. Estas máximas he seguido en la educación de Leonor. Nunca he mirado como delito sus desahogos inocentes, nunca me he negado á complacer aquellas inclinaciones que son propias de la primera edad; y te aseguro que hasta ahora no me ha dado motivos de arrepentirme. La he permitido que vaya á concurrencias, á diversiones, que baile, que frecuente los teatros; porque en mi opinión (suponiendo siempre los buenos principios) no hay cosa que más contribuya á rectificar el juicio de los jóvenes. Y á la verdad, si hemos de vivir en el mundo, la escuela del mundo instruye mejor que los libros más doctos. Su padre dispuso que fuera mi mujer; pero estoy bien lejos de tiranizarla: para ninguna cosa la daré mayor libertad que para esta resolución, porque no debo olvidarme de la diferencia que hay entre sus años y los míos. Más quiero verla agena, que poseerla á costa de la menor repugnancia suya.
D. Gregorio.—¡Qué blandura, qué suavidad! Todo es miel y almíbar... Pero permítame usted que le diga, señor hermano, que cuando se ha concedido en los primeros años demasiada holgura á una niña, es muy difícil ó acaso imposible el sujetarla después, y que se verá usted sumamente embrollado cuando su pupila sea ya su mujer y por consecuencia tenga que mudar de vida y costumbres.
D. Manuel.—Y ¿por qué ha de hacerse esa mudanza?
D. Gregorio.—¿Por qué?
D. Manuel.—Sí.
D. Gregorio.—No sé. Si usted no lo alcanza, yo no lo sé tampoco.
p. 192D. Manuel.—¿Pues hay algo en eso contra la estimación?
D. Gregorio.—¡Calle! ¿Conque si usted se casa con ella, la dejará vivir en la misma santa libertad que ha tenido hasta ahora?
D. Manuel.—¿Y por qué no?
D. Gregorio.—¿Y consentirá que gaste blondas y cintas y flores y abaniquitos de anteojo y?...
D. Manuel.—Sin duda.
D. Gregorio.—¿Y que vaya al Prado y á la comedia con otras cabecillas, y habrá simoniaco y merienda en el río, y?...
D. Manuel.—Cuando ella quiera.
D. Gregorio.—¿Y tendrá usted conversación en casa, chocolate, lotería, baile, forte-piano y coplitas italianas?
D. Manuel.—Preciso.
D. Gregorio.—¿Y la señorita oirá las impertinencias de tanto galán amartelado?
D. Manuel.—Si no es sorda.
D. Gregorio.—¿Y usted callará á todo, y lo verá con ánimo tranquilo?
D. Manuel.—Pues ya se supone.
D. Gregorio.—Quítate de ahí, que eres un loco... Vaya usted adentro, niña; usted no debe asistir á pláticas tan indecentes.
(Hace entrar en su casa á doña Rosa apresuradamente, cierra la puerta, y se pasea colérico por el teatro.)
DON MANUEL, DON GREGORIO, DOÑA LEONOR, JULIANA.
D. Manuel.—Ya te lo he dicho. La que sea mi esposa vivirá conmigo en libertad honesta, la trataré bien, haré estimación de ella, y probablemente corresponderá como debe á este amor y á esta confianza.
p. 193
D. Gregorio.—¡Oh! qué gusto he de tener cuando la tal esposa le...
D. Manuel.—¿Qué?... Vamos, acaba de decirlo.
D. Gregorio.—¡Qué gusto ha de ser para mí!
D. Manuel.—Yo ignoro cuál será mi suerte; pero creo que si no te sucede á ti el chasco pesado que me pronosticas, no será ciertamente por no haber hecho de tu parte cuantas diligencias son necesarias para que suceda.
D. Gregorio.—Sí, ríe, búrlate. Ya llegará la mía, y veremos entonces cuál de los dos tiene más gana de reir.
D.ª Leonor.—Yo le aseguro del peligro con que usted le amenaza, señor don Gregorio, y desprecio la infame sospecha que usted se atreve á suscitar delante de mí. Yo le prometo, si llega el caso de que este matrimonio se verifique, que su honor no padezca, porque me estimo á mí propia en mucho; pero si usted hubiera de ser mi marido, en verdad que no me atrevería á decir otro tanto.
Juliana.—Realmente es cargo de conciencia con los que nos tratan bien, y hacen confianza de nosotras; pero con hombres como usted, pan bendito.
D. Gregorio.—Vaya enhoramala, habladora, desvergonzada, insolente.
D. Manuel.—Tú tienes la culpa de que ella hable así... Vamos, Leonor. Allá te dejaré con tus amigas, y yo me volveré á despachar el correo.
D.ª Leonor.—Pero ¿no irá usted por mí?
D. Manuel.—¿Qué sé yo? Si no he ido al anochecer, el criado de doña Beatriz puede acompañaros. Adios, Gregorio. Conque quedamos en que es menester mudar de humor, y en que esto de encerrar á las mujeres es mucho desatino. Soy criado de usted.
D. Gregorio.—Yo no soy criado de usted. Vaya usted con Dios.
(Don Manuel y las dos mujeres se van por una de las calles.)
DON GREGORIO.
D. Gregorio.—Dios los cría, y ellos se juntan... ¡Qué familia! Un hombre maduro empeñado en vivir como un mancebito de primera tijera; una solterita desenfadada y mujer de mundo; unos criados sin vergüenza ni... No, la prudencia misma no bastaría á corregir los desórdenes de semejante casa... Lo peor es que Rosita no aprenderá cosa buena con estos ejemplos, y tal vez pudieran malograrse las ideas de recogimiento y virtud que he sabido inspirarla... Pondremos remedio... Muy buena es la plazuela de Afligidos, pero en Griñón estará mejor. Sí, cuanto antes; y allí volverá á divertirse con sus lechugas y sus gallinitas.
DON ENRIQUE, COSME (Salen los dos de la casa de don Enrique y observan á don Gregorio, que estará distante.), DON GREGORIO.
Cosme.—¿Es él?
D. Enrique.—Sí, él es; el cruel tutor de la hermosa prisionera que adoro.
D. Gregorio.—Pero ¡no es cosa de aturdirse al ver la corrupción actual de las costumbres!...
D. Enrique.—Quisiera vencer mi repugnancia, hablar con él, y ver si logro de alguna manera introducirme.
D. Gregorio.—En vez de aquella severidad que caracterizaba la honradez antigua (Se acerca un poco don Enrique por el lado derecho de don Gregorio, y le hace cortesía), no vemos en nuestra juventud sino excesos de inobediencia, libertinaje y...
D. Enrique.—Pero ¿este hombre no ve?
p. 195Cosme.—¡Ay! es verdad. Ya no me acordaba. Si este es el lado del ojo huero. Vamos por el otro.
(Hace que don Enrique pase por detrás de don Gregorio al lado opuesto.)
D. Gregorio.—No, no, no... Es preciso salir de aquí. Mi permanencia en la corte no pudiera menos de... (Estornuda y se suena.)
D. Enrique.—No hay remedio; yo quiero introducirme con él.
D. Gregorio.—¿Eh? (Se vuelve hacia el lado derecho, y no viendo á nadie, prosigue su discurso.) Pensé que hablaban... Á lo menos en un lugar, bendito Dios, no se ven estas locuras de por aquí.
Cosme.—Acérquese usted.
D. Gregorio.—¿Quién va? (Vuelve por el lado derecho; se rasca la oreja, y al concluir una vuelta entera, repara en don Enrique, que le hace cortesías con sombrero. Don Gregorio se aparta, y don Enrique se le va acercando.) Las orejas me zumban... Allí todas las diversiones de las muchachas se reducen á... ¿Es á mí?
Cosme.—Ánimo.
D. Gregorio.—Allí ninguno de estos barbilindos viene con sus... ¡Qué diablos!... ¡Dale!... ¡Vaya, que el hombre es atento!
D. Enrique.—Mucho sentiría, caballero, haberle distraído á usted de sus meditaciones.
D. Gregorio.—En efecto.
D. Enrique.—Pero la oportunidad de conocer á usted, que ahora se me presenta, es para mí una fortuna, una satisfacción tan apetecible, que no he podido resistir al deseo de saludarle...
D. Gregorio.—Bien.
D. Enrique.—Y de manifestarle á usted con la mayor sinceridad cuánto celebraría poderme ocupar en servicio suyo.
D. Gregorio.—Lo estimo.
p. 196D. Enrique.—Tengo la dicha de ser vecino de usted, en lo cual debo estar muy agradecido á mi suerte, que me proporciona...
D. Gregorio.—Muy bien.
D. Enrique.—¿Y sabe usted las noticias que hoy tenemos? En la corte aseguran como cosa muy positiva...
D. Gregorio.—¿Qué me importa?
D. Enrique.—Ya; pero á veces tiene uno curiosidad de saber novedades, y...
D. Gregorio.—¡Eh!
D. Enrique.—Realmente. (Después de una larga pausa prosigue don Enrique. Se pára, deseando que don Gregorio le conteste; y viendo que no lo hace, sigue hablando.) Madrid es un pueblo en que se disfrutan más comodidades y diversiones que en otra parte... Las provincias en comparación de esto... Ya se ve, ¡aquella soledad, aquella monotonía!... Y usted ¿en qué pasa el tiempo?
D. Gregorio.—En mis negocios.
D. Enrique.—Sí; pero el ánimo necesita descanso, y á las veces se rinde por la demasiada aplicación á los asuntos graves... Y de noche, antes de recogerse, ¿qué hace usted?
D. Gregorio.—Lo que me da la gana.
D. Enrique.—Muy bien dicho. La respuesta es exactísima, y desde luégo se echa de ver su prudencia de usted en no querer hacer cosa que no sea muy de su agrado. Cierto que... Yo, si usted no estuviese muy ocupado, pasaría, así, algunas noches á su casa de usted, y...
D. Gregorio.—Agur.
(Atraviesa por entre los dos, se entra en su casa, y cierra.)
DON ENRIQUE, COSME.
D. Enrique.—¿Qué te parece, Cosme? ¿Ves qué hombre este?
Cosme.—Asperillo es de condición, y amargo de respuestas.
D. Enrique.—¡Ah! ¡Yo me desespero!
Cosme.—¿Y por qué?
D. Enrique.—¿Eso me preguntas? Porque veo sin libertad á la prenda que más estimo, en poder de ese bárbaro, de ese dragón vigilante, que la guarda y la oprime.
Cosme.—Auto en favor. Eso que á usted le apesadumbra debiera hacerle concebir mayor esperanza. Sepa usted, señor don Enrique, para que se tranquilice y se consuele, que una mujer, á quien celan y guardan mucho, está ya medio conquistada; y que el mal humor de los maridos y de los padres no hace otra cosa que adelantar las pretensiones del galán. Yo no soy enamoradizo, ni entiendo de esos filis; pero muchas veces oí decir á algunos de mis amos anteriores (corsarios de profesión), que no había para ellos mayor gusto que el de hallarse con uno de estos maridos fastidiosos, groseros, regañones, atisbadores, impertinentes, cavilosos, coléricos, que armados con la autoridad de maridos, á vista de los amantes de su mujer, la martirizan y la desesperan. Y ¿qué sucede? Lo que es natural, naturalísimo: que el tímido caballero, animándose al ver el justo resentimiento de la señora por los ultrajes que ha padecido, se lastima de su situación, la consuela, la acaricia, la arrulla; y ella, como es regular, se lo agradece, y... en fin, se adelanta camino. Créame usted: la aspereza del consabido tutor le facilitará á usted los medios de enamorar á la pupila.
D. Enrique.—¿Qué facilidades me propones, cuandop. 198 sabes que hace ya tres meses que suspiro en vano? Ganado el pleito, por el cual emprendí mi viaje de Córdoba á Madrid, entretengo con dilaciones á mi buen padre, impaciente de verme; huyo del trato de mis amigos, de las muchas distracciones que ofrece la corte; me vengo á vivir á este barrio solitario para estar cerca de doña Rosita y tener ocasiones de hablarla, y hasta ahora mi desdicha ha sido tan grande, que no lo he podido conseguir.
Cosme.—Dicen que amor es invencionero y astuto; pero no me parece á mí que usted pone toda la diligencia que pide el caso, ni que discurre arbitrios para...
D. Enrique.—¿Y qué he de hacer yo, si la casa está cerrada siempre como un castillo; si no hay dentro de ella criado ni criada alguna de quien poder valerme; si nunca sale por esa puerta sin ir acompañada de su feroz alcaide?
Cosme.—¿De suerte, que ella todavía no sabe que usted la quiere?
D. Enrique.—No sé qué decirte. Bien me ha visto que la sigo á todas partes, y que me recato de que su tutor repare en mí. Cuando la lleva á misa á San Marcos, allí estoy yo; si alguna vez se va á pasear con ella hacia la Florida, al cementerio ó al camino de Maudes, siempre la he seguido á lo lejos. Cuando he podido acercarme, bien he procurado que lea en mis ojos lo que padece mi corazón; pero ¿quién sabe si ella ha comprendido este idioma, y si agradece mi amor, ó le desestima?
Cosme.—Á la fe que el tal lenguaje es un poco oscuro, si no le acompañan las palabras ó las letras.
D. Enrique.—No sé qué hacer para salir de esta inquietud, y averiguar si me ha entendido y conoce lo que la quiero... Discurre tú algún arbitrio...
Cosme.—Sí, discurramos.
D. Enrique.—Á ver si se puede...
Cosme.—Ya lo entiendo; pero aquí no estamos bien. Á casa.
D. Enrique.—Pues ¿qué importa quep. 199?...
Cosme.—No ve usted que si el amigo estuviese ahí detrás de las persianas avizorándonos con el ojo que le sobra... No, no, á casa... Y despacito, como que...
D. Enrique.—Sí, dices bien.
(Vanse los dos, encaminándose lentamente á casa de don Enrique.)
p. 200
DON MANUEL.
(Sale don Manuel por una de las calles, llega á su casa, tira de la campanilla, después de una breve pausa se abre la puerta, entra, y queda cerrada como antes.)
D. Manuel.—Abre.
DON GREGORIO, DOÑA ROSA, (salen los dos de casa de don Gregorio).
D. Gregorio.—Bien, vete que ya sé la casa, y aun por las señas que me das también caigo en quien es el sujeto.
(Se aparta un poco de doña Rosa, y vuelve después.)
D.ª Rosa.—¡Oh! ¡Favorezca la suerte los ardides que me inspira un inocente amor!
D. Gregorio.—¿No dices que has oído que se llama don Enrique?
D.ª Rosa.—Sí, don Enrique.
D. Gregorio.—Pues bien, tranquilízate. Vete adentro y déjame, que yo estaré con ese aturdido y le diré lo que hace al caso.
(Vuelve á apartarse y se queda pensativo. Entre tanto doña Rosa se entra y cierra la puerta. Don Gregorio llama á la de don Enrique.)
D.ª Rosa.—Para una doncella demasiado atrevimiento es este... Pero ¿qué persona de juicio se negará á disculparme, si considera el injusto rigor que padezco?
p. 201D. Gregorio.—No perdamos tiempo... ¡Ah de casa!... Gente de paz... Ya no me admiro de que el dichoso vecinito se me viniese haciendo tantas reverencias; pero yo le haré ver que su proyecto insensato no le...
COSME, DON GREGORIO, DON ENRIQUE.
D. Gregorio.—¡Qué bruto de!... (Al salir Cosme da un gran tropezón con don Gregorio.) ¡No ve usted qué modo de salir!... ¡Por poco no me hace desnucar el bárbaro!
(Mientras don Gregorio busca y limpia el sombrero que ha caído por el suelo, sale don Enrique, y durante la escena le trata con afectado cumplimiento, lo cual va impacientando progresivamente á don Gregorio.)
D. Enrique.—Caballero, siento mucho que...
D. Gregorio.—¡Ah! precisamente es usted el que busco.
D. Enrique.—¿Á mí, señor?
D. Gregorio.—Sí por cierto... ¿No se llama usted don Enrique?
D. Enrique.—Para servir á usted.
D. Gregorio.—Para servir á Dios... Pues, señor, si usted lo permite, yo tengo que hablarle.
D. Enrique.—¿Será tanta mi felicidad, que pueda complacerle á usted en algo?
D. Gregorio.—No; al contrario, yo soy el que trato de hacerle á usted un obsequio, y por eso me he tomado la libertad de venir á buscarle.
D. Enrique.—¿Y usted venía á mi casa con ese intento?
D. Gregorio.—Sí, señor... ¿Y qué hay en eso de particular?
D. Enrique.—¿Pues no quiere usted que me admire, y que envanecido con el honor de que?...
p. 202D. Gregorio.—Dejémonos ahora de honores y de envanecimientos... Vamos al caso.
D. Enrique.—Pero tómese usted la molestia de pasar adelante.
D. Gregorio.—No hay para qué.
D. Enrique.—Sí, sí, usted me hará este favor.
D. Gregorio.—No por cierto. Aquí estoy muy bien.
D. Enrique.—¡Oh! No es cortesía permitir que usted...
D. Gregorio.—Pues yo le digo á usted que no quiero moverme.
D. Enrique.—Será lo que usted guste. Cosme, volando, baja un taburete para el vecino.
(Cosme se encamina á la puerta de su casa para buscar el taburete; después se detiene dudando lo que ha de hacer.)
D. Gregorio.—Pero si de pié le puedo decir á usted lo que...
D. Enrique.—¿De pié? ¡Oh! no se trate de eso.
D. Gregorio.—¡Vaya que el hombre me mortifica en forma!
Cosme.—¿Le traigo ó le dejo? ¿Qué he de hacer?
D. Gregorio.—No le traiga usted.
D. Enrique.—Pero sería una desatención indisculpable...
D. Gregorio.—Hombre, más desatención es no querer oir á quien tiene que hablar con usted.
D. Enrique.—Ya oigo.
(Don Enrique hace ademán de ponerse el sombrero; pero al ver que don Gregorio le tiene aún en la mano, queda descubierto, le hace insinuaciones de que se le ponga primero. Don Gregorio se impacienta, y al fin se le ponen los dos.)
D. Gregorio.—Así me gusta... Por Dios, dejémonos de ceremonias, que ya me... ¿Quiere usted oirme?
D. Enrique.—Sí por cierto, con muchísimo gusto.
D. Gregorio.—Dígame usted... ¿sabe usted que yo soyp. 203 tutor de una joven muy bien parecida, que vive en aquella casa de las persianas verdes, y se llama doña Rosita?
D. Enrique.—Sí, señor.
D. Gregorio.—Pues bien; si usted lo sabe, no hay para qué decírselo... Y ¿sabe usted que siendo muy de mi gusto esta niña, me interesa mucho su persona, aún más que por el pupilaje, por estar destinada al honor de ser mi mujer?
D. Enrique (con sorpresa y sentimiento.)—No sabía eso.
D. Gregorio.—Pues yo se lo digo á usted. Y además le digo, que si usted gusta, no trate de galanteármela y la deje en paz.
D. Enrique.—¿Quién?... ¿Yo, señor?
D. Gregorio.—Sí, usted. No andemos ahora con disimulos.
D. Enrique.—Pero ¿quién le ha dicho á usted que yo esté enamorado de esa señorita?
D. Gregorio.—Personas á quienes se puede dar entera fe y crédito.
D. Enrique.—Pero repito que...
D. Gregorio.—¡Dale!... Ella misma.
D. Enrique.—¿Ella?
(Se admira y manifiesta particular interés en saber lo restante.)
D. Gregorio.—Ella. ¿No le parece á usted que basta? Como es una muchacha muy honrada, y que me quiere bien desde su edad más tierna, acaba de hacerme relación de todo lo que pasa. Y me encarga además que le advierta á usted, que ha entendido muy bien lo que usted quiere decirla con sus miradas, desde que ha dado en la flor de seguirla los pasos; que no ignora sus deseos de usted; pero que esta conducta la ofende, y que es inútil que usted se obstine en manifestarla una pasión tan repugnante al cariño que á mí me profesa.
D. Enrique.—¿Y dice usted que es ella misma la que le ha encargado?...
p. 204D. Gregorio.—Sí, señor, ella misma, la que me hace venir á darle á usted este consejo saludable, y á decirle, que habiendo penetrado desde luégo sus intenciones de usted, le hubiera dado este aviso mucho tiempo antes, si hubiese tenido alguna persona de quien fiar tan delicada comisión; pero que viéndose ya apurada y sin otro recurso, ha querido valerse de mí para que cuanto antes sepa usted que basta ya de guiñaduras, que su corazón todo es mío, y que si tiene usted un tantico de prudencia, es de esperar que dirigirá sus miradas hacia otra parte. Adios, hasta la vista. No tengo otra cosa que advertir á usted.
(Se aparta de ellos adelantándose hacia el proscenio.)
D. Enrique.—Y bien, Cosme, ¿qué me dices de esto?
Cosme.—Que no le debe dar á usted pesadumbre, que alguna maraña hay oculta, y sobre todo, que no desprecia su obsequio de usted la que le envía ese recado.
D. Gregorio.—Se ve que le ha hecho efecto.
D. Enrique.—¿Conque tú crees también que hay algún artificio?
Cosme.—Sí... Pero vamos de aquí, porque está observándonos.
(Los dos se entran en la casa de don Enrique. Don Gregorio, después de haberlos observado, se pasea por el teatro.)
DON GREGORIO, DOÑA ROSA.
D. Gregorio.—Anda, pobre hombre, anda, que no esperabas tú semejante visita... Ya se ve, una niña virtuosa como ella es, con la educación que ha tenido... Las miradas de un hombre la asustan, y se da por muy ofendida.
(Mientras don Gregorio se pasea y hace ademanes de hablar solo, doña Rosa abre su puerta y habla sin haberlep. 205 visto; él por último se encamina á su casa y le sorprende hallar á doña Rosa.)
D.ª Rosa.—Yo me determino. Tal vez en la sorpresa que debe causarle no habrá entendido mi intención... ¡Oh! es menester, si ha de acabarse esta esclavitud, no dejarle en dudas.
D. Gregorio.—Vamos á verla y á contarla... ¡Calle! Qué ¿estabas aquí?... Ya despaché mi comisión.
D.ª Rosa.—Bien impaciente estaba. ¿Y qué hubo?
D. Gregorio.—Que ha surtido el efecto deseado, y el hombre queda que no sabe lo que le pasa. Al principio se me hacía el desentendido; pero luégo que le aseguré que tú propia me enviabas, se confundió, no acertaba con las palabras, y no me parece que te volverá á molestar.
D.ª Rosa.—¿Eso dice usted? Pues yo temo que ese bribón nos ha de dar alguna pesadumbre.
D. Gregorio.—Pero ¿en qué fundas ese temor, hija mía?
D.ª Rosa.—Apenas había usted salido, me fuí á la pieza del jardín á tomar un poco el fresco en la ventana, y oí que fuera de la tapia cantaba un chico, y se entretenía en tirar piedras al emparrado. Le reñí desde el balcón diciéndole que se fuese de allí, pero él se reía y no dejaba de tirar. Como los cantos llegaban demasiado cerca, quise meterme adentro, temerosa de que no me rompiese la cabeza con alguno. Pues cuando iba á cerrar la ventana, viene uno por el aire, que me pasó muy cerca de este hombro, y cayó dentro del cuarto. Pensaba yo que fuese un pedazo de yeso, acércome á cogerle, y... ¿qué le parece á usted que era?
D. Gregorio.—¿Qué sé yo? Algún mendrugo seco, ó algún troncho, ú así...
D.ª Rosa.—No, señor. Era este envoltorio de papel.
(Saca de la faltriquera un papel envuelto, y según lo indica el diálogo, le desenvuelve y va enseñándole á don Gregorio la caja y la carta.)
p. 206D. Gregorio.—¡Calle!
D.ª Rosa.—Y dentro esta caja de oro.
D. Gregorio.—¡Oiga!
D.ª Rosa.—Y dentro esta carta dobladita como usted la ve, con su sobrescrito, y su sello de lacre verde, y...
D. Gregorio.—¡Picardía como ella!... ¿Y el muchacho?
D.ª Rosa.—El muchacho desapareció al instante... Mire usted, el corazón le tengo tan oprimido, que...
D. Gregorio.—Bien te lo creo.
D.ª Rosa.—Pero es obligación mía devolver inmediatamente la caja y la carta á ese diablo de ese hombre; bien que para esto era menester que alguno se encargase de... Porque atreverme yo á que usted mismo...
D. Gregorio.—Al contrario, bobilla: de esa manera me darás una prueba de tu cariño. No sabes tú la fineza que en esto me haces. Yo, yo me encargo de muy buena gana de ser el portador.
D.ª Rosa.—Pues tome usted.
(Le da la caja, la carta y el papel en que estaba todo envuelto. Don Gregorio lee el sobrescrito, y hace ademán de ir á abrir la carta; doña Rosa pone las manos sobre las suyas y le detiene.)
D. Gregorio.—Á mi señora doña Rosa Jiménez.—Enrique de Cárdenas. ¡Temerario, seductor! Veamos lo que te escribe, y...
D.ª Rosa.—¡Ay! No por cierto: no la abra usted.
D. Gregorio.—¿Y qué importa?
D.ª Rosa.—¿Quiere usted que él se persuada á que yo he tenido la ligereza de abrirla? Una doncella debe guardarse de leer jamás los billetes que un hombre la envíe; porque la curiosidad que en esto descubre, dará á sospechar que interiormente no la disgusta que la escriban amores. No, señor, no. Yo creo que se le debe entregar la carta cerrada como está, y sin dilación ninguna, para que vea el alto desprecio que hago de él, que pierda toda esperanza, y no vuelva nunca á intentar locura semejante.
p. 207D. Gregorio.—Tiene muchísima razón. (Se aparta hacia un lado, y vuelve después á hablarla muy satisfecho. Mete la carta dentro de la caja, la envuelve curiosamente y se la guarda.) Rosita, tu prudencia y tu virtud me maravillan. Veo que mis lecciones han producido en tu alma inocente sazonados frutos, y cada vez te considero más digna de ser mi esposa.
D.ª Rosa.—Pero si usted tiene gusto de leerla...
D. Gregorio.—No, nada de eso.
D.ª Rosa.—Léala usted si quiere, como no la oiga yo.
D. Gregorio.—No, no, señor. Si estoy muy persuadido de lo que me has dicho. Conviene llevarla así. Voy allá en un instante... Me llegaré después aquí á la botica á encargar aquel ungüentillo para los callos... Volveré á hacerte compañía, y leeremos un par de horas en Desiderio y Electo... ¿Eh? Adios.
D.ª Rosa.—Venga usted pronto.
(Se entra doña Rosa en su casa.)
DON GREGORIO, COSME.
D. Gregorio.—El corazón me rebosa de alegría al ver una muchacha de esta índole. Es un tesoro el que yo tengo en ella de modestia y de juicio. ¡Ah! Quisiera yo saber si la pupila de mi docto hermano sería capaz de proceder así. No, señor, las mujeres son lo que se quiere que sean. (Va á casa de don Enrique, y llama. Al salir Cosme, desenvuelve el papel, le enseña la carta cerrada, se lo pone todo en las manos, y se va por una calle.) Deo gracias.
Cosme.—¿Quién es? ¡Oh! señor don...
D. Gregorio.—Tome usted, dígale usted á su amo que no vuelva á escribir más cartas á aquella señorita, ni á enviarla cajitas de oro, porque está muy enfadada con él...p. 208 Mire usted, cerrada viene. Dígale usted que por ahí podrá conocer el buen recibo que ha tenido, y lo que puede esperar en adelante.
DON ENRIQUE, COSME.
D. Enrique.—¿Qué es eso? ¿Qué te ha dado ese bárbaro?
Cosme.—Esta caja con esta carta, que dice que usted ha enviado á doña Rosita...
(Don Enrique le oye con admiración, abre la carta y la lee cuando lo indica el diálogo.)
D. Enrique.—¿Yo?
Cosme.—La cual doña Rosita se ha irritado tanto, según él asegura, de este atrevimiento, que se la vuelve á usted sin haberla querido abrir... Lea usted pronto, y veremos si mi sospecha se verifica.
D. Enrique.—«Esta carta le sorprenderá á usted sin duda. El designio de escribírsela, y el modo con que la pongo en sus manos, parecerán demasiado atrevidos; pero el estado en que me veo no me da lugar á otras atenciones. La idea de que dentro de seis días he de casarme con el hombre que más aborrezco, me determina á todo; y no queriendo abandonarme á la desesperación, elijo el partido de implorar de usted el favor que necesito para romper estas cadenas. Pero no crea que la inclinación que le manifiesto sea únicamente procedida de mi suerte infeliz; nace de mi propio albedrío. Las prendas estimables que veo en usted, las noticias que he procurado adquirir de su estado, de su conducta y de su calidad, aceleran y disculpan esta determinación... En usted consiste que yo pueda cuanto antes llamarme suya; pues sólo espero que me indique los designios de su amor, para que yo le haga saberp. 209 lo que tengo resuelto. Adios, y considere usted que el tiempo vuela, y que dos corazones enamorados con media palabra deben entenderse.»
Cosme.—¿No le parece á usted, que la astucia es de lo más sutil que puede imaginarse? ¿Sería creíble en una muchacha tan ingeniosa travesura de amor?
D. Enrique.—¡Esta mujer es adorable! Este rasgo de su talento y de su pasión acrecen la que yo la tengo; (Don Gregorio sale por una de las calles, y se detiene. Después se acerca.) y unido todo á la juventud, á las gracias y á la hermosura...
Cosme.—Que viene el tuerto. Discurra usted lo que le ha de decir.
DON GREGORIO, DON ENRIQUE, COSME.
D. Gregorio.—Allí se están amo y criado como dos peleles... Conque dígame usted, caballerito, ¿volverá usted á enviar billetes amorosos á quien no se los quiere leer? Usted pensaba encontrar una niña alegre, amiga de cuchicheos y citas y quebraderos de cabeza. Pues ya ve usted el chasco que le ha sucedido... Créame, señor vecino, déjese de gastar la pólvora en salvas. Ella me quiere, tiene muchísimo juicio, á usted no le puede ver ni pintado; con que lo mejor es una buena retirada, y llamar á otra puerta, que por esta no se puede entrar.
D. Enrique.—Es verdad, su mérito de usted es un obstáculo invencible. Ya echo de ver que era una locura aspirar al cariño de doña Rosita, teniéndole á usted por competidor.
D. Gregorio.—Ya se ve, que era una locura.
D. Enrique.—¡Oh! yo le aseguro á usted que si hubiese llegado á presumir que usted era ya dueño de aquelp. 210 corazón, nunca hubiera tenido la temeridad de disputársele.
D. Gregorio.—Yo lo creo.
D. Enrique.—Acabó mi esperanza, y renuncio á una felicidad que, estando usted de por medio, no es para mí.
D. Gregorio.—En lo cual hace usted muy bien.
D. Enrique.—Y aun es tal mi desdicha, que no me permite ni el triste consuelo de la queja; porque al considerar las prendas que le adornan á usted, ¿cómo he de atreverme á culpar la elección de doña Rosa, que las conoce y las estima?
D. Gregorio.—Usted dice bien.
D. Enrique.—No haya más. Esta ventura no era para mí: desisto de un empeño tan imposible... Pero si algo merece con usted un amante infeliz, (Don Enrique dará particular expresión á estas razones y á las que dice más adelante, deseoso de que don Gregorio las perciba bien, y acierte á repetirlas.) de cuya aflicción es usted la causa, yo le suplico solamente que asegure en mi nombre á doña Rosita, que el amor que de tres meses á esta parte la estoy manifestando es el más puro, el más honesto, y que nunca me ha pasado por la imaginación idea ninguna de la cual su delicadeza y su pudor deban ofenderse.
D. Gregorio.—Sí, bien está: se lo diré.
D. Enrique.—Que como era tan voluntaria esta elección en mí, no tenía otro intento que el de ser su esposo, ni hubiera abandonado esta solicitud, si el cariño que á usted le tiene no me opusiera un obstáculo tan insuperable.
D. Gregorio.—Bien, se lo diré lo mismo que usted me lo dice.
D. Enrique.—Sí, pero que no piense que yo pueda olvidarme jamás de su hermosura. Mi destino es amarla mientras me dure la vida, y si no fuese el justo respeto que me inspira su mérito de usted, no habría en el mundo ninguna otra consideración que fuese bastante á detenerme.
p. 211D. Gregorio.—Usted habla y procede en eso como hombre de buena razón... Voy al instante á decirla cuanto usted me encarga... (Hace que se va, vuelve.) Pero créame usted, don Enrique: es menester distraerse, alegrarse y procurar que esa pasión se apague y se olvide. ¡Qué diantre! usted es mozo y sujeto de circunstancias: conque es menester que... Vaya, vamos, ¿para qué es el talento?... Conque... ¡Eh! Adios.
(Se aparta de ellos encaminándose á su casa. Don Enrique y Cosme se van, y entran en la suya.)
D. Enrique.—¡Qué necio es!
DON GREGORIO llama á su puerta, y sale DOÑA ROSA.
D. Gregorio.—Es increíble la turbación que ha manifestado el hombre, al ver su billete devuelto y cerrado como él le envió... Asunto concluído. Pierde toda esperanza, y sólo me ha rogado con el mayor encarecimiento que te diga, que su amor es honestísimo, que no pensó que te ofendieras de verte amada, que su elección es libre, que aspiraba á poseerte por medio del matrimonio; pero que sabiendo ya el amor que me tienes, sería un temerario en seguir adelante... ¿Qué se yo cuánto me dijo?... Que nunca te olvidará; que su destino le obliga á morir amándote... Vamos, hipérboles de un hombre apasionado... pero que reconoce mi mérito y cede, y no volverá á darnos la menor molestia... No. Es cierto que él me ha hablado con mucha cortesía y mucho juicio, eso sí... Compasión me daba el oirle... Conque, y tú, ¿qué dices á esto?
D.ª Rosa.—Que no puedo sufrir que usted hable de esa manera de un hombre á quien aborrezco de todo corazón,p. 212 y que si usted me quisiera tanto como dice, participaría del enojo que me causan sus procederes atrevidos.
D. Gregorio.—Pero él, Rosita, no sabía que tú estuvieras tan apasionada de mí, y considerando las honestas intenciones de su amor, no merece que se le...
D.ª Rosa.—¿Y le parece á usted honesta intención la de querer robar á las doncellas? ¿Es hombre de honor el que concibe tal proyecto, y aspira á casarse conmigo por fuerza, sacándome de su casa de usted, como si fuera posible que yo sobreviviese á un atentado semejante?
D. Gregorio.—¡Oiga! Conque...
D.ª Rosa.—Sí, señor, ese pícaro trata de obtenerme por medio de un rapto... Yo no sé quién le da noticia de los secretos de esta casa, ni quién le ha dicho que usted pensaba casarse conmigo dentro de seis ú ocho días á más tardar; lo cierto es que él quiere anticiparse, aprovechar una ocasión en que sepa que me he quedado sola, y robarme... ¡Tiemblo de horror!
D. Gregorio.—Vamos, que todo eso no es más que hablar y...
D.ª Rosa.—Sí, ¡como hay tanto que fiar de su honradez y su moderación!... ¡Válgame Dios! ¿Y usted le disculpa?
D. Gregorio.—No por cierto; si él ha dicho eso, realmente procede mal, y el chasco sería muy pesado... Pero ¿quién te ha venido á contar á ti esas?...
D.ª Rosa.—Ahora mismo acabo de saberlo.
D. Gregorio.—¿Ahora?
D.ª Rosa.—Sí, señor, después que usted le volvió la carta.
D. Gregorio.—Pero, chica, si no hice más que llegarme ahí á casa de don Froilán el boticario, hablé dos palabras con el mancebo, me volví al instante, y...
D.ª Rosa.—Pues en ese tiempo ha sido. Luégo que cerré me puse á dar unas sopas á los gatitos, oigo llamar, y creyendo que fuese usted, bajé tan alegre... Mi fortuna estuvo en que no abrí. Pregunto quién es, y por la cerradurap. 213 oigo una voz desconocida que me dijo: Señorita, mi amo sabe que vive usted cautiva en poder de ese bruto, que se quiere casar con usted en esta semana próxima. No tiene usted que desconsolarse; don Enrique la adora á usted, y es imposible que usted desprecie un amor tan fino como el suyo. Viva usted prevenida, que de un instante á otro cuando su tutor la deje sola, vendrá á sacarla de esta cárcel, la depositará á usted en una casa de satisfacción, y... Yo no quise oir más, me subí muy queditito por la escalera arriba, me metí en mi cuarto... Yo pensé que me daba algún accidente.
D. Gregorio.—Ese era el bribón del lacayo.
D.ª Rosa.—Á la cuenta.
D. Gregorio.—Pero se ve que ese hombre es loco.
D.ª Rosa.—No tanto como á usted le parece. Mire usted si sabe disimular el traidor, y fingir delante de usted para engañarle con buenas palabras, mientras en su interior está meditando picardías... Harto desdichada soy yo por cierto, si á pesar del conato que pongo en conservar mi decoro y honestidad, he de verme expuesta á las tropelías de un hombre capaz de atreverse á las acciones más infames.
D. Gregorio.—Vaya, vamos, no temas nada, que...
D.ª Rosa.—No; esto pide una buena resolución. Es menester que usted le hable con mucha firmeza, que le confunda, que le haga temblar. No hay otro medio de librarme de él, ni de obligarle á que desista de una persecución tan obstinada.
D. Gregorio.—Bien; pero no te desconsueles así, mujercita mía; no, que yo le buscaré y le diré cuatro cosas bien dichas.
D.ª Rosa.—Dígale usted, si se empeña en negarlo, que yo he sido la que le he dado á usted esta noticia; que son vanos sus propósitos; que por más que lo intente no me sorprenderá; y en fin, que no pierda el tiempo en suspiros inútiles, puesto que por su conducto de usted le hagop. 214 saber mi determinación, y que si no quiere ser causa de alguna desgracia irremediable, no espere á que se le diga una cosa dos veces.
D. Gregorio.—¡Oh! Yo le diré cuanto sea necesario.
D.ª Rosa.—Pero de manera que comprenda bien que soy yo la que se lo dice.
D. Gregorio.—No, no le quedará duda; yo te lo aseguro.
D.ª Rosa.—Pues bien. Mire usted que le aguardo con impaciencia; despáchese usted á venir. Cuando no le veo á usted, aunque sea por muy poco tiempo, me pongo triste.
D. Gregorio.—Sí, éntrate, que al instante vuelvo, palomita, vida mía, ojillos negros... ¡Ay! ¡qué ojos! ¡Eh! Adios... (Doña Rosa se entra su casa y cierra.) En el mundo no hay hombre más venturoso que yo; no puede haberle... (Da una vuelta por la escena lleno de inquietud y alegría; después llama á la puerta de don Enrique.) Digo, señor, caballero galanteador, ¿podrá usted oirme dos palabras?
DON ENRIQUE, COSME, DON GREGORIO.
D. Enrique.—¡Oh! señor vecino, ¿qué novedad le trae á usted á mis puertas?
D. Gregorio.—Sus extravagancias de usted.
D. Enrique.—¿Cómo así?
D. Gregorio.—Bien sabe usted lo que quiero decirle; no se me haga el desentendido como lo tiene por costumbre... Yo pensé que usted fuese persona de más formalidad, y en este concepto le he tratado, ya lo ha visto usted, con la mayor atención y blandura; pero, hombre, ¿cómo ha de sufrir uno lo que usted hace sin saltar de cólera?p. 215 ¿No tiene usted vergüenza, siendo un sujeto decente y de obligaciones, de ocuparse en fabricar enredos, de querer sacar de su casa con engaño y violencia á una mujer honrada, de querer impedir un matrimonio en que ella cifra todas sus dichas? ¡Eh! que eso es indigno.
D. Enrique.—¿Y quién le ha dado á usted noticias tan agenas de verdad, señor don Gregorio?
D. Gregorio.—Volvemos otra vez á la misma canción. Rosita me las ha dado. Ella me envía por última vez á decirle á usted, que su elección es irrevocable, que sus planes de usted la ofenden, la horrorizan, que si no quiere usted dar ocasión á alguna desgracia, reconozca su desatino, y salgamos de tanto embrollo.
(Empieza á oscurecerse lentamente el teatro, y al acabarse el acto queda á media luz.)
D. Enrique.—Cierto que si ella misma hubiese dicho esas expresiones, no sería cordura insistir en un obsequio tan mal pagado; pero...
D. Gregorio.—¿Conque usted duda que sea verdad?
D. Enrique.—¿Qué quiere usted, señor don Gregorio? Es tan duro esto de persuadirse uno á que...
D. Gregorio.—Venga usted conmigo.
(Hasta el fin de la escena va y viene don Gregorio, unas veces hacia su puerta, y otras á donde está don Enrique, para que le siga.)
D. Enrique.—Porque al fin, como usted tiene tanto interés en que yo me desespere y...
D. Gregorio.—Venga usted, venga usted... ¡Rosa!
D. Enrique.—No es decir esto que usted...
D. Gregorio.—Nada. No hay que disputar. Si quiero que usted se desengañe... ¡Rosita! ¡Niña!
D. Enrique.—¡Pensar que una dama ha de responder con tal aspereza á quien no ha cometido otro delito que adorarla!
D. Gregorio.—Usted lo verá. Ya sale.
DOÑA ROSA, DON ENRIQUE, DON GREGORIO, COSME.
D.ª Rosa.—¿Qué es esto?... (Sorprendida al ver á don Enrique). ¿Viene usted á interceder por él, á recomendármele para que sufra sus visitas, para que corresponda agradecida á su insolente amor?
D. Gregorio.—No, hija mía. Te quiero yo mucho para hacer tales recomendaciones; pero este santo varón toma á juguete cuanto yo le digo, y piensa que le engaño, cuando le aseguro que tú no le puedes ver, y que á mí me quieres, que me adoras. No hay forma de persuadirle. Con que te le traigo aquí para que tú misma se lo digas, ya que es tan presumido ó tan cabezudo que no quiere entenderlo.
D.ª Rosa.—Pues ¿no le he manifestado á usted ya cuál es mi deseo, que todavía se atreve á dudar? ¿De qué manera debo decírselo?
D. Enrique.—Bastante ha sido para sorprenderme, señorita, cuanto el vecino me ha dicho de parte de usted, y no puedo negar la dificultad que he tenido en creerlo. Un fallo tan inesperado que decide la suerte de mi amor, es para mí de tal consecuencia, que no debe maravillar á nadie el deseo que tengo de que usted le pronuncie delante de mí.
D.ª Rosa.—Cuanto el señor le ha dicho á usted ha sido por instancias mías, y no ha hecho en esto otra cosa que manifestarle á usted los íntimos afectos de mi corazón.
D. Gregorio.—¿Lo ve usted?
D.ª Rosa.—Mi elección es tan honrada, tan justa, que no hallo motivo alguno que pueda obligarme á disimularla. De dos personas que miro presentes, la una es el objeto de todo mi cariño, la otra me inspira una repugnancia que no puedo vencer. Pero...
p. 217D. Gregorio.—¿Lo ve usted?
D.ª Rosa.—Pero es tiempo ya de que se acaben las inquietudes que padezco. Es tiempo ya de que unida en matrimonio con el que es el único dueño de la vida mía, pierda el que aborrezco sus mal fundadas esperanzas, y sin dar lugar á nuevas dilaciones, me vea yo libre de un suplicio más insoportable que la misma muerte.
D. Gregorio.—¿Lo ve usted?... Sí, monita, sí; yo cuidaré de cumplir tus deseos.
D.ª Rosa.—No hay otro medio de que yo viva contenta.
(Manifiesta en la expresión de sus palabras que las dirige á don Enrique, y en sus acciones que habla con don Gregorio.)
D. Gregorio.—Dentro de muy poco lo estarás.
D.ª Rosa.—Bien advierto que no pertenece á mi estado el hablar con tanta libertad...
D. Gregorio.—No hay mal en eso.
D.ª Rosa.—Pero en mi situación bien puede disimularse, que use de alguna franqueza con el que ya considero como esposo mío.
D. Gregorio.—Sí, pobrecita mía... Sí, morenilla de mi alma.
D.ª Rosa.—Y que le pida encarecidamente, si no desprecia un amor tan fino, que acelere las diligencias de unión.
D. Gregorio.—Ven aquí, perlita; (Abraza á doña Rosa; ella extiende la mano izquierda, y don Enrique, que está detrás de don Gregorio, se la besa afectuosamente, y se retira al instante) consuelo mío, ven aquí, que yo te prometo no dilatar tu dicha... Vamos, no te me angusties; calla, que... Amigo (Volviéndose muy satisfecho á hablar á don Enrique) ya lo ve usted. Me quiere, ¿qué le hemos de hacer?
D. Enrique.—Bien está, señora; usted se ha explicado bastante, y yo la juro por quien soy, que dentro de poco se verá libre de un hombre que no ha tenido la fortuna de agradarla.
p. 218D.ª Rosa.—No puede usted hacerme favor más grande, porque su vista es intolerable para mí. Tal es el horror, el tedio que me causa, que...
D. Gregorio.—Vaya, vamos, que eso es demasiado.
D.ª Rosa.—¿Le ofendo á usted en decir esto?
D. Gregorio.—No por cierto... ¡Válgame Dios! No es eso, sino que también da lástima verle sopetear de esa manera... Una aversión tan excesiva...
D.ª Rosa.—Por mucha que le manifieste, mayor se la tengo.
D. Enrique.—Usted quedará servida, señora doña Rosa. Dentro de dos ó tres días, á más tardar, desaparecerá de sus ojos de usted una persona que tanto la ofende.
D.ª Rosa.—Vaya usted con Dios, y cumpla su palabra.
D. Gregorio.—Señor vecino, yo lo siento de veras, y no quisiera haberle dado á usted este mal rato; pero...
D. Enrique.—No, no crea usted que yo lleve el menor resentimiento; al contrario, conozco que la señorita procede con mucha prudencia, atendido el mérito de entrambos. Á mí me toca sólo callar, y cumplir cuanto antes me sea posible lo que acabo de prometerla. Señor don Gregorio, me repito á la disposición de usted.
D. Gregorio.—Vaya usted con Dios.
D. Enrique.—Vamos pronto de aquí, Cosme, que reviento de risa.
(Retirándose hacia su casa, entran en ella los dos, y se cierra la puerta.)
DON GREGORIO, DOÑA ROSA.
D. Gregorio.—De veras te digo, que este hombre me da compasión.
D.ª Rosa.—Ande usted, que no merece tanta como usted piensa.
p. 219D. Gregorio.—Por lo demás, hija mía, es mucho lo que me lisonjea tu amor, y quiero darle toda la recompensa que merece. Seis ú ocho días son demasiado término para tu impaciencia. Mañana mismo quedaremos casados, y...
D.ª Rosa (turbada).—¿Mañana?
D. Gregorio.—Sin falta ninguna... Ya veo á lo que te obliga el pudor, pobrecilla; y haces como que repugnas lo que estás deseando. ¿Te parece que no lo conozco?
D.ª Rosa.—Pero...
D. Gregorio.—Sí, amiguita, mañana serás mi mujer. Ahora mismo voy antes que oscurezca aquí á casa de don Simplicio el escribano, para que esté avisado y no haya dilación. Adios, hechicera.
(Don Gregorio se va por una calle. Doña Rosa entra en su casa y cierra.)
D.ª Rosa.—¡Infeliz de mí! ¿Qué haré para evitar este golpe?
p. 220
DOÑA ROSA, DON GREGORIO.
(La escena es de noche. Doña Rosa sale de su casa, manifestando el estado de incertidumbre y agitación que denota el diálogo.)
D.ª Rosa.—No hay otro medio... Si me detengo un instante, vuelve, pierdo la ocasión de mi libertad, y mañana... No... primero morir. Declarándoselo todo á mi hermana y á don Manuel, pidiéndoles amparo, consejo... Es imposible que me abandonen. Desde su casa avisaré á mi amante, y él dispondrá cuanto fuere menester, sin que mi decoro padezca... (Don Gregorio sale por una calle á tiempo que doña Rosa se encamina á casa de su hermana; se detiene, y al conocerle duda lo que ha de hacer.) Vamos, pero... Gente viene... Y es él... ¡Desdichada! ¡Todo se ha perdido!
D. Gregorio.—¿Quién está ahí, eh? ¡Calle! ¡Rosita! ¿Pues cómo? ¿Qué novedad es esta?
D.ª Rosa.—¿Qué le diré?
D. Gregorio.—¿Qué haces aquí, niña?
D.ª Rosa.—Usted lo extrañará.
(Indica en la expresión de sus palabras que va previniendo la ficción con que trata de disculparse.)
D. Gregorio.—¿Pues no he de extrañarlo? ¿Qué ha sucedido? Habla.
D.ª Rosa.—Estoy tan confusa y...
p. 221
D. Gregorio.—Vamos, no me tengas en esta inquietud. ¿Qué ha sido?
D.ª Rosa.—¿Se enfadará usted si le digo?...
D. Gregorio.—No me enfadaré. Dilo presto. Vamos.
D.ª Rosa.—Sí, precisamente se va usted á enojar, pero... Pues tenemos una huéspeda.
D. Gregorio.—¿Quién?
D.ª Rosa.—Mi hermana.
D. Gregorio.—¿Cómo?
D.ª Rosa.—Sí, señor, en mi cuarto la dejo encerrada con llave para que no nos dé una pesadumbre. Yo iba á llamar á doña Ceferina, la viuda del pintor, á fin de suplicarla que me hiciera el gusto de venirse á dormir esta noche á casa, porque al cabo, estando ella conmigo... como es una mujer de tanto juicio, y...
D. Gregorio.—Pero ¿qué enredo es este, señor, que hasta ahora, lléveme el diablo, si yo he podido entender cosa ninguna?... ¿Á qué ha venido tu hermana?
D.ª Rosa.—Ha venido... Mire usted, le voy á revelar un secreto que le va á dejar aturdido... Pero no se ha de enfadar usted, ¿no?
D. Gregorio.—¡Dale!... ¿Lo quieres decir ó tratas de que me desespere? ¿Á qué ha venido tu hermana?
D.ª Rosa.—Yo se lo diré á usted... Mi hermana está enamorada de don Enrique.
D. Gregorio.—¿Ahora tenemos eso?
D.ª Rosa.—Sí, señor. Hace más de un año que se quieren, y cuasi el mismo tiempo que se han dado palabra de matrimonio. Por esto fué la mudanza desde la calle de Silva á la plazuela de Afligidos, pretextando Leonor que quería vivir cerca de mi casa, no siendo otro el motivo que el de parecerla muy acomodado este barrio desierto, adonde también se mudó inmediatamente don Enrique, para tener más ocasión de verle y hablarle, aprovechándose de la libertad que siempre la ha dado el bueno de don Manuel.
p. 222D. Gregorio.—Pero este don Enrique ó don demonio, ¿á cuántas quiere? ¡Si yo estoy lelo!
D.ª Rosa.—Yo le diré á usted. Continuaron estos amores hasta que don Enrique, celoso de un don Antonio de Escobar, oficial de la secretaría de Guerra, con quien la vió una tarde en el jardín botánico, la envió un papel de despedida lleno de expresiones amargas; y desde entonces no ha querido volverla á ver. Parecióle conveniente además pagar con celos que él la diese, los que le había causado el tal don Antonio; y desde entonces dió en seguirme adonde quiera que fuese, y hacerme cortesías, y rondar la casa, todo sin duda para que mi hermana lo supiera y rabiase de envidia. Yo, que ignoraba esto, bien advertí las insinuaciones de don Enrique; pero me propuse callar y despreciarle, hasta que informada esta tarde de todo por lo que me dijo Leonor (la cual vino á hablarme muy sentida, creyendo que yo fuese capaz de corresponder á ese trasto), resolví decirle á usted lo que á mí me pasaba, omitiendo todo lo demás, para que la estimación de mi hermana no padeciese... ¿Qué hubiera usted hecho en este apuro? ¿No hubiera usted hecho lo mismo?
D. Gregorio.—Conque... Adelante.
D.ª Rosa.—Pues como yo la dijese á Leonor que inmediatamente haría saber al dichoso don Enrique, por medio de usted, cuánto me desagradaba su mal término, se desconsoló, lloró, me suplicó que no lo hiciese; pero yo le aseguré que no desistiría de mi propósito. Pensó llevarme á casa de doña Beatriz para estorbármelo; usted no quiso que fuera con ella, y no parece sino que algún ángel le inspiró á usted aquella repugnancia. Lo que ha pasado esta tarde con el tal caballero bien lo sabe usted; pero falta decirle que así que usted me dejó para ir á verse con el escribano, llegó mi hermana, la conté cuánto había ocurrido, y... Vaya, no es posible ponderarle á usted la aflicción que manifestó. Llamó á su criada, la habló en secreto, y quedándose conmigo sola, me dijo en un tono dep. 223 desesperación que me hizo temblar, que la chica había ido á su casa á decir que esta noche no iría, porque doña Beatriz se había puesto mala, y la había rogado que se quedase con ella. Y que también iba encargada de avisar á don Enrique, en nombre mío, de que á las doce en punto le esperaba yo en el balcón de mi cuarto, que da al jardín. Con este engaño se propone hablarle, y dar á sus celos cuantas satisfacciones quiera pedirla.
D. Gregorio.—¡Picarona! ¡enredadora! ¡desenvuelta!... Y bien, ¿tú qué le has dicho?
D.ª Rosa.—Amenazarla de que usted y don Manuel sabrán todo lo que pasa, y que yo seré quien se lo diga para que pongan remedio en ello; afearla su deshonesto proceder, instarla á que se fuera de mi casa inmediatamente.
D. Gregorio.—¿Y ella?
D.ª Rosa.—Ella me respondió que si no la sacan arrastrando de los cabellos, que no se irá. Que en hablando con don Enrique, y desvaneciendo sus quejas, ni á usted, ni á don Manuel, ni á todo el mundo teme.
D. Gregorio.—Mi hermano merece esto y mucho más... Pero ¿cómo he de sufrir yo en mi casa tales picardías? No, señor. Yo le daré á entender á esa desvergonzada, que si ha contado contigo para seguir adelante en su desacuerdo, se ha equivocado mucho; y que yo no soy hombre de los que se dejan llevar al pilón como el otro bárbaro. Yo la diré lo que... Vamos.
(Quiere entrar en su casa, y doña Rosa le detiene.)
D.ª Rosa.—No, señor, por Dios, no éntre usted. Al fin es mi hermana. Yo entraré sola, y la diré que es preciso que se vaya al instante, ó á su casa ó á lo menos á la de doña Beatriz, si teme que don Manuel extrañe ahora su vuelta.
(Hace que se va hacia su casa, y vuelve.)
D. Gregorio.—Muy bien; aquí espero á que salga.
D.ª Rosa.—Pero no se descubra usted, no la hable, no se acerque, no la siga... Si le viese á usted, sería tanta sup. 224 confusión y sobresalto, que pudiera darla un accidente... Si ella quiere enmendar este desacierto, aún hay remedio; y mucho más si ese hombre se va, como ha prometido... En fin, yo la haré salir de casa, que es lo que importa; pero, por Dios, retírese usted, y no trate de molestarla.
D. Gregorio.—¡Marta la piadosa!... ¡Cierto que merece ella toda esa caridad!
D.ª Rosa.—Es mi hermana.
D. Gregorio.—¡Y qué poco se parece á ti la dichosa hermana!... Vamos, entra, y veremos si logras lo que te propones.
D.ª Rosa.—Yo creo que sí.
D. Gregorio.—Mira que si se obstina en que ha de quedarse, subo allá arriba y la saco á patadas.
D.ª Rosa.—No será menester. Voy allá... (Hace que se va, y vuelve.) Pero repito que no se descubra usted, ni la hostigue, ni...
D. Gregorio.—Bien, sí, la dejaré que se vaya adonde quiera.
D.ª Rosa (se encamina hacia su casa, y vuelve.)—¡Ah! Mire usted. Así que ella salga, éntrese usted, y cierre bien su puerta... Yo estoy tan desazonada, que me voy al instante á acostar.
D. Gregorio.—Pero ¿qué sientes?
D.ª Rosa.—¿Qué sé yo? ¿Le parece á usted que estaré poco disgustada con todo lo que ha sucedido?... Nada me duele; pero deseo descansar y dormir... Conque... buenas noches.
D. Gregorio.—Adios, Rosita... Pero mira que si no sale...
D.ª Rosa.—Yo le aseguro á usted que saldrá.
(Éntrase dejando entornada la puerta. Don Gregorio se pasea por el teatro mirando con frecuencia hacia su casa, impaciente del éxito.)
D. Gregorio.—Y á todo esto, ¿en qué se ocupará ahora mi erudito hermano? Estará poniendo escolios á algúnp. 225 tratado de educación... ¡La niña y su alma!... Bien que ¿cómo había de resultar otra cosa de la independencia y la holgura en que siempre ha vivido?... ¡Mujeres! ¡qué mal os conoce el que no os encierra y os sujeta y os enfrena y os cela y os guarda!... Pero no, señor... Mañana á las diez desposorio, á las once comer, á las doce coche de colleras, y á las cinco en Griñón... ¿Cómo he de sufrir yo que la bribona de la Leonorcica se nos venga cada lunes y cada martes con estos embudos? No por cierto... Allá mi hermano verá lo que... ¡Oiga! Parece que baja ya la niña bien criada.
(Se acerca más á un lado de la puerta de su casa, colocándose hacia el proscenio, y escucha atentamente lo que dice desde adentro doña Rosa, la cual finge que habla con su hermana.)
D.ª Rosa.—No te canses en quererme persuadir. Vete... Antes que todo es mi estimación... Vete, Leonor, ya te lo he dicho... ¿Y qué importa que me oigan? ¿Soy yo la culpada?... Vete. Acabemos, sal presto de aquí.
D. Gregorio.—En efecto, la echa de casa... (Sale doña Rosa de su cuarto con basquiña y mantilla semejantes á las que sacó doña Leonor en el primer acto. Luégo que se aparta un poco, cierra don Gregorio su puerta y guarda la llave.) ¿Y adónde irá la doncellita menesterosa?... Ganas me dan de... Pero no, cerremos primero.
DON ENRIQUE, COSME, DOÑA ROSA, DON GREGORIO.
(Los dos primeros salen de su casa.)
D. Enrique.—¿Dijiste al ama que no me espere?
Cosme.—Sí, señor.
D. Enrique.—Pues cierra y vamos, que aunque sepa atropellar por todo, he de hablarla esta noche.
(Cierra Cosme la puerta con llave.)
p. 226Cosme.—¡Noche toledana!
D. Enrique.—Y á pesar de quien procura estorbarlo, ella y yo seremos felices.
(Doña Rosa, después de haberse alejado un poco hacia el fondo del teatro, vuelve encaminándose á casa de don Manuel; don Gregorio se adelanta igualmente y la observa. Ella se detiene.)
D.ª Rosa.—Él se acerca á la puerta de don Manuel. ¿Qué haré?... Ya no es posible... (Se retira llena de confusión hacia el fondo del teatro. Don Enrique se adelanta, la reconoce y la detiene.) ¡Infeliz de mí!
D. Enrique.—¿Quién es?
D.ª Rosa.—Yo.
D. Enrique.—¿Doña Rosita?
D.ª Rosa.—Yo soy.
D. Enrique.—Á mi casa.
D.ª Rosa.—Pero ¿qué seguridad tendré en ella?
D. Enrique.—La que debe usted esperar de un hombre de honor.
D.ª Rosa.—Yo iba á la de mi hermana; pero él me observa, no puedo llegar sin que me reconozca, y...
D. Enrique.—Está usted conmigo... Pasará usted la noche en compañía de mi ama, mujer anciana y virtuosa... Mañana daré parte á un juez; y á él, á don Manuel, á su tutor de usted, y á todo el mundo, les diré que es usted mi esposa, y que estoy pronto si es necesario á exponer la vida para defenderla... Abre, Cosme. Venga usted.
(Cosme abre la puerta de la casa de don Enrique.)
D.ª Rosa.—Allí está.
D. Enrique.—Bien, que esté donde quiera. Poco importa.
D.ª Rosa.—Allí, allí.
D. Enrique.—Sí, ya le distingo... No hay que temer, quieto se está... ¡Y qué bien hace en estarse quieto!... Adentro.
(Asiéndole de la mano se entra con ella en su casa, y Cosme detrás.)
p. 227D. Gregorio.—Pues, señor, se marchó á casa del galán. No puede llegar á más el abandono y la... Pero ¡regocijo siento al ver tan solemnemente burlado á este hermano que Dios me dió, necio por naturaleza y gracia, y presumido de que todo se lo sabe!... Vamos á darle la infausta noticia... (Se encamina á casa de don Manuel; después se detiene.) No, el asunto es serio, y si el tiempo se pierde, si yo no pongo la mano en esto, puede suceder un trabajo... Al fin es hija de un amigo mío... Sí, mejor es... Allí pienso que ha de vivir el comisario...
(Va á casa del comisario, y llama.)
UN COMISARIO, UN ESCRIBANO, UN CRIADO, DON GREGORIO.
(Salen los tres primeros por una de las calles. El criado con linterna. La escena se ilumina un poco.)
Comisario.—¿Quién anda ahí?
D. Gregorio.—¡Ah! ¿No es usted el señor comisario del cuartel?
Comisario.—Servidor de usted.
D. Gregorio.—Pues, señor... Oiga usted aparte... (Se aparta con el comisario á poca distancia de los demás.) Su presencia de usted es absolutamente necesaria para evitar un escándalo que va á suceder... ¿Conoce usted á una señorita que se llama doña Leonor, que vive en aquella casa de enfrente?
Comisario.—Sí, de vista la conozco, y al caballero que la tiene consigo... Y me parece que ha de ser un don Manuel de Velasco.
D. Gregorio.—Hermano mío.
Comisario.—¡Oiga! ¿Es usted su hermano?
D. Gregorio.—Para servir á usted.
Comisario.—Para hacerme favor.
p. 228D. Gregorio.—Pues el caso es que esta niña, hija de padres muy honrados y virtuosos, perdida de amores por un mancebito andaluz que vive aquí en este cuarto principal...
Comisario.—¡Calle! Don Enrique de Cárdenas; le conozco mucho.
D. Gregorio.—Pues bien. Ha cometido el desacierto de abandonar su casa, venirse á la de su amante... Vamos, ya usted conoce lo que puede resultar de aquí.
Comisario.—Sí... En efecto.
D. Gregorio.—Ello hay de por medio no sé qué papel de matrimonio; pero no ignora usted de lo que sirven esos papeles cuando cesa el motivo que los dictó... ¡Eh! ¿Me explico?
Comisario.—Perfectamente... ¿Y ella está adentro?
D. Gregorio.—Ahora mismo acaba de entrar... Conque, señor comisario, se trata de salvar el decoro de una doncella, de impedir que el tal caballero... Ya ve usted.
Comisario.—Sí, sí, es cosa urgente. Vamos... Por fortuna tenemos aquí al señor, que en esta ocasión nos puede ser muy útil... (Alza un poco la voz volviéndose hacia el escribano que está detrás, el cual se acerca á ellos muy oficioso.) Es escribano...
Escribano.—Escribano real.
D. Gregorio.—Ya.
Escribano.—Y antiguo.
D. Gregorio.—Mejor.
Escribano.—Mucha práctica de tribunales.
D. Gregorio.—Bueno.
Escribano.—Conocido en testamentarías, subastas, inventarios, despojos, secuestros y...
D. Gregorio.—No, ahí no hallará usted cosa en que poder...
Escribano.—Y muy hombre de bien.
D. Gregorio.—Por supuesto.
Escribano.—Es que...
p. 229
Comisario.—Vamos, don Lázaro, que esto pide mucha diligencia.
D. Gregorio.—Yo aquí espero.
Comisario.—Muy bien.
(Llama el criado á la puerta de don Enrique, se abre, y entran los tres. La escena vuelve á quedar oscura.)
DON GREGORIO, DON MANUEL.
D. Gregorio.—Veamos si está en casa este inalterable filósofo, y le contaremos la amarga historia... (Llama en casa de don Manuel, abren la puerta, se supone que habla con algún criado, queda la puerta entornada, y don Gregorio se pasea esperando á su hermano.) ¿Está? Que baje inmediatamente, que le espero aquí para un asunto de mucha importancia... ¡Bendito Dios! ¡En lo que han parado tantas máximas sublimes, tantas eruditas disertaciones! ¡Qué lástima de tutor! Vaya si... majadero más completo y más pagado de su dictamen... ¡Oh, señor hermano!
(Don Manuel sale de la puerta de su casa, y se detiene inmediato á ella.)
D. Manuel.—Pero ¿qué extravagancia es esta? ¿Por qué no subes?
D. Gregorio.—Porque tengo que hablarte, y no me puedo separar de aquí.
D. Manuel (adelantándose hacia donde está don Gregorio.)—Enhorabuena... ¿Y qué se te ofrece?
D. Gregorio.—Vengo á darte muy buenas noticias.
D. Manuel.—¿De qué?
D. Gregorio.—Sí, te vas á regocijar mucho con ellas... Dime: mi señora doña Leonor ¿en dónde está?
D. Manuel.—¿Pues no lo sabes? En casa de su amiga doña Beatriz. Allí quedó esta tarde, yo me vine porque tep. 230nía una porción de cartas que escribir, y supongo que ya no puede tardar. De un instante á otro... Pero ¿á qué viene esa pregunta?
D. Gregorio.—¡Eh! Así, por hablar algo...
D. Manuel.—Pero ¿qué quieres decirme?
D. Gregorio.—Nada... Que tú la has educado filosóficamente, persuadido (y con mucha razón) de que las mujeres necesitan un poco de libertad, que no es conveniente reprenderlas ni oprimirlas, que no son los candados ni los cerrojos los que aseguran su virtud, sino la indulgencia, la blandura y... en fin, prestarse á todo lo que ellas quieren... ¡Ya se ve! Leonor, enseñada por esta cartilla, ha sabido corresponder como era de esperar á las lecciones de su maestro.
D. Manuel.—Te aseguro que no comprendo á qué propósito puede venir nada de cuanto dices.
D. Gregorio.—Anda, necio, que bien merecido está lo que te sucede, y es muy justo que recibas el premio de tu ridícula presunción... Llegó el caso de que se vea prácticamente lo que ha producido en las dos hermanas la educación que las hemos dado. La una huye de los amantes; y la otra, como una mujer perdida y sin vergüenza, los acaricia y los persigue.
D. Manuel.—Si no me declaras el misterio, dígote que...
D. Gregorio.—El misterio es que tu pupila no está donde piensas, sino en casa de un caballerito, del cual se ha enamorado rematadamente; y sola y de noche, y burlándose de ti, ha ido á buscar mejor compañía... ¿Lo entiendes ahora?
D. Manuel.—¿Dices que Leonor?...
D. Gregorio.—Sí, señor, la misma...
D. Manuel.—Vaya, déjate de chanzas, y no me...
D. Gregorio.—¡Sí, que el niño es chancero!... ¡Se dará tal estupidez! Dígole á usted, señor hermano, y vuelvo á repetírselo, que la Leonorcita se ha ido esta noche á casa de su galán, y está con él, y lo he visto yo, y se quierenp. 231 mucho, y hace más de un año que se tienen dada palabra de matrimonio, á pesar de todas tus filosofías. ¿Lo entiendes?
D. Manuel.—Pero es una cosa tan agena de verisimilitud...
D. Gregorio.—¡Dale!... Vamos, aunque lo vea por sus ojos no se lo harán creer... ¡Cómo me repudre la sangre!... Amigo, dígote que los años sirven de muy poco cuando no hay esto, esto. (Señalándose con el dedo en la frente.)
D. Manuel.—Ello es que tú te persuades á que...
D. Gregorio.—Figúrate si me habré persuadido... Pero mira, no gastemos prosa... ven y lo verás, y en viéndolo, espero y confío que te persuadirás también. Vamos.
(Se encamina á casa de don Enrique, y después vuelve.)
D. Manuel.—¡Haber cometido tal exceso, cuando siempre la he tratado con la mayor benignidad, cuando la he prometido mil veces no violentar, no contradecir sus inclinaciones!
D. Gregorio.—Ya temía yo que no había de ser creído, y que perderíamos el tiempo en altercaciones inútiles. Por eso, y porque me pareció conveniente restaurar el honor de esa mujer, siquiera por lo que me interesa su pobrecita hermana, he dispuesto que el comisario del cuartel vaya allá, y vea de arreglarlo, de manera que evitando escándalos, se concluya, si se puede, con un matrimonio.
D. Manuel.—¿Eso hay?
D. Gregorio.—¡Toma! Ya están allá el comisario y un escribano que venía con él... Digo, á no ser que usted halle en sus libros algún texto oportuno para volver á recibir en su casa á la inocente criatura, disimularla este pequeño desliz, y casarse con ella... ¿Eh?
D. Manuel.—¿Yo? No lo creas. No cabe en mí tanta debilidad, ni soy capaz de aspirar á poseer un corazón que ya tiene otro dueño. Pero á pesar de cuanto dices, todavía no me puedo reducir á...
p. 232D. Gregorio.—¡Qué terco es!... Ven conmigo, y acabemos esta disputa impertinente.
(Se encamina con su hermano hacia casa de don Enrique, y al llegar cerca salen de ella el comisario y el criado. El teatro se ilumina como en la escena tercera.)
EL COMISARIO, UN CRIADO, DON GREGORIO, DON MANUEL.
Comisario.—Aquí, señores, no hay necesidad de ninguna violencia. Los dos se quieren, son libres, de igual calidad... No hay otra cosa que hacer sino depositar inmediatamente á la señorita en una casa honesta, y desposarlos mañana... Las leyes protegen este matrimonio y le autorizan.
D. Gregorio.—¿Qué te parece?
D. Manuel (reprimiéndose).—¿Qué me ha de parecer?... Que se casen.
D. Gregorio.—Pues, señor, que se casen.
Comisario.—Diré á usted, señor don Manuel. Yo he propuesto á la novia que tuviese á bien de honrar mi casa, en donde asistida de mi mujer y de mis hijas, estaría, si no con las comodidades que merece, á lo menos con la que pueden proporcionarla mis cortas facultades; pero no ha querido admitir este obsequio, y dice que si usted permite que vaya á la suya, la prefiere á otra cualquiera. Es cierto que esta elección es la mejor; pero he querido avisarle á usted para saber si gusta de ello, ó tiene alguna dificultad.
D. Manuel.—Ninguna... Que venga. Yo me encargo del depósito.
Comisario.—Volveré con ella muy pronto.
(Se entra con el criado en casa de don Enrique. El teatro queda oscuro otra vez.)
D. Gregorio.—No me queda otra cosa que ver... Perop. 233 ¿cuál es más admirable, el descaro de la pindonga, ó la frescura de este insensato que se presta á tenerla en su casa después de lo que ha hecho, que la toma en depósito de manos de su amante para entregársela después tal y tan buena?... ¡Ay! Si no es posible hallar cabeza más destornillada que la suya... No puede ser.
D. Manuel.—No lo entiendes, Gregorio... Mira, tú has hecho intervenir en esto á un comisario para evitar los daños que pudieran sobrevenir, y has hecho muy bien... Yo la recibo por la misma razón; para que su crédito no padezca; para que no se trasluzca lo que ha sucedido entre la vecindad, que todo lo atisba y lo murmura; para que mañana se casen, como si fuera yo mismo el que lo hubiese dispuesto; para manifestar á Leonor que nunca he querido hacerme un tirano de su libertad ni de sus afectos; para confundirla con mi modo de proceder comparado al suyo... Pero... ¡Leonor! ¿Es posible que haya sido capaz de tal ingratitud?
D. Gregorio.—Calla, que... (Salen por una calle doña Leonor, Juliana, y el lacayo con un farol, habiendo pasado ya por delante de la puerta de don Enrique, al volverse don Gregorio las ve. Doña Leonor al ver gente se detiene un poco. Se ilumina el teatro.) Sí... Ahí la tienes. Pídela perdón.
D. Manuel.—¡Yo! ¡Qué mal me conoces!
DOÑA LEONOR, JULIANA, UN LACAYO, DON MANUEL, DON GREGORIO.
D. Manuel.—Leonor, no temas ningún exceso de cólera en mí, bien sabes cuánto sé reprimirla; pero es muy grande el sentimiento que me ha causado ver que te hayas atrevido á una acción tan poco decorosa, sabiendo tú quep. 234 nunca he pensado sujetar tu albedrío, que no tienes amigo más fino, más verdadero que yo... No, no esperaba recibir de ti tan injusta correspondencia... En fin, hija mía, yo sabré tolerar en silencio el agravio que acabas de hacerme; y atento sólo á que tu estimación no pierda en la lengua ponzoñosa del vulgo, te daré en mi casa el auxilio que necesitas, y te entregaré yo mismo el esposo que has querido elegir.
D.ª Leonor.—Yo no entiendo, señor don Manuel, á qué se dirige ese discurso... ¿Qué acción indecorosa? ¿qué agravio? ¿qué esposo es ese de quien usted me habla?... Yo soy la misma que siempre he sido. Mi respeto á su persona de usted, mi agradecimiento, y para decirlo de una vez, mi amor, son inalterables... Mucho me ofende el que presuma que he podido yo hacer ni pensar cosa ninguna impropia de una mujer honesta, que estima en más que la vida su honor y su opinión.
D. Manuel (volviéndose á don Gregorio).—¿Oyes lo que dice?
D. Gregorio (acercándose á doña Leonor).—Ya se ve que lo oigo... Conque Leonorcita... Ahorremos palabras... ¿De dónde vienes, hija?
D.ª Leonor.—De casa de doña Beatriz.
D. Gregorio.—¿Ahora vienes de allí, cordera?
D.ª Leonor.—Ahora mismo... ¿No ve usted á Pepe, que nos ha venido á acompañar?
D. Gregorio.—¿Y no sales de casa de don Enrique?
D.ª Leonor.—¿De quién? ¿De ese que vive aquí en?... ¡Eh! no por cierto.
D. Gregorio.—¿Y no habéis concertado vuestro casamiento á presencia del comisario?
D.ª Leonor.—Me hace reir... ¿Ves qué desatino, Juliana?
D. Gregorio.—¿Y no estáis enamorados mucho tiempo há?
D.ª Leonor.—Muchísimo tiempo... ¿Y qué más?
p. 235D. Gregorio.—¿Y no estuviste en mi casa esta noche? ¿y no te hicieron salir de allí? ¿y no te fuiste derechita á la de tu galán? ¿y no te ví yo?
D.ª Leonor.—Esto pasa de chanza. Usted no sabe lo que se dice... (Asiendo del brazo á don Manuel se dirige hacia su casa.) Vamos á casa, don Manuel, que ese hombre ha perdido el poco entendimiento que tenía; vamos.
DOÑA ROSA, DON ENRIQUE, EL COMISARIO, EL ESCRIBANO, COSME, UN CRIADO, DOÑA LEONOR, JULIANA, UN LACAYO, DON MANUEL, DON GREGORIO.
(El criado saldrá con la linterna. La luz del teatro se duplica.)
D.ª Rosa.—¡Leonor!... ¡Hermana!...
(Corriendo hacia doña Leonor la coge de las manos, y se las besa.)
D. Gregorio.—¡Huf!...
(Al reconocer á doña Rosa, se aparta lleno de confusión.)
D.ª Rosa.—Yo espero de tu buen corazón que has de perdonarme el atrevimiento con que me valí de tu nombre para conseguir el fin de mis engaños. El ejemplo de tu mucha virtud hubiera debido contenerme; pero, hermana mía, bien sabes qué diferente suerte hemos tenido las dos.
D.ª Leonor.—Todo lo conozco, Rosita... La elección que has hecho no me parece desacertada; repruebo solamente los medios de que te has valido... Mucha disculpa tienes, pero toda la necesitas.
D.ª Rosa.—Cuanto digas es cierto, pero... (Volviéndose á don Gregorio, que permanece absorto y sin movimiento.) usted ha sido la causa de tanto error, usted... No me atrevería á presentarme ahora á sus ojos, si no estuviese bien segura de que en todo lo que acabo de hacer, aunque lep. 236 disguste, le sirvo... La aversión que usted logró inspirarme distaba mucho de aquella suave amistad que une las almas para hacerlas felices... Tal vez usted me acusará de liviandad; pero puede ser que mañana hubiera usted sido verdaderamente infeliz, si yo fuese menos honesta.
D. Enrique.—Dice bien, y usted debe agradecerla el honor que conserva y la tranquilidad de que puede gozar en adelante.
D. Manuel (acercándose á don Gregorio).—Esto pide resignación, hermano... Tú has tenido la culpa, es necesario que te conformes.
D.ª Leonor.—Y hará muy mal en no conformarse; porque ni hay otro remedio á lo sucedido, ni hallará ninguno que le tenga lástima.
Juliana.—Y conocerá que á las mujeres no se las encadena, ni se las enjaula, ni se las enamora á fuerza de tratarlas mal. ¡Hombre más tonto!
Cosme (hablando con Juliana).—Y en verdad que se ha escapado como en una tabla. Bien puede estar contento.
D. Gregorio (No dirige á nadie sus palabras, habla como si estuviera solo, y va aumentándose sucesivamente la energía de su expresión).—No, yo no acabo de salir de la admiración en que estoy... Una astucia tan infernal confunde mi entendimiento; ni es posible que Satanás en persona sea capaz de mayor perfidia que la de esa maldita mujer... Yo hubiera puesto por ella las manos en el fuego, y... ¡Ah, desdichado del que á vista de lo que á mí me sucede se fíe de ninguna! La mejor es un abismo de malicias y picardías. Sexo engañador, destinado á ser el tormento y la desesperación de los hombres... Para siempre le detesto y le maldigo, y le doy al demonio, si quiere llevársele.
(Sacando la llave de su puerta, se encamina furioso hacia ella. Don Manuel quiere contenerle, él le aparta, entra en su casa, y cierra por dentro.)
D. Manuel.—No dice bien... Las mujeres, dirigidas porp. 237 otros principios que los suyos, son el consuelo, la delicia y el honor del género humano... Conque, señor comisario, acepto el depósito, y mañana sin falta se celebrará la boda.
D.ª Rosa.—¿La mía no más?
D. Manuel.—Si tu hermana me perdona una breve sospecha, con tanta dificultad creída, no sería don Enrique el solo dichoso; yo también pudiera serlo.
D.ª Leonor.—Hoy es día de perdonar.
D.ª Rosa.—Sí, bien merece tu perdón y tu mano el que supo darte una educación tan contraria á la que yo recibí.
D.ª Leonor.—Con su prudencia y su bondad se hizo dueño de mi corazón, y bien sabe que mientras yo viva es prenda suya.
D. Manuel.—¡Querida Leonor!
(Se abrazan don Manuel y doña Leonor.)
Juliana.—¡Excelente lección para los maridos, si quieren estudiarla!

COMEDIA EN 3 ACTOS, EN PROSA, ESTRENADA EN 1814
p. 240
La escena representa en el primer acto un bosque, y en los dos siguientes una sala de casa particular, con puerta en el foro y otras dos en los lados.
La acción empieza á las once de la mañana, y se acaba á las cuatro de la tarde.
p. 241

BARTOLO, MARTINA.
Bartolo.—¡Válgate Dios, y qué durillo está este tronco! El hacha se mella toda, y él no se parte... (Corta leña de un árbol inmediato al foro: deja después el hacha arrimada al tronco, se adelanta hacia el proscenio, siéntase en un peñasco, saca piedra y eslabón, enciende un cigarro y se pone á fumar.) ¡Mucho trabajo es éste!... Y como hoy aprieta el calor, me fatigo, y me rindo, y no puedo más... Dejémoslo, y será lo mejor, que ahí se quedará para cuando vuelva. Ahora vendrá bien un rato de descanso y un cigarrillo, que esta triste vida otro la ha de heredar... Allí viene mi mujer. ¿Qué traerá de bueno?
Martina (sale por el lado derecho del teatro).—Holgazán, ¿qué haces ahí sentado, fumando sin trabajar? ¿Sabes quep. 242 tienes que acabar de partir esa leña y llevarla al lugar, y ya es cerca de mediodía?
Bartolo.—Anda, que si no es hoy, será mañana.
Martina.—Mira qué respuesta.
Bartolo.—Perdóname, mujer. Estoy cansado, y me senté un rato á fumar un cigarro.
Martina.—¡Y que yo aguante á un marido tan poltrón y desidioso! Levántate y trabaja.
Bartolo.—Poco á poco, mujer; si acabo de sentarme.
Martina.—Levántate.
Bartolo.—Ahora no quiero, dulce esposa.
Martina.—¡Hombre sin vergüenza, sin atender á sus obligaciones! ¡Desdichada de mí!
Bartolo.—¡Ay, qué trabajo es tener mujer! Bien dice Séneca: que la mejor es peor que un demonio.
Martina.—Miren qué hombre tan hábil, para traer autoridades de Séneca.
Bartolo.—¿Si soy hábil? Á ver, á ver, búscame un leñador que sepa lo que yo, ni que haya servido seis años á un médico latino, ni que haya estudiado el quis vel qui, quæ, quod vel quid, y más adelante, como yo lo estudié.
Martina.—Mal haya la hora en que me casé contigo.
Bartolo.—Y maldito sea el pícaro escribano que anduvo en ello.
Martina.—Haragán, borracho.
Bartolo.—Esposa, vamos poco á poco.
Martina.—Yo te haré cumplir con tu obligación.
Bartolo.—Mira, mujer, que me vas enfadando.
(Se levanta desperezándose, encamínase hacia el foro, coge un palo del suelo y vuelve.)
Martina.—¿Y qué cuidado se me da á mí, insolente?
Bartolo.—Mira que te he de cascar, Martina.
Martina.—Cuba de vino.
Bartolo.—Mira que te he de solfear las espaldas.
Martina.—Infame.
Bartolo.—Mira que te he de romper la cabeza.
p. 243Martina.—¿Á mí? Bribón, tunante, canalla, ¿á mí?
Bartolo (dando de palos á Martina).—¿Sí? Pues toma.
Martina.—¡Ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay!
Bartolo.—Este es el único medio de que calles... Vaya, hagamos la paz. Dame esa mano.
Martina.—¿Después de haberme puesto así?
Bartolo.—¿No quieres? Si eso no ha sido nada. Vamos.
Martina.—No quiero.
Bartolo.—Vamos, hijita.
Martina.—No quiero, no.
Bartolo.—Mal hayan mis manos, que han sido causa de enfadar á mi esposa... Vaya, ven, dame un abrazo.
(Tira el palo á un lado, y la abraza.)
Martina.—¡Si reventaras!
Bartolo.—Vaya, si se muere por mí la pobrecita... Perdóname, hija mía. Entre dos que se quieren, diez ó doce garrotazos más ó menos no valen nada... Voy hacia el barranquitero, que ya tengo allí una porción de raíces, haré una carguilla, y mañana con la burra la llevaremos á Miraflores. (Hace que se va y vuelve.) Oyes, y dentro de poco hay feria en Buitrago: si voy allá, y tengo dinero, y me acuerdo, y me quieres mucho, te he de comprar una peineta de concha con sus piedras azules.
(Toma el hacha y unas alforjas, y se va por el monte adelante. Martina se queda retirada á un lado hablando entre sí.)
Martina.—Anda, que tú me las pagarás... Verdad es que una mujer siempre tiene en su mano el modo de vengarse de su marido; pero es un castigo muy delicado para este bribón, y yo quisiera otro que él sintiera más, aunque á mí no me agradase tanto.
MARTINA, GINÉS, LUCAS.
(Salen por la izquierda.)
Lucas.—Vaya, que los dos hemos tomado una buena comisión... Y no sé yo todavía qué regalo tendremos por este trabajo.
Ginés.—¿Qué quieres, amigo Lucas? Es fuerza obedecer á nuestro amo; además, que la salud de su hija á todos nos interesa... Es una señorita tan afable, tan alegre, tan guapa... Vaya, todo se lo merece.
Lucas.—Pero, hombre, fuerte cosa es que los médicos que han venido á visitarla no hayan descubierto su enfermedad.
Ginés.—Su enfermedad bien á la vista está; el remedio es el que necesitamos.
Martina (aparte).—¡Que no pueda yo imaginar alguna invención para vengarme!
Lucas.—Veremos si este médico de Miraflores acierta con ello... Como no hayamos equivocado la senda...
Martina.—(Aparte, hasta que repara en los dos y les hace la cortesía. Pues ello es preciso, que los golpes que acaba de darme los tengo en el corazón. No puedo olvidarlos...) Pero, señores, perdonen ustedes, que no los había visto, porque estaba distraída.
Lucas.—¿Vamos bien por aquí á Miraflores?
Martina.—Sí, señor. (Señalando adentro por el lado derecho.) ¿Ve usted aquellas tapias caídas junto aquel noguerón? Pues todo derecho.
Ginés.—¿No hay allí un famoso médico, que ha sido médico de una vizcondesita, y catedrático, y examinador, y es académico, y todas las enfermedades las cura en griego?
Martina.—¡Ay! sí, señor. Curaba en griego; pero hacep. 245 dos días que se ha muerto en español, y ya está el pobrecito debajo de tierra.
Ginés.—¿Qué dice usted?
Martina.—Lo que usted oye. ¿Y para quién le iban ustedes á buscar?
Lucas.—Para una señorita que vive ahí cerca, en esa casa de campo junto al río.
Martina.—¡Ah! sí. La hija de don Jerónimo. ¡Válgate Dios! ¿Pues qué tiene?
Lucas.—¿Qué sé yo? Un mal que nadie le entiende, del cual ha venido á perder el habla.
Martina.—¡Qué lástima! Pues... (Aparte, con expresión de complacencia. ¡Ay, qué idea me ocurre!) Pues mire usted, aquí tenemos el hombre más sabio del mundo, que hace prodigios en esos males desesperados.
Ginés.—¿De veras?
Martina.—Sí, señor.
Lucas.—¿Y en dónde le podemos encontrar?
Martina.—Cortando leña en ese monte.
Ginés.—Estará entreteniéndose en buscar algunas yerbas salutíferas.
Martina.—No, señor. Es un hombre extravagante y lunático, va vestido como un pobre patán, hace empeño en parecer ignorante y rústico, y no quiere manifestar el talento maravilloso que Dios le dió.
Ginés.—Cierto que es cosa admirable, que todos los grandes hombres hayan de tener siempre algún ramo de locura mezclada con su ciencia.
Martina.—La manía de este hombre es la más particular que se ha visto. No confesará su capacidad á menos que no le muelan el cuerpo á palos; y así les aviso á ustedes que si no lo hacen, no conseguirán su intento. Si le ven que está obstinado en negar, tome cada uno un buen garrote, y zurra, que él confesará. Nosotros cuando le necesitamos nos valemos de esta industria, y siempre nos ha salido bien.
p. 246Ginés.—¡Qué extraña locura!
Lucas.—¿Habráse visto hombre más original?
Ginés.—¿Y cómo se llama?
Martina.—Don Bartolo. Fácilmente le conocerán ustedes. Él es un hombre de corta estatura, morenillo, de mediana edad, ojos azules, nariz larga, vestido de paño burdo, con un sombrerillo redondo.
Lucas.—No se me despintará, no.
Ginés.—¿Y ese hombre hace unas curas tan difíciles?
Martina.—¿Curas dice usted? Milagros se pueden llamar. Habrá dos meses que murió en Lozoya una pobre mujer, ya iban á enterrarla, y quiso Dios que este hombre estuviese por casualidad en una calle por donde pasaba el entierro. Se acercó, examinó á la difunta, sacó una redomita del bolsillo, la echó en la boca una gota de yo no sé qué, y la muerta se levantó tan alegre cantando el frondoso.
Ginés.—¿Es posible?
Martina.—Como que yo lo ví. Mire usted, aún no hace tres semanas que un chico de unos doce años se cayó de la torre de Miraflores, se le troncharon las piernas, y la cabeza se le quedó hecha una plasta. Pues, señor, llamaron á don Bartolo; él no quería ir allá, pero mediante una buena paliza lograron que fuese. Sacó un cierto ungüento que llevaba en un pucherete, y con una pluma le fué untando, untando al pobre muchacho, hasta que al cabo de un rato se puso en pié, y se fué corriendo á jugar á la rayuela con los otros chicos.
Lucas.—Pues ese hombre es el que necesitamos nosotros. Vamos á buscarle.
Martina.—Pero sobre todo, acuérdense ustedes de la advertencia de los garrotazos.
Ginés.—Ya, ya estamos en eso.
Martina.—Allí debajo de aquel árbol hallarán ustedes cuantas estacas necesiten.
Lucas.—¿Sí? Voy por un par de ellas.
p. 247(Coge el palo que dejó en el suelo Bartolo, va hacia el foro y coge otro, vuelve, y se le da á Ginés.)
Ginés.—¡Fuerte cosa es que haya de ser preciso valerse de este medio!
Martina.—Y si no, todo será inútil. (Hace que se va, y vuelve.) ¡Ah! otra cosa. Cuiden ustedes de que no se les escape, porque corre como un gamo; y si les coge á ustedes la delantera, no le vuelven á ver en su vida. (Mirando hacia dentro á la parte del foro.) Pero me parece que viene. Sí, aquel es. Yo me voy, háblenle ustedes, y si no quiere hacer bondad, menudito en él. Adios, señores.
GINÉS, LUCAS.
Lucas.—Fortuna ha sido haber hallado á esta mujer. Pero ¿no ves qué traza de médico aquella?
(Los dos miran hacia el foro.)
Ginés.—Ya lo veo... Mira, retirémonos uno á un lado y otro á otro, para que no se nos pueda escapar. Hemos de tratarle con la mayor cortesía del mundo. ¿Lo entiendes?
Lucas.—Sí.
Ginés.—Y sólo en el caso de que absolutamente sea preciso...
Lucas.—Bien... Entonces me haces una seña, y le ponemos como nuevo.
Ginés.—Pues apartémonos, que ya llega.
(Ocúltanse á los dos lados del teatro.)
GINÉS, LUCAS, BARTOLO.
(Bartolo sale del monte con un hacha y las alforjas al hombro, cantando; siéntase en el suelo en medio del teatro, y saca de las alforjas una bota).
Bartolo.
En el alcázar de Venus,
junto al Dios de los planetas,
en la gran Constantinopla,
allá en la casa de Meca,
donde el gran sultán bajá,
imperio de tantas fuerzas,
aquel Alcorán que todos
le pagan tributo en perlas;
rey de setenta y tres reyes,
de siete imperios... (Bebe.)
De siete imperios cabeza;
este tal tiene una hija,
que es del imperio heredera.
(Vuelve á beber, va á poner la bota al lado por donde sale Lucas, el cual le hace con el sombrero en la mano una cortesía. Bartolo, sospechando que es para quitarle la bota, va á ponerla al otro lado á tiempo que sale Ginés haciendo lo mismo que Lucas. Bartolo pone la bota entre las piernas, y la tapa con las alforjas.)
Arre allá, diablo. ¿Qué buscará este animal? Lo primero esconderé la bota... ¡Calle! Otro zángano. ¿Qué demonios es esto? En todo caso la guardaremos y la arroparemos; porque no tienen cara de hacer cosa buena.
Ginés.—¿Es usted un caballero que se llama el señor don Bartolo?
Bartolo.—¿Y qué?
Ginés.—¿Que si se llama usted don Bartolo?
Bartolo.—No, y sí, conforme lo que ustedes quieran.
p. 249Ginés.—Queremos hacerle á usted cuantos obsequios sean posibles.
Bartolo.—Si así es, yo me llamo don Bartolo.
(Quítase el sombrero y le deja á un lado.)
Lucas.—Pues con toda cortesía...
Ginés.—Y con la mayor reverencia...
Lucas.—Con todo cariño, suavidad y dulzura...
Ginés.—Y con todo respeto, y con la veneración más humilde...
Bartolo (aparte).—Parecen arlequines, que todo se les vuelve cortesías y movimientos.
Ginés.—Pues, señor, venimos á implorar su auxilio de usted para una cosa muy importante.
Bartolo.—¿Y qué pretenden ustedes? Vamos, que si es cosa que dependa de mí, haré lo que pueda.
Ginés.—Favor que usted nos hace... Pero cúbrase usted, que el sol le incomodará.
Lucas.—Vaya, señor, cúbrase usted.
Bartolo.—Vaya, señores, ya estoy cubierto... (Pónese el sombrero, y los otros también.) ¿Y ahora?
Ginés.—No extrañe usted que vengamos en su busca. Los hombres eminentes siempre son buscados y solicitados, y como nosotros nos hallamos noticiosos del sobresaliente talento de usted, y de su...
Bartolo.—Es verdad, como que soy el hombre que se conoce para cortar leña.
Lucas.—Señor...
Bartolo.—Si ha de ser de encina, no la daré menos de á dos reales la carga.
Ginés.—Ahora no tratamos de eso.
Bartolo.—La de pino la daré más barata. La de raíces, mire usted...
Ginés.—¡Oh! señor, eso es burlarse.
Lucas.—Suplico á usted que hable de otro modo.
Bartolo.—Hombre, yo no sé otra manera de hablar. Pues me parece que bien claro me explico.
p. 250Ginés.—¡Un sujeto como usted ha de ocuparse en ejercicios tan groseros! Un hombre tan sabio, tan insigne médico, ¿no ha de comunicar al mundo los talentos de que le ha dotado la naturaleza?
Bartolo.—¿Quién, yo?
Ginés.—Usted, no hay que negarlo.
Bartolo.—Usted será el médico y toda su generación, que yo en mi vida lo he sido. (Ap. Borrachos están.)
Lucas.—¿Para qué es excusarse? Nosotros lo sabemos, y se acabó.
Bartolo.—Pero, en suma, ¿quién soy yo?
Ginés.—¿Quién? Un gran médico.
Bartolo.—¡Qué disparate! (Ap. ¿No digo que están bebidos?)
Ginés.—Conque vamos, no hay que negarlo, que no venimos de chanza.
Bartolo.—Vengan ustedes como vengan, yo no soy médico, ni lo he pensado jamás.
Lucas.—Al cabo me parece que será necesario... (Mirando á Ginés.) ¿Eh?
Ginés.—Yo creo que sí.
Lucas.—En fin, amigo don Bartolo, no es ya tiempo de disimular.
Ginés.—Mire usted que se lo decimos por su bien.
Lucas.—Confiese usted con mil demonios que es médico, y acabemos.
Bartolo (impaciente).—¡Yo rabio!
Ginés.—¿Para qué es fingir si todo el mundo lo sabe?
Bartolo.—Pues digo á ustedes que no soy médico.
(Se levanta, quiere irse, ellos lo estorban, y se le acercan, disponiéndose para apalearle.)
Ginés.—¿No?
Bartolo.—No, señor.
Lucas.—¿Conque no?
Bartolo.—El diablo me lleve si entiendo palabra de medicina.
p. 251Ginés.—Pues, amigo, con su buena licencia de usted, tendremos que valernos del remedio consabido... Lucas.
Lucas.—Ya, ya.
Bartolo.—¿Y qué remedio dice usted?
Lucas.—Este.
(Danle de palos, cogiéndole siempre las vueltas para que no se escape.)
Bartolo.—¡Ay! ¡ay! ¡ay!... (Quitándose el sombrero.) Basta, que yo soy médico, y todo lo que ustedes quieran.
Ginés.—Pues bien, ¿para qué nos obliga usted á esta violencia?
Lucas.—¿Para qué es darnos el trabajo de derrengarle á garrotazos?
Bartolo.—El trabajo es para mí, que los llevo... Pero, señores, vamos claros: ¿Qué es esto? ¿es una humorada: ó están ustedes locos?
Lucas.—¿Aún no confiesa usted que es doctor en medicina?
Bartolo.—No, señor; no lo soy, ya está dicho.
Ginés.—¿Conque no es usted médico?... Lucas.
Lucas.—¿Conque no? (Vuelven á darle de palos.) ¿Eh?
Bartolo.—¡Ay! ¡ay! ¡pobre de mí! (Pónese de rodillas juntando las manos, en ademán de súplica.) Sí que soy médico. Sí, señor.
Lucas.—¿De veras?
Bartolo.—Sí, señor, y cirujano de estuche, y saludador, y albéitar, y sepulturero, y todo cuanto hay que ser.
Ginés.—Me alegro de verle á usted tan razonable.
(Levántanle cariñosamente entre los dos.)
Lucas.—Ahora sí que parece usted hombre de juicio.
Bartolo.—(Ap. ¡Maldita sea vuestra alma!...) ¿Si seré yo médico y no habré reparado en ello?
Ginés.—No hay que arrepentirse. Á usted se le pagará muy bien su asistencia, y quedará contento.
Bartolo.—Pero, hablando ahora en paz, ¿es cierto que soy médico?
p. 252Ginés.—Certísimo.
Bartolo.—¿Seguro?
Ginés.—Sin duda ninguna.
Bartolo.—Pues lléveme el diablo si yo sabía tal cosa.
Ginés.—¿Pues cómo, siendo el profesor más sobresaliente que se conoce?
Bartolo (riéndose).—¡Ah! ¡ah! ¡ah!
Ginés.—Un médico que ha curado no sé cuántas enfermedades mortales.
Bartolo (con ironía).—¡Válgame Dios!
Lucas.—Una mujer que estaba ya enterrada...
Ginés.—Un muchacho que cayó de una torre y se hizo la cabeza una tortilla...
Bartolo.—¿También le curé?
Lucas.—También.
Ginés.—Conque buen ánimo, señor doctor. Se trata de asistir á una señorita muy rica, que vive en esa quinta cerca del molino. Usted estará allí comido y bebido, y regalado como cuerpo de rey, y le traerán en palmitas.
Bartolo.—¿Me traerán en palmitas?
Lucas.—Sí, señor, y acabada la curación le darán á usted qué sé yo cuánto dinero.
Bartolo.—Pues, señor, vamos allá. ¿En palmitas y qué sé yo cuánto dinero?... Vamos allá.
Ginés.—Recógele todos esos muebles, y vamos.
Bartolo.—No, poco á poco. (Lucas recoge las alforjas y el hacha. Bartolo le quita la bota y se la guarda debajo del brazo.) La bota conmigo.
Ginés.—Pero, señor, ¡un doctor en medicina con bota!
Bartolo.—No importa, venga... Me darán bien de comer y de beber... (Apartándose á un lado, medita y habla entre sí. Después con ellos.) La pulsaré, la recetaré algo... La mato seguramente... Si no quiero ser médico, me volverán á sacudir el bulto; y si lo soy, me le sacudirán también... Pero díganme ustedes: ¿les parece que este traje rústico será propio de un hombre tan sapientísimo como yo?
p. 253Ginés.—No hay que afligirse. Antes de presentarle á usted, le vestiremos con mucha decencia.
Bartolo (aparte).—Si á lo menos pudiese acordarme de aquellos textos, de aquellas palabrotas que les decía mi amo á los enfermos, saldría del apuro.
Ginés.—Mira que se quiere escapar.
Lucas.—Señor don Bartolo, ¿qué hacemos?
Bartolo (aparte).—Aquel libro de vocabulorum, que llevaba el chico al aula. ¡Aquel sí que era bueno!
Ginés.—Vaya, basta de meditación.
Lucas.—¿Será cosa de que otra vez?...
(En ademán de volverle á dar.)
Bartolo.—¡Qué! no, señor. Sino que estaba pensando en el plan curativo... ¡Pobrecito Bartolo! Vamos.
(Los dos le cogen en medio, y se van con él por la izquierda del teatro.)

p. 254
DON JERÓNIMO, LUCAS, GINÉS, ANDREA.
D. Jerónimo.—¿Conque decís que es tan hábil?
Lucas.—Cuantos hemos visto hasta ahora no sirven para descalzarle.
Ginés.—Hace curas maravillosas.
Lucas.—Resucita muertos.
Ginés.—Sólo que es algo estrambótico y lunático, y amigo de burlarse de todo el mundo.
D. Jerónimo.—Me dejáis aturdido con esa relación. Ya tengo impaciencia de verle. Vé por él, Ginés.
Lucas.—Vistiéndose quedaba. Toma la llave, y no te apartes de él.
(Le da una llave á Ginés, el cual se va por la puerta del lado derecho.)
D. Jerónimo.—Que venga, que venga presto.
DON JERÓNIMO, ANDREA, LUCAS.
Andrea.—¡Ay, señor amo! que aunque el médico sea un pozo de ciencia, me parece á mí que no haremos nada.
D. Jerónimo.—¿Por qué?
Andrea.—Porque doña Paulita no ha menester médicos, sino marido, marido: eso la conviene, lo demás esp. 255 andarse por las ramas. ¿Le parece á usted que ha de curarse con ruibarbo, y jalapa, y tinturas, y cocimientos, y potingues, y porquerías, que no sé cómo no ha perdido ya el estómago? No, señor, con un buen marido sanará perfectamente.
Lucas.—Vamos, calla, no hables tonterías.
D. Jerónimo.—La chica no piensa en eso. Es todavía muy niña.
Andrea.—¡Niña! Sí, cásela usted, y verá si es niña.
D. Jerónimo.—Más adelante no digo que...
Andrea.—Boda, boda, y aflojar el dote, y...
D. Jerónimo.—¿Quieres callar, habladora?
Andrea.—(Ap. Allí le duele...) Y despedir médicos y boticarios, y tirar todas esas pócimas y brebajes por la ventana, y llamar al novio, que ese la pondrá buena.
D. Jerónimo.—¿Á qué novio, bachillera, impertinente? ¿En dónde está ese novio?
Andrea.—¡Qué presto se le olvidan á usted las cosas! Pues qué, ¿no sabe usted que Leandro la quiere, que la adora, y ella le corresponde? ¿No lo sabe usted?
D. Jerónimo.—La fortuna del tal Leandro está en que no le conozco, porque desde que tenía ocho ó diez años no le he vuelto á ver... Y ya sé que anda por aquí acechando y rondándome la casa; pero como yo le llegue á pillar... Bien que lo mejor será escribir á su tío para que le recoja y se le lleve á Buitrago, y allí se le tenga. ¡Leandro! ¡Buen matrimonio por cierto! ¡Con un mancebito que acaba de salir de la universidad, muy atestada de Vinios la cabeza, y sin un cuarto en el bolsillo!
Andrea.—Su tío, que es muy rico, que es muy amigo de usted, que quiere mucho á su sobrino, y que no tiene otro heredero, suplirá esa falta. Con el dote que usted dará á su hija, y con lo que...
D. Jerónimo.—Vete al instante de aquí, lengua de demonio.
Andrea (aparte).—Allí le duele.
p. 256D. Jerónimo.—Vete.
Andrea.—Ya me iré, señor.
D. Jerónimo.—Vete, que no te puedo sufrir.
Lucas.—¡Que siempre has de dar en eso, Andrea! Calla, y no desazones al amo, mujer; calla, que el amo no necesita de tus consejos para hacer lo que quiera. No te metas nunca en cuidados agenos, que al fin y al cabo, el señor es el padre de su hija, y su hija es hija, y su padre es el señor; no tiene remedio.
D. Jerónimo.—Dice bien tu marido, que eres muy entremetida.
Lucas.—El médico viene.
BARTOLO, GINÉS, DON JERÓNIMO, LUCAS, ANDREA.
(Salen por la derecha Ginés y Bartolo, éste vestido con casaca antigua, sombrero de tres picos y bastón.)
Ginés.—Aquí tiene usted, señor don Jerónimo, al estupendo médico, al doctor infalible, al pasmo del mundo.
D. Jerónimo.—Me alegro mucho de ver á usted, y de conocerle, señor doctor.
(Se hacen cortesía uno á otro, con el sombrero en la mano.)
Bartolo.—Hipócrates dice que los dos nos cubramos.
D. Jerónimo.—¿Hipócrates lo dice?
Bartolo.—Sí, señor.
D. Jerónimo.—¿Y en qué capítulo?
Bartolo.—En el capítulo de los sombreros.
D. Jerónimo.—Pues si lo dice Hipócrates, será preciso obedecer.
(Los dos se ponen el sombrero.)
Bartolo.—Pues como digo, señor médico, habiendo sabido...
p. 257D. Jerónimo.—¿Con quién habla usted?
Bartolo.—Con usted.
D. Jerónimo.—¿Conmigo? Yo no soy médico.
Bartolo.—¿No?
D. Jerónimo.—No, señor.
Bartolo.—¿No? Pues ahora verás lo que te pasa.
(Arremete hacia él con el bastón levantado en ademán de darle de palos. Huye don Jerónimo, los criados se ponen de por medio, y detienen á Bartolo.)
D. Jerónimo.—¿Qué hace usted, hombre?
Bartolo.—Yo te haré que seas médico á palos, que así se gradúan en esta tierra.
D. Jerónimo.—Detenedle vosotros... ¿Qué loco me habéis traído aquí?
Ginés.—¿No le dije á usted que era muy chancero?
D. Jerónimo.—Sí; pero que vaya á los infiernos con esas chanzas.
Lucas.—No le dé á usted cuidado. Si lo hace por reir.
Ginés.—Mire usted, señor facultativo, este caballero que está presente es nuestro amo, y padre de la señorita que usted ha de curar.
Bartolo.—¿El señor es su padre? ¡Oh! perdone usted, señor padre, esta libertad que...
D. Jerónimo.—Soy de usted.
Bartolo.—Yo siento...
D. Jerónimo.—No, no ha sido nada... (Ap. ¡Maldita sea tu casta!...) Pues, señor, vamos al asunto. (Saca la caja, se la presenta á Bartolo, y él toma polvo con afectada gravedad.) Yo tengo una hija muy mala...
Bartolo.—Muchos padres se quejan de lo mismo.
D. Jerónimo.—Quiero decir que está enferma.
Bartolo.—Ya, enferma.
D. Jerónimo.—Sí, señor.
Bartolo.—Me alegro mucho.
D. Jerónimo.—¿Cómo?
Bartolo.—Digo que me alegro de que su hija de ustedp. 258 necesite de mi ciencia, y ojalá que usted y toda su familia estuviesen á las puertas de la muerte, para emplearme en su asistencia y alivio.
D. Jerónimo.—Viva usted mil años, que yo le estimo su buen deseo.
Bartolo.—Hablo ingenuamente.
D. Jerónimo.—Ya lo conozco.
Bartolo.—¿Y cómo se llama su niña de usted?
D. Jerónimo.—Paulita.
Bartolo.—¡Paulita! ¡Lindo nombre para curarse!... Y esta doncella ¿quién es?
D. Jerónimo.—Esta doncella es mujer de aquel. (Señalando á Lucas.)
Bartolo.—¡Oiga!
D. Jerónimo.—Sí, señor... Voy á hacer que salga aquí la chica para que usted la vea.
Andrea.—Durmiendo quedaba.
D. Jerónimo.—No importa, la despertaremos. Ven, Ginés.
Ginés.—Allá voy.
(Vanse los dos por la izquierda.)
BARTOLO, ANDREA, LUCAS.
Bartolo (acercándose á Andrea con ademanes y gestos expresivos).—¿Conque usted es mujer de ese mocito?
Andrea.—Para servir á usted.
Bartolo.—¡Y qué frescota es! ¡Y qué... regocijo da el verla!... ¡Hermosa boca tiene!... ¡Ay, qué dientes tan blancos, tan igualitos, y qué risa tan graciosa!... ¡Pues los ojos! En mi vida he visto un par de ojos más habladores ni más traviesos.
p. 259Lucas.—(Ap. ¡Habrá demonio de hombre! ¡Pues no la está requebrando el maldito!...) Vaya, señor doctor, mude usted de conversación, porque no me gustan esas flores. ¿Delante de mí se pone usted á decir arrumacos á mi mujer? Yo no sé como no cojo un garrote, y le...
(Mirando por el teatro si hay algún palo. Bartolo le detiene.)
Bartolo.—Hombre, por Dios, ten caridad. ¿Cuántas veces me han de examinar de médico?
Lucas.—Pues cuenta con ella.
Andrea.—Yo reviento de risa.
(Encaminándose á recibir á doña Paula, que sale por la puerta de la izquierda con don Jerónimo y Ginés.)
DON JERÓNIMO, DOÑA PAULA, GINÉS, LUCAS, BARTOLO, ANDREA.
D. Jerónimo.—Anímate, hija mía, que yo confío en la sabiduría portentosa de este señor, que brevemente recobrarás tu salud. Esta es la niña, señor doctor. Hola, arrimad sillas.
(Traen sillas los criados. Doña Paula se sienta en una poltrona entre Bartolo y su padre. Los criados detrás, en pié.)
Bartolo.—¿Conque esta es su hija de usted?
D. Jerónimo.—No tengo otra, y si se me llegara á morir me volvería loco.
Bartolo.—Ya se guardará muy bien. Pues qué, ¿no hay más que morirse sin licencia del médico? No, señor; no se morirá... Vean ustedes aquí una enferma, que tiene un semblante capaz de hacer perder la chabeta al hombre más tétrico del mundo. Yo, con todos mis aforismos, le aseguro á usted... ¡Bonita cara tiene!
p. 260D.ª Paula.—¡Ah! ¡ah! ¡ah!
D. Jerónimo.—Vaya, gracias á Dios que se ríe la pobrecita.
Bartolo.—¡Bueno! ¡Gran señal! ¡gran señal! Cuando el médico hace reir á las enfermas es linda cosa... Y bien, ¿qué la duele á usted?
D.ª Paula.—Ba, ba, ba, ba.
Bartolo.—¿Eh? ¿Qué dice usted?
D.ª Paula.—Ba, ba, ba.
Bartolo.—Ba, ba, ba, ba. ¿Qué diantre de lengua es esa? Yo no entiendo palabra.
D. Jerónimo.—Pues ese es su mal. Ha venido á quedarse muda, sin que se pueda saber la causa. Vea usted qué desconsuelo para mí.
Bartolo.—¡Qué bobería! Al contrario, una mujer que no habla es un tesoro. La mía no padece esta enfermedad, y si la tuviese, yo me guardaría muy bien de curarla.
D. Jerónimo.—Á pesar de eso, yo le suplico á usted que aplique todo su esmero á fin de aliviarla y quitarla ese impedimento.
Bartolo.—Se la aliviará, se la quitará: pierda usted cuidado. Pero es curación que no se hace así como quiera. ¿Come bien?
D. Jerónimo.—Sí, señor, con bastante apetito.
Bartolo.—¡Malo!... ¿Duerme?
Andrea.—Sí, señor, unas ocho ó nueve horas suele dormir regularmente.
Bartolo.—¡Malo!... ¿Y la cabeza la duele?
D. Jerónimo.—Ya se lo hemos preguntado varias veces; dice que no.
Bartolo.—¿No? ¡Malo!... Venga el pulso... Pues, amigo, este pulso indica... ¡Claro! está claro.
D. Jerónimo.—¿Qué indica?
Bartolo.—Que su hija de usted tiene secuestrada la facultad de hablar.
D. Jerónimo.—¿Secuestrada?
p. 261Bartolo.—Sí por cierto; pero buen ánimo, ya lo he dicho, curará.
D. Jerónimo.—Pero ¿de qué ha podido proceder este accidente?
Bartolo.—Este accidente ha podido proceder y procede (según la más recibida opinión de los autores) de habérsela interrumpido á mi señora doña Paulita el uso expedito de la lengua.
D. Jerónimo.—¡Este hombre es un prodigio!
Lucas.—¿No se lo dijimos á usted?
Andrea.—Pues á mi me parece un macho.
Lucas.—Calla.
D. Jerónimo.—Y en fin, ¿qué piensa usted que se puede hacer?
Bartolo.—Se puede y se debe hacer... El pulso... (Tomando el pulso á doña Paula.) Aristóteles en sus protocolos habló de este caso con mucho acierto.
D. Jerónimo.—¿Y qué dijo?
Bartolo.—Cosas divinas... La otra... (La toma el pulso en la otra mano, y la observa la lengua.) Á ver la lengüecita... ¡Ay, qué monería!... Dijo... ¿Entiende usted el latín?
D. Jerónimo.—No, señor, ni una palabra.
Bartolo.—No importa. Dijo: Bonus bona bonum, uncias duas, mascula sunt maribus, honora medicum, acinax acinacis, est modus in rebus; amarylida sylvas. Que quiere decir, que esta falta de coagulación en la lengua la causan ciertos humores que nosotros llamamos humores... acres, proclives, espontáneos y corrumpentes. Porque como los vapores que se elevan de la región... ¿Están ustedes?
Andrea.—Sí, señor, aquí estamos todos.
Bartolo.—De la región lumbar, pasando desde el lado izquierdo donde está el hígado, al derecho en que está el corazón, ocupan todo el duodeno y parte del cráneo: de aquí es, según la doctrina de Ausias March y de Calepinop. 262 (aunque yo llevo la contraria), que la malignidad de dichos vapores... ¿Me explico?
D. Jerónimo.—Sí, señor, perfectamente.
Bartolo.—Pues, como digo, supeditando dichos vapores las carúnculas y el epidermis, necesariamente impiden que el tímpano comunique al metacarpo los sucos gástricos. Doceo doces, docere, docui, doctum, ars longa, vita brevis: templum, templi: augusta vindelicorum, et reliqua... ¿Qué tal? ¿He dicho algo?
D. Jerónimo.—Cuanto hay que decir.
Ginés.—Es mucho hombre este.
D. Jerónimo.—Sólo he notado una equivocación en lo que...
Bartolo.—¿Equivocación? No puede ser. Yo nunca me equivoco.
D. Jerónimo.—Creo que dijo usted que el corazón está al lado derecho, y el hígado al izquierdo; y en verdad que es todo lo contrario.
Bartolo.—¡Hombre ignorantísimo, sobre toda la ignorancia de los ignorantes! ¿Ahora me sale usted con esas vejeces? Sí, señor, antiguamente así sucedía, pero ya lo hemos arreglado de otra manera.
D. Jerónimo.—Perdone usted, si en esto he podido ofenderle.
Bartolo.—Ya está usted perdonado. Usted no sabe latín, y por consiguiente está dispensado de tener sentido común.
D. Jerónimo.—¿Y qué le parece á usted que deberemos hacer con la enferma?
Bartolo.—Primeramente harán ustedes que se acueste, luégo se la darán unas buenas friegas... bien que eso yo mismo lo haré... y después tomará de media en media hora una gran sopa en vino.
Andrea.—¡Qué disparate!
D. Jerónimo.—¿Y para qué es buena la sopa en vino?
Bartolo.—¡Ay, amigo, y qué falta le hace á usted unp. 263 poco de ortografía! La sopa en vino es buena para hacerla hablar. Porque en el pan y en el vino, empapado el uno en el otro, hay una virtud simpática, que simpatiza y absorbe el tejido celular y la pía mater, y hace hablar á los mudos.
D. Jerónimo.—Pues no lo sabía.
Bartolo.—Si usted no sabe nada.
D. Jerónimo.—Es verdad que no he estudiado, ni...
Bartolo.—¿Pues no ha visto usted, pobre hombre, no ha visto usted cómo á los loros los atracan de pan mojado en vino?
D. Jerónimo.—Sí, señor.
Bartolo.—¿Y no hablan los loros? Pues para que hablen se les da, y para que hable se lo daremos también á doña Paulita, y dentro de muy poco hablará más que siete papagayos.
D. Jerónimo.—Algún ángel le ha traído á usted á mi casa, señor doctor... Vamos, hijita, que ya querrás descansar... Al instante vuelvo, señor don... ¿Cómo es su gracia de usted?
Bartolo.—Don Bartolo.
D. Jerónimo.—Pues así que la deje acostada seré con usted, señor don Bartolo... (Se levantan los tres.) Ayuda aquí, Andrea... Despacito.
Bartolo.—Taparla bien, no se resfríe. Adios, señorita.
D.ª Paula.—Ba, ba, ba, ba.
D. Jerónimo (hace que se va acompañando á doña Paula, y vuelve á hablar aparte con Lucas).—Lucas, vé al instante y adereza el cuarto del señor, bien limpio todo, una buena cama, la colcha verde, la jarra con agua, la aljofaina, la tohalla, en fin, que no falte cosa ninguna... ¿Estás?
Lucas (marchando por la puerta de la derecha).—Sí, señor.
D. Jerónimo.—Vamos, hija mía.
(Vanse don Jerónimo, doña Paula, Andrea y Ginés por la puerta de la izquierda.)
p. 264Bartolo.—Yo sudo... En mi vida me he visto más apurado... ¡Si es imposible que esto pare en bien, imposible! Veré si ahora que todos andan por allá dentro puedo... Y si no, mal estamos... En las espaldas siento una desazón que no me deja... Y no es por los palos recibidos, sino por los que aún me falta que recibir.
(Vase por la parte del lado derecho.)

p. 265
BARTOLO (sale sin sombrero ni bastón por la derecha), DON JERÓNIMO.
Bartolo.—Pues, señor, ya está visto. Esto de escabullirse, es negocio desesperado... ¡El maldito, con achaque de la compostura del cuarto, no se mueve de allí!... ¡Ay, pobre Bartolo!... (Paseándose inquieto por el teatro.) Vamos, pecho al agua, y suceda lo que Dios quiera.
D. Jerónimo (sale por la izquierda).—No ha habido forma de poderla reducir á que se acueste. Ya la están preparando la sopa en vino que usted mandó. Veremos lo que resulta.
Bartolo.—No hay que dudar, el resultado será felicísimo.
D. Jerónimo (sacando la bolsa y tomando de ella algunos escuditos).—Usted, amigo don Bartolo, estará en mi casa obsequiado y servido como un príncipe, y entre tanto quiero que tenga usted la bondad de recibir estos escuditos.
Bartolo.—No se hable de eso.
D. Jerónimo.—Hágame usted ese favor.
Bartolo.—No hay que tratar de la materia.
D. Jerónimo.—Vamos, que es preciso.
Bartolo.—Yo no lo hago por el dinero.
D. Jerónimo.—Lo creo muy bien, pero sin embargo...
Bartolo.—¿Y son de los nuevos?
D. Jerónimo.—Sí, señor.
p. 266
Bartolo.—Vaya, una vez que son de los nuevos, los tomaré. (Los toma y se los guarda.)
D. Jerónimo.—Ahora bien, quede usted con Dios, que voy á ver si hay novedad, y volveré... Me tiene con tal inquietud esta chica, que no sé parar en ninguna parte.
LEANDRO (sale por la puerta de la derecha recatándose), BARTOLO.
Leandro.—Señor doctor, yo vengo á implorar su auxilio de usted, y espero que...
Bartolo.—Veamos el pulso... (Tomando el pulso, con gestos de displicencia.) Pues no me gusta nada... ¿Y qué siente usted?
Leandro.—Pero si yo no vengo á que usted me cure; si yo no padezco ningún achaque.
Bartolo (con despego).—Pues ¿á qué diablos viene usted?
Leandro.—Á decirle á usted en dos palabras que yo soy Leandro.
Bartolo.—¿Y qué se me da á mí de que usted se llame Leandro ó Juan de las Viñas?
(Alzando la voz. Leandro le habla en tono bajo y misterioso.)
Leandro.—Diré á usted. Yo estoy enamorado de doña Paulita; ella me quiere, pero su padre no me permite que la vea... Estoy desesperado, y vengo á suplicarle á usted que me proporcione una ocasión, un pretexto para hablarla y...
Bartolo.—Que es decir en castellano, que yo haga de alcahuete. (Irritado y alzando más la voz.) ¡Un médico! ¡Un hombre como yo!... Quítese usted de ahí.
Leandro.—¡Señor!
p. 267Bartolo.—¡Es mucha insolencia, caballerito!
Leandro.—Calle usted, señor; no grite usted.
Bartolo.—Quiero gritar... ¡Es usted un temerario!
Leandro.—¡Por Dios, señor doctor!
Bartolo.—¿Yo alcahuete? Agradezca usted que...
(Se pasea inquieto.)
Leandro.—¡Válgame Dios, qué hombre!... Probemos á ver si...
(Saca un bolsillo y al volverse Bartolo se le pone en la mano; él le toma, le guarda, y bajando la voz habla confidencialmente con Leandro.)
Bartolo.—¡Desvergüenza como ella!
Leandro.—Tome usted... Y le pido perdón de mi atrevimiento.
Bartolo.—Vamos, que no ha sido nada.
Leandro.—Confieso que erré, y que anduve un poco...
Bartolo.—¿Qué errar? ¡Un sujeto como usted! ¡Qué disparate! Vaya, conque...
Leandro.—Pues, señor, esa niña vive infeliz. Su padre no quiere casarla por no soltar el dote. Se ha fingido enferma; han venido varios médicos á visitarla, la han recetado cuantas pócimas hay en la botica; ella no toma ninguna, como es fácil de presumir; y por último, hostigada de sus visitas, de sus consultas y de sus preguntas impertinentes, se ha hecho la muda, pero no lo está.
Bartolo.—¿Conque todo ello es una farándula?
Leandro.—Sí, señor.
Bartolo.—¿El padre le conoce á usted?
Leandro.—No, señor, personalmente no me conoce.
Bartolo.—¿Y ella le quiere á usted? ¿Es cosa segura?
Leandro.—¡Oh! de eso estoy muy persuadido.
Bartolo.—¿Y los criados?
Leandro.—Ginés no me conoce, porque hace muy poco tiempo que entró en la casa; Andrea está en el secreto; su marido, si no lo sabe, á lo menos lo sospecha y calla, y puedo contar con uno y con otro.
p. 268Bartolo.—Pues bien, yo haré que hoy mismo quede usted casado con doña Paulita.
Leandro.—¿De veras?
Bartolo.—Cuando yo lo digo...
Leandro.—¿Sería posible?
Bartolo.—¿No le he dicho á usted que sí? Le casaré á usted con ella, con su padre y con toda su parentela... Yo diré que es usted... boticario.
Leandro.—Pero si yo no entiendo palabra de esa facultad.
Bartolo.—No le dé á usted cuidado, que lo mismo me sucede á mí. Tanta medicina sé yo como un perro de aguas.
Leandro.—¿Conque no es usted médico?
Bartolo.—No por cierto. Ellos me han examinado de un modo particular; pero con examen y todo, la verdad es que no soy lo que dicen. Ahora lo que importa es que usted esté por ahí inmediato, que yo le llamaré á su tiempo.
Leandro.—Bien está, y espero que usted...
(Vase por la puerta de la derecha.)
Bartolo.—Vaya usted con Dios.
ANDREA (sale por la izquierda), BARTOLO, LUCAS.
Andrea.—Señor médico, me parece que la enferma le quiere dejar á usted desairado, porque...
Bartolo.—Como no me desaires tú, niña de mis ojos, lo demás importa seis maravedís, y como yo te cure á ti, mas que se muera todo el género humano.
(Sale por la derecha Lucas; va acercándose detrás de Bartolo, y escucha.)
Andrea.—Yo no tengo nada que curar.
p. 269Bartolo.—Pues mira, lo mejor será curar á tu marido... ¡Qué bruto es, y qué celoso tan impertinente!
Andrea.—¿Qué quiere usted? Cada uno cuida de su hacienda.
Bartolo.—¿Y por qué ha de ser hacienda de aquel gaznápiro este cuerpecito gracioso?
(Se encamina á ella con los brazos abiertos en ademán de abrazarla. Andrea se va retirando, Lucas agachándose, pasa por debajo del brazo derecho de Bartolo, vuélvese de cara hacia él, y quedan abrazados los dos. Andrea se va riendo por la puerta del lado izquierdo.)
Lucas.—¿No le he dicho á usted, señor doctor, que no quiero esas chanzas?... ¿No se lo he dicho á usted?
Bartolo.—Pero hombre, si aquí no hay malicia ni...
Lucas.—Vete tú de ahí... Con malicia ó sin ella, le he de abrir á usted la cabeza de un trancazo, si vuelve á alzar los ojos para mirarla. ¿Lo entiende usted?
Bartolo.—Pues ya se ve que lo entiendo.
Lucas.—Cuidado conmigo... (Le da un envión al tiempo de desasirse de él.) ¡Se habrá visto mico más enredador!
DON JERÓNIMO (sale por la izquierda), BARTOLO, LUCAS, LEANDRO.
D. Jerónimo.—¡Ay, amigo don Bartolo! que aquella pobre muchacha no se alivia. No ha querido acostarse. Desde que ha tomado la sopa en vino está mucho peor.
Bartolo.—¡Bueno! eso es bueno. Señal de que el remedio va obrando. No hay que afligirse, que aquí estoy yo... (Llama, encarándose á la puerta del lado derecho.) Digo ¡don Casimiro! ¡don Casimiro!
Leandro (desde adentro).—¡Señor!
Bartolo.—¡Don Casimiro!
p. 270Leandro (saliendo).—¿Qué manda usted?
D. Jerónimo.—¿Y quién es este hombre?
Bartolo.—Un excelente didascálico... boticario que llaman ustedes... eminente profesor... Le he mandado venir para que disponga una cataplasma de todas flores, emolientes, astringentes, dialécticas, pirotécnicas y narcóticas, que será necesario aplicar á la enferma.
D. Jerónimo.—Mire usted qué decaída está.
Bartolo.—No importa, va á sanar muy pronto.
DOÑA PAULA, ANDREA, GINÉS, DON JERÓNIMO, BARTOLO, LEANDRO, LUCAS.
(Salen los tres primeros por la puerta de la izquierda.)
Bartolo.—Don Casimiro, púlsela usted, obsérvela bien, y luégo hablaremos.
D. Jerónimo.—¿Conque en efecto es mozo de habilidad? ¿Eh?
(Va Leandro, y habla en secreto con doña Paula, haciendo que la pulsa. Andrea tercia en la conversación... Quedan distantes á un lado Bartolo y don Jerónimo, y á otro Ginés y Lucas.)
Bartolo.—No se ha conocido otro igual para emplastos, ungüentos, rosolis de perfecto amor y de leche de vieja, ceratos y julepes. ¿Por qué le parece á usted que le he hecho venir?
D. Jerónimo.—Ya lo supongo. Cuando usted se vale de él, no, no será rana.
Bartolo.—¿Qué ha de ser rana? No, señor, si es un hombre que se pierde de vista.
D.ª Paula.—Siempre, siempre seré tuya, Leandro.
p. 271D. Jerónimo.—¿Qué? (Volviéndose hacia donde está su hija.) ¿Si será ilusión mía? ¿Ha hablado, Andrea?
Andrea.—Sí, señor, tres ó cuatro palabras ha dicho.
D. Jerónimo.—¡Bendito sea Dios! ¡Hija mía! (Abraza á doña Paula, y vuelve lleno de alegría hacia Bartolo, el cual se pasea lleno de satisfacción.) ¡Médico admirable!
Bartolo.—¡Y qué trabajo me ha costado curar la dichosa enfermedad! Aquí hubiera yo querido ver á toda la veterinaria junta y entera, á ver qué hacía.
D. Jerónimo.—Conque, Paulita, hija, ya puedes hablar, ¿es verdad? (Vuelve á hablar con su hija, y la trae de la mano.) Vaya, dí alguna cosa.
Ginés (aparte y á Lucas).—Aquí me parece que hay gato encerrado... ¿Eh?
Lucas.—Tú calla, y déjalo estar.
D.ª Paula.—Sí, padre mío, he recobrado el habla para decirle á usted que amo á Leandro, y que quiero casarme con él.
D. Jerónimo.—Pero si...
D.ª Paula.—Nada puede cambiar mi resolución.
D. Jerónimo.—Es que...
D.ª Paula.—De nada servirá cuanto usted me diga. Yo quiero casarme con un hombre que me idolatra. Si usted me quiere bien, concédame su permiso sin excusas ni dilaciones.
D. Jerónimo.—Pero, hija mía, el tal Leandro es un pobretón...
D.ª Paula.—Dentro de poco será muy rico. Bien lo sabe usted. Y sobre todo, sarna con gusto no pica.
D. Jerónimo.—Pero ¡qué borbotón de palabras la ha venido de repente á la boca!... Pues, hija mía, no hay que cansarse. No será.
D.ª Paula.—Pues cuente usted con que ya no tiene hija, porque me moriré de la desesperación.
D. Jerónimo.—¡Qué es lo que me pasa! (Moviéndose de un lado á otro, agitado y colérico. Doña Paula se retirap. 272 hacia el foro, y habla con Leandro y Andrea.) Señor doctor, hágame usted el gusto de volvérmela á poner muda.
Bartolo.—Eso no puede ser. Lo que yo haré, solamente por servirle á usted, será ponerle sordo para que no la oiga.
D. Jerónimo.—Lo estimo infinito... Pero ¿piensas tú, hija inobediente, que?...
(Encaminándose hacia doña Paula. Bartolo le contiene.)
Bartolo.—No hay que irritarse, que todo se echará á perder. Lo que importa es distraerla y divertirla. Déjela usted que vaya á coger un rato el aire por el jardín, y verá usted cómo poco á poco se la olvida ese demonio de Leandro... Vaya usted á acompañarla, don Casimiro, y cuide usted no pise alguna mala yerba.
Leandro.—Como usted mande, señor doctor. Vamos, señorita.
D.ª Paula.—Vamos enhorabuena.
D. Jerónimo.—Id vosotros también.
(Á Lucas y Ginés, los cuales, con doña Paula, Leandro y Andrea, se van por la puerta del foro.)
DON JERÓNIMO, BARTOLO.
D. Jerónimo.—¡Vaya, vaya, que no he visto semejante insolencia!
Bartolo.—Esa es resulta necesaria del mal que ha estado padeciendo hasta ahora. La última idea que ella tenía cuando enmudeció, fué sin duda la de su casamiento con ese tunante de Alejandro, ó Leandro, ó como se llama. Cogióla el accidente, quedáronse trasconejadas una gran porción de palabras, y hasta que todas las vacíe, ó se desahogue, no hay que esperar que se tranquilice ni hable con juicio.
p. 273D. Jerónimo.—¿Qué dice usted? Pues me convence esa reflexión.
(Saca la caja don Jerónimo, y él y Bartolo toman tabaco.)
Bartolo.—¡Oh! y si usted supiera un poco de numismática, lo entendería un poco mejor... Venga un polvo.
D. Jerónimo.—¿Conque luégo que haya desocupado?...
Bartolo.—No lo dude usted... Es una evacuación que nosotros llamamos tricolos tetrastrofos.
LUCAS, ANDREA, GINÉS (van saliendo todos tres por la puerta del foro), DON JERÓNIMO, BARTOLO.
Ginés.—¡Señor amo!
Lucas.—¡Señor don Jerónimo!... ¡Ay qué desdicha!
Andrea.—¡Ay, amo mío de mi alma! que se la llevan.
D. Jerónimo.—Pero ¿qué se llevan?
Lucas.—El boticario no es boticario.
Ginés.—Ni se llama don Casimiro.
Andrea.—El boticario es Leandro, en propia persona, y se lleva robada á la señorita.
D. Jerónimo.—¿Qué dices? ¡Pobre de mí! Y vosotros, brutos, ¿habéis dejado que un hombre solo os burle de esa manera?
Lucas.—No, no estaba solo, que estaba con una pistola. El demonio que se acercase.
D. Jerónimo.—¿Y este pícaro de médico?...
Bartolo (aparte lleno de miedo).—Me parece que ya no puede tardar la tercera paliza.
D. Jerónimo.—Este bribón, que ha sido su alcahuete... Al instante buscadme una cuerda.
Andrea.—Ahí había una larga de tender ropa.
Lucas.—Sí, sí, ya sé dónde está. Voy por ella.
p. 274(Vase por la izquierda, y vuelve al instante con una soga muy larga.)
D. Jerónimo.—Me las ha de pagar... Pero ¿hacia dónde se fueron? ¡Válgame Dios!
Andrea.—Yo creo que se habrán ido por la puerta del jardín que sale al campo.
Lucas.—Aquí está la soga.
D. Jerónimo.—Pues inmediatamente atadme bien de piés y manos al doctor aquí en esta silla... (Bartolo quiere huir, y Lucas y Ginés le detienen.) Pero me lo habéis de ensogar bien fuerte.
Ginés.—Pierda usted cuidado... Vamos, señor don Bartolo.
(Le hacen sentar en la silla poltrona, y le atan á ella, dando muchas vueltas á la soga.)
D. Jerónimo.—Voy á buscar aquella bribona... Voy á hacer que avisen á la justicia, y mañana sin falta ninguna este pícaro médico ha de morir ahorcado... Andrea, corre, hija, asómate á la ventana del comedor, y mira si los descubres por el campo. Yo veré si los del molino me dan alguna razón. Y vosotros no perdáis de vista á ese perro.
(Se va don Jerónimo por la derecha, y Andrea por la izquierda. Lucas y Ginés siguen atando á Bartolo.)
BARTOLO, LUCAS, GINÉS, MARTINA.
Ginés.—Echa otra vuelta por aquí.
Lucas.—¿Y no sabes que el amiguito este había dado en la gracia de decir chicoleos á mi mujer?
Ginés.—Anda, que ya las vas á pagar todas juntas.
Bartolo.—¿Estoy ya bien así?
Ginés.—Perfectamente.
p. 275Martina (saliendo por la puerta de la derecha).—Dios guarde á ustedes, señores.
Lucas.—¡Calle, que está usted por acá! Pues ¿qué buen aire la trae á usted por esta casa?
Martina.—El deseo de saber de mi pobre marido. ¿Qué han hecho ustedes de él?
Bartolo.—Aquí está tu marido, Martina: mírale, aquí le tienes.
Martina (abrazándose con Bartolo).—¡Ay, hijo de mi alma!
Lucas.—¡Oiga! ¿Conque esta es la médica?
Ginés.—Aun por eso nos ponderaba tanto las habilidades del doctor.
Lucas.—Pues por muchas que tenga, no escapará de la horca.
Martina.—¿Qué está usted ahí diciendo?
Bartolo.—Sí, hija mía, mañana me ahorcan sin remedio.
Martina.—¿Y no te ha de dar vergüenza de morir delante de tanta gente?
Bartolo.—¿Y qué se ha de hacer, paloma? Yo bien lo quisiera excusar, pero se han empeñado en ello.
Martina.—Pero ¿por qué te ahorcan, pobrecito, por qué?
Bartolo.—Ese es cuento largo. Porque acabo de hacer una curación asombrosa, y en vez de hacerme protomédico han resuelto colgarme.
DON JERÓNIMO, ANDREA, BARTOLO, LUCAS, GINÉS, MARTINA.
(Sale don Jerónimo por la puerta de la derecha, y Andrea por la izquierda.)
D. Jerónimo.—Vamos, chicos, buen ánimo. Ya he enviado un propio á Miraflores; esta noche sin falta vendráp. 276 la justicia, y cargará con este bribón... Y tú ¿qué has hecho?, ¿los has visto?
Andrea.—No, señor, no los he descubierto por ninguna parte.
D. Jerónimo.—Ni yo tampoco... He preguntado, y nadie me sabe dar razón... Yo he de volverme loco... (Dando vueltas por el teatro, lleno de inquietud.) ¿Adónde se habrán ido?... ¿Qué estarán haciendo?
DOÑA PAULA, LEANDRO (salen por la puerta del lado derecho), DON JERÓNIMO, BARTOLO.
Leandro.—¡Señor don Jerónimo!
D.ª Paula.—¡Querido padre!
D. Jerónimo.—¿Qué es esto? ¡Picarones, infames!
Leandro (se arrodilla con doña Paula á los piés de don Jerónimo).—Esto es enmendar un desacierto. Habíamos pensado irnos á Buitrago y desposarnos allí, con la seguridad que tengo de que mi tío no desaprueba este matrimonio; pero lo hemos reflexionado mejor. No quiero que se diga que yo me he llevado robada á su hija de usted, que esto no sería decoroso ni á su honor ni al mío. Quiero que usted me la conceda con libre voluntad, quiero recibirla de su mano. Aquí la tiene usted, dispuesta á hacer lo que usted la mande; pero le advierto que si no la casa conmigo, su sentimiento será bastante á quitarla la vida; y si usted nos otorga la merced que ambos le pedimos, no hay que hablar de dote.
D. Jerónimo.—Amigo, yo estoy muy atrasado, y no puedo...
Leandro.—Ya he dicho que no se trate de intereses.
D.ª Paula.—Me quiere mucho Leandro para no pensarp. 277 con la generosidad que debe. Su amor es á mí, no á su dinero de usted.
D. Jerónimo (alterándose).—¡Su dinero de usted, su dinero de usted! ¿Qué dinero tengo yo, parlera? ¿No he dicho ya que estoy muy atrasado? No puedo dar nada, no hay que cansarse.
Leandro.—Pero bien, señor, si por eso mismo se le dice á usted que no le pediremos nada.
D. Jerónimo.—Ni un maravedí.
D.ª Paula.—Ni medio.
D. Jerónimo.—Y bien, si digo que sí, ¿quién os ha de mantener, badulaques?
Leandro.—Mi tío. ¿Pues no ha oído usted que aprueba este casamiento? ¿Qué más he de decirle?
D. Jerónimo.—¿Y se sabe si tiene hecha alguna disposición?
Leandro.—Sí, señor; yo soy su heredero.
D. Jerónimo.—¿Y qué tal, está fuertecillo?
Leandro.—¡Ay! no, señor, muy achacoso. Aquel humor de las piernas le molesta mucho, y nos tememos que de un día á otro...
D. Jerónimo.—Vaya, vamos, ¿qué le hemos de hacer? Conque... (Hace que se levanten, y los abraza. Uno y otro le besan la mano.) Vaya, concedido, y venga un par de abrazos.
Leandro.—Siempre tendrá usted en mí un hijo obediente.
D.ª Paula.—Usted nos hace completamente felices.
Bartolo.—Y á mí ¿quién me hace feliz? ¿No hay un cristiano que me desate?
D. Jerónimo.—Soltadle.
Leandro.—Pues ¿quién le ha puesto á usted así, médico insigne?
(Desatan los criados á Bartolo.)
Bartolo.—Sus pecados de usted, que los míos no merecen tanto.
D.ª Paula.—Vamos, que todo se acabó, y nosotros sap. 278bremos agradecerle á usted el favor que nos ha hecho.
Martina.—¡Marido mío! (Se abrazan Bartolo y Martina.) Sea enhorabuena, que ya no te ahorcan. Mira, trátame bien, que á mí me debes la borla de doctor que te dieron en el monte.
Bartolo.—¿Á ti? Pues me alegro de saberlo.
Martina.—Sí por cierto. Yo dije que eras un prodigio en la medicina.
Ginés.—Y yo porque ella lo dijo lo creí.
Lucas.—Y yo lo creí porque lo dijo ella.
D. Jerónimo.—Y yo porque estos lo dijeron, lo creí también, y admiraba cuanto decía como si fuese un oráculo.
Leandro.—Así va el mundo. Muchos adquieren opinión de doctos, no por lo que efectivamente saben, sino por el concepto que forma de ellos la ignorancia de los demás.

p. 279
| Pág. | |
| Leandro Fernández de Moratín. | 5 |
| Discurso preliminar. | 21 |
| La comedia nueva. | 59 |
| El sí de las niñas. | 109 |
| La escuela de los maridos. | 183 |
| El médico á palos. | 239 |
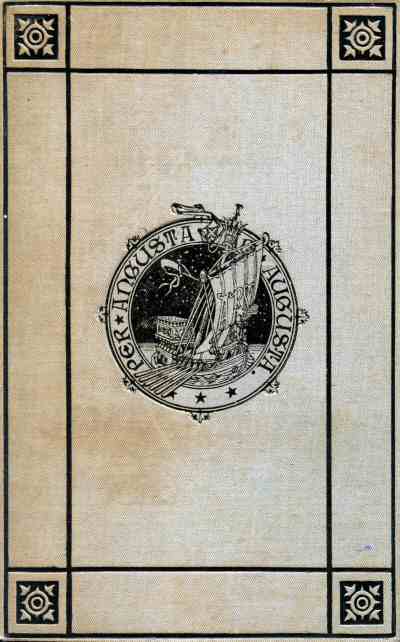
NOTAS
[1] Este Discurso preliminar, que, escrito por el mismo Moratín, figuró al frente de sus comedias, comprende la historia resumida del Teatro español desde el siglo XVIII, á la época en que el autor tomó sobre sí la empresa de restaurarlo con su ejemplo y sus preceptos. Nada dice Moratín de sus coetáneos, y nada pudo decir, puesto que falleció en 1828, de la profunda revolución que trajo á la escena española el romanticismo, pocos años después de su muerte. Así limitado á dicho período todo el discurso, es, en suma, la historia de la decadencia del teatro genuinamente nacional, y de las tentativas hechas para sujetarle á los cánones del pseudo clasicismo, hasta que, no bien triunfantes, fueron otra vez derrocados y olvidados.
[2] Acerca de esta frase, Hartzenbusch cree que el texto está viciado. Véanse sus apuntes sobre el teatro moderno español,—artículo 3.º—Revista de España, de Indias y del extranjero.—Diciembre 1845.
[3] Don Vicente García de la Huerta en el prólogo de su Teatro español, impreso en 1785, explica así el origen de la denominación de Chorizos. «Francisco Rubert, por otro nombre Francho, fué la causa del apellido de Chorizos que se dió en el año de 1742 á los individuos de la compañía de que era entonces autor Manuel Palomino, con motivo de ciertos chorizos que comía en un entremés; y habiéndose hallado una tarde sin ellos, hizo tales y tan graciosas exclamaciones contra el encargado de llevar los chorizos, que era el guardarropa de la compañía, y movió tanto la risa de los espectadores, que desde entonces se llamó de los Chorizos.»
[4] Este prólogo de Nasarre provocó una violenta y ruidosa polémica literaria entre los partidarios del gusto francés y los del teatro de Lope y Calderón. Es digno de notarse que en los argumentos que usaban los últimos, se hallan en germen los principios de la escuela romántica de nuestro siglo.
[5] Los autos sacramentales se prohibieron por real cédula de 11 de junio de 1765.
[6] La crítica moderna ha concedido á D. Ramón de la Cruz mayor atención y más francos elogios, particularmente como autor de los inimitables sainetes, que gozan hoy de fama universal.
Nota de transcripción