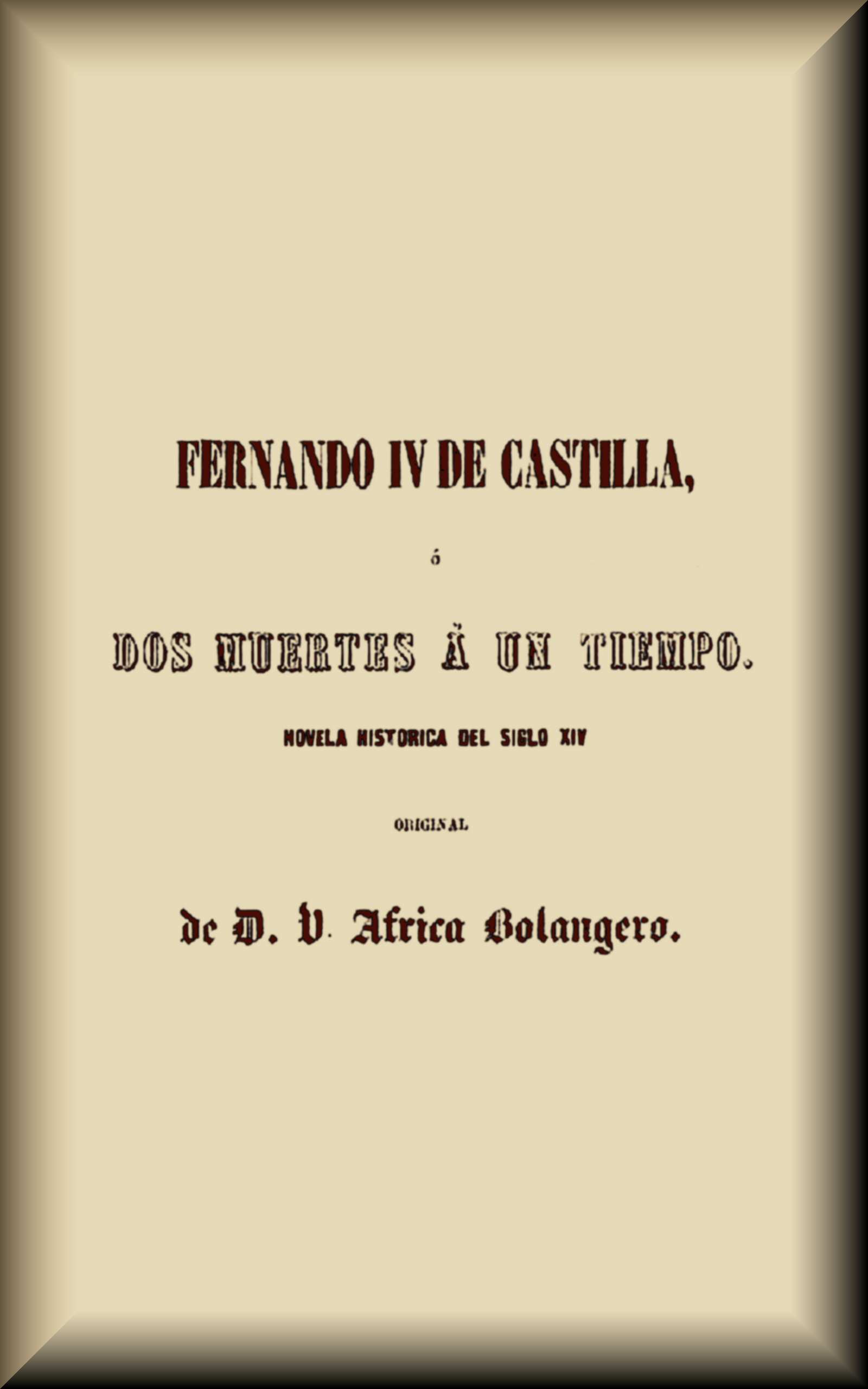
Title: Fernando IV de Castilla, o, Dos muertes a un tiempo
Novela histórica del siglo XIV
Author: Víctor África Bolangero
Release date: June 9, 2024 [eBook #73799]
Language: Spanish
Original publication: Madrid: Establecimiento Tipográfico de José G. Márquez
Credits: Ramón Pajares Box (This file was produced from images generously made available by Biblioteca digital de Castilla y León).
Nota de transcripción
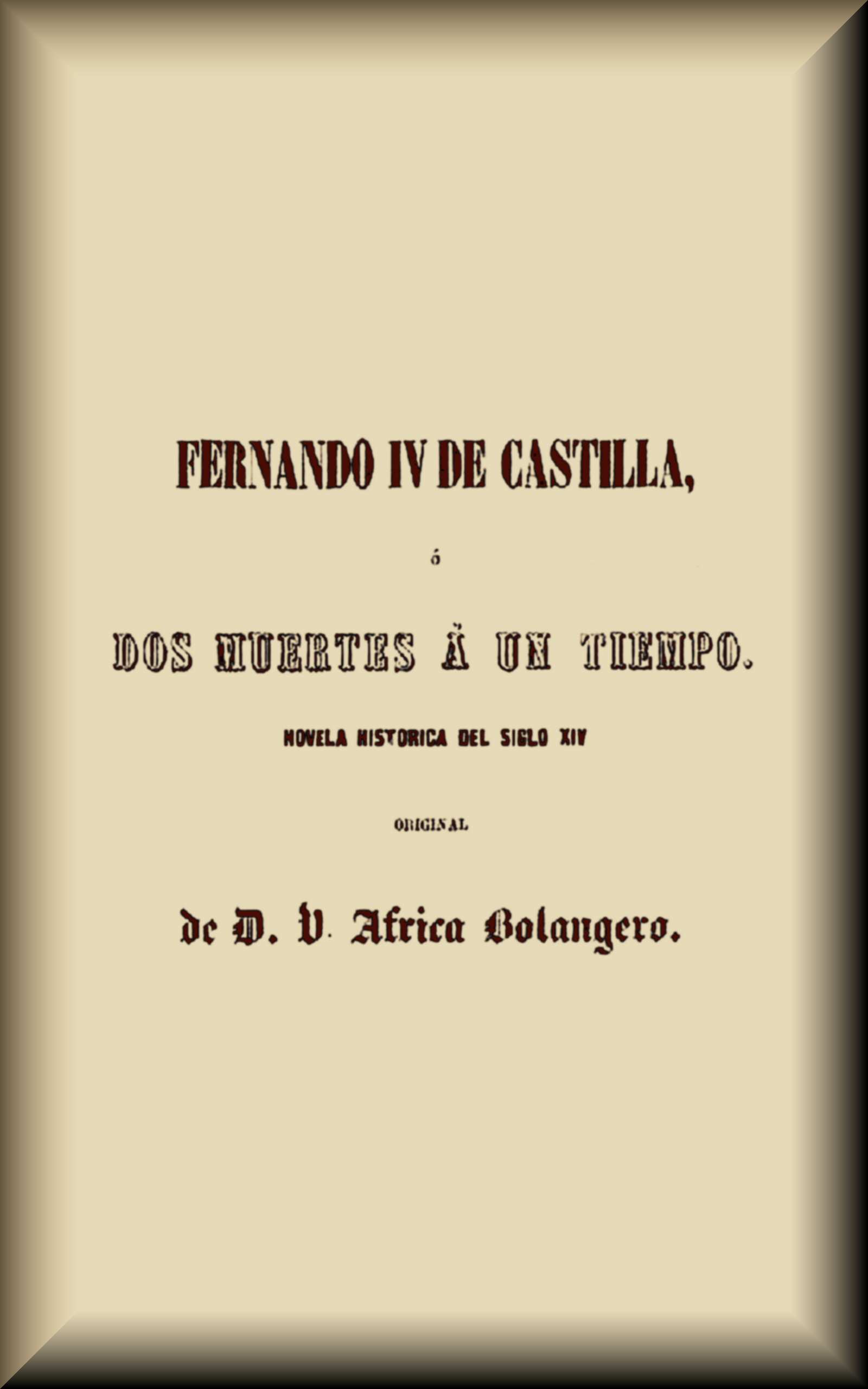
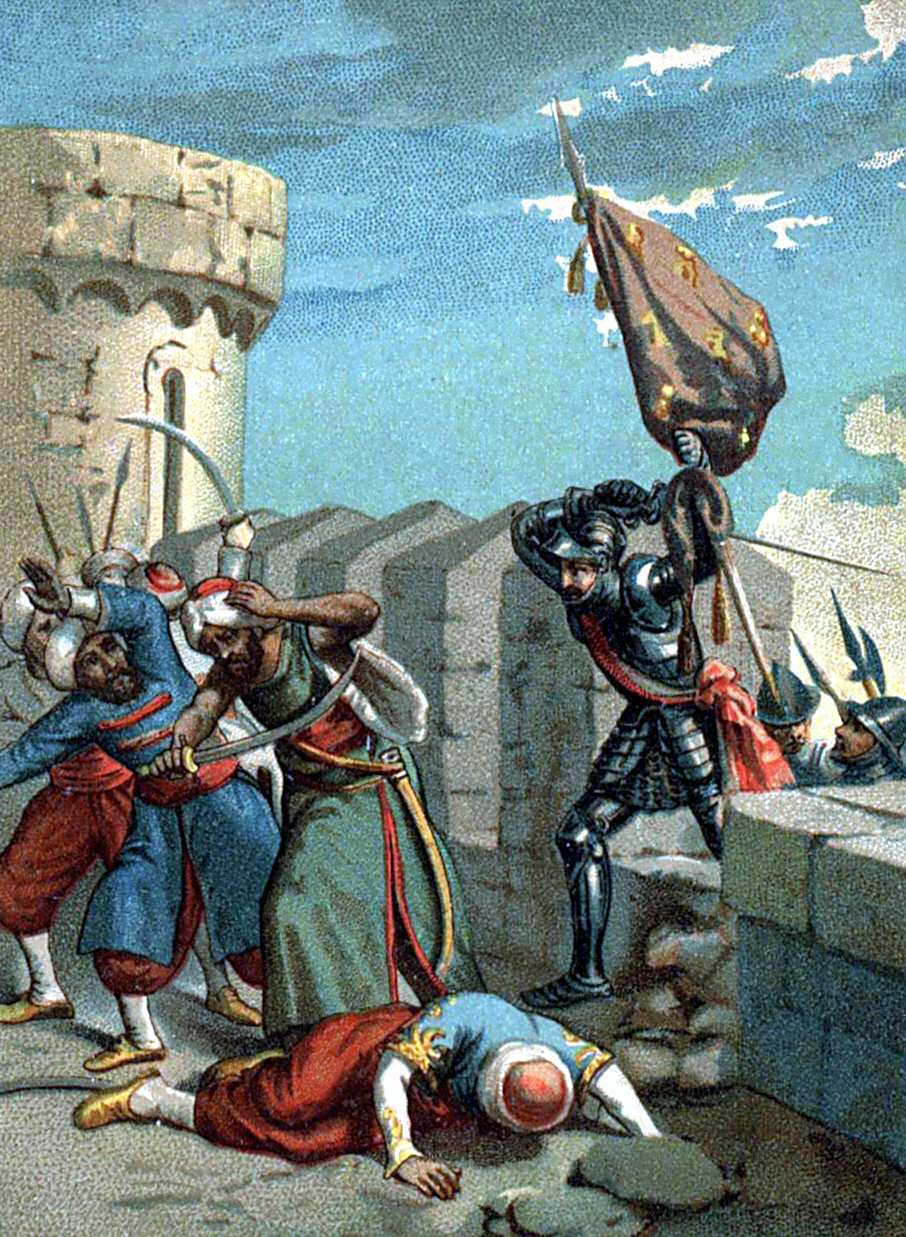
p. 1
FERNANDO IV DE CASTILLA,
o
DOS MUERTES A UN TIEMPO.
NOVELA HISTÓRICA DEL SIGLO XIV
ORIGINAL
de D. V. África Bolangero.

MADRID—1849.
Establecimiento tipográfico de D. José G. Márquez,
CALLE DE LA GREDA, NÚM. 3 Y 5.
p. 2
Publicada por J. RUIZ.
p. 4

p. 5
Dedicada al Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Aspiroz y Jalón, Duque de Retuerta, grande de España de primera clase, Senador del Reino, Teniente General de los ejércitos nacionales y Director del cuerpo de Artillería de España e Indias, etc., etc.
En prueba de alta consideración y profundo reconocimiento,
El autor.
p. 6

p. 7
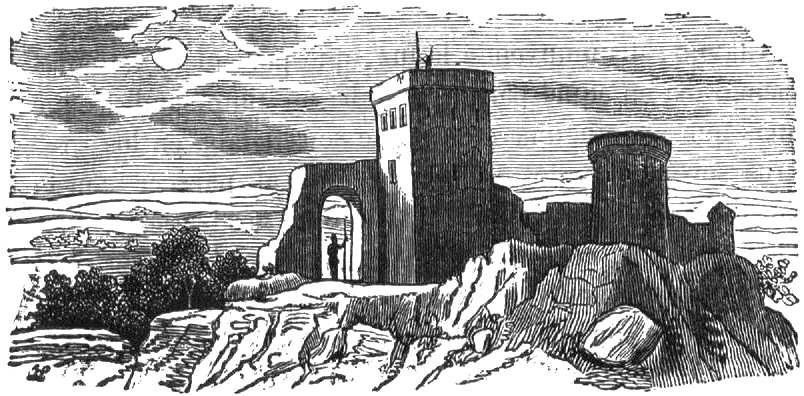

Expiraba el día 31 de diciembre, y con él, el año de 1301. Las primeras pálidas sombras de la noche envolvían las pequeñas torres de un edificio negruzco y de arquitectura desconocida, que servía entonces de alojamiento a los guardias y comitiva del poderoso infante don Juan, tío del gran monarca de Castilla. Una estrecha y oscura galería, cuyas maltratadas paredes estaban cubiertas por tapices de raídos colores que representaban las brillantes campañas de los vencedores de las Navasp. 8 y Clavijo, disminuyendo la luz que por ojivas ventanas penetraba en aquel paraje, le daba un tinte sombrío que más que en ninguna otra parte se reflejaba en los rostros severos de dos personajes que al parecer con la mayor cautela platicaban. Permitido nos será, a fuer de verdaderos cronistas, introducirnos en la lúgubre morada que acabamos de describir, para de este modo poder relatar con más exactitud el misterioso asunto que a los dos caballeros ocupaba. Uno de ellos, que parecía reconocer la influencia de su compañero, revelada por sus ademanes imperiosos y por sus breves pero enérgicas palabras, le dijo apagando cuanto pudo la voz:
—¿No os parece, señor, que altos intereses nos llaman a Castrojeriz, y que no debemos dilatar ni un solo momento la partida?
—Pensara como vos, querido amigo, si otros negocios de más alta importancia no me obligaran a permanecer por ahora en Burgos.
—Pero es necesario que no echéis en olvido que con el rey ha quedado el nuestro siempre terrible adversario abad de San Andrés, sostenedor por interés propio de las pretensiones de la reina madre, enemiga declarada de la parcialidad a cuya frente figura uno de los más ilustres caballeros de Castilla. El abad, aprovechándose de nuestra momentánea ausencia, influirá inmediatamente en el ánimo del rey para conducirle a lo que él llama su buen camino.
—Basta, por Dios, buen conde; la influencia de la palabra es pasajera; la de la espada, y esta es la mía, dura, en estos tiempos de desgraciados azares tanto como el más largo reinado del más débil monarca, y va veis si tiene aplicación...
p. 9
—Oh, sí, sí; niño y débil el rey, y los tiempos de intestinas guerras, largo, muy largo debe ser el verdadero reinado del más ilustre de los guerreros y el más querido de las in...
—¡Silencio! —dijo el apuesto caballero, concluyendo entre dientes una frase que no dejó murmurar a su compañero.
Y tendiéndole su diestra, añadió en alta voz:
—Si os agrada, seguidme a casa del judío Juffep Aben-Ahlamar, donde podremos continuar nuestra plática.
No bien acabara de pronunciar estas palabras, cuando resonó por todo el ámbito de la plaza un grito unánime que decía:
—¡La gitana! ¡La gitana!
El eco de esta voz atronadora, que llegó mal apagada al lugar en que conversaban nuestros dos misteriosos personajes, entregados enteramente a sus planes políticos, vino a distraerlos lo bastante para que corrieran ambos a averiguar la causa de aquel repentino alboroto.
En el ángulo de la plaza contiguo a la casa de donde acababan de salir los dos caballeros, había un grupo de gentes del pueblo que se estrechaban y comprimían entre sí para escuchar la argentina voz de una hermosa gitana pronta a decir a los que a ella se llegaban el secreto de sus vidas o los misterios del porvenir.
Era la gitana una niña de catorce a quince años, y ya su rostro revelaba los tesoros de voluptuosidad y belleza que parece ser patrimonio de las hijas del Oriente. Sus grandes y rasgados ojos negros estaban velados por una arqueada y larga pestaña; su cutis, quemado por los rayos del sol del mediodía, era sin embargo finísimo;p. 10 su talle era esbelto y aéreo, como el de los seres ideales que pueblan el paraíso del falso profeta; su voz, pura y argentina, vibraba en el corazón de sus entusiasmados espectadores como una sentida nota; sus maneras eran expresivas y de graciosa desenvoltura, a pesar del pobre traje que la cubría, y era, como el de todas las hijas del pueblo, una tunicela de tosco buriel con bandas y rapacejos, ceñida a su delgada cintura por una correa negra, de la que pendía una escarcela de la misma clase donde guardaba el dinero que recogía de sus generosos parroquianos.
Acompañábala una mujer anciana vestida aun mucho peor que ella, cargada de espalda y de rostro repugnante y asqueroso. Sus ojillos verdosos y siempre húmedos se abrían extraordinariamente de alegría, cuando la joven metía algún dinero en la escarcela de cuero.
La bella gitana alcanzó a ver a dos hombres de gallarda presencia y de nobles y delicados ademanes cubiertos de pies a cabeza con ricas armaduras de bruñido acero, que pugnaban por llegar adonde ella estaba. Entonces dijo, esforzando cuanto pudo la voz:
—¿Quién quiere que le diga la buenaventura?
—¡Yo! —repuso uno de los armados, abriéndose paso por entre aquella masa compacta, y penetrando en el círculo donde se hallaba la aventurera.
—¿Qué hacéis, don Juan? —dijo sorprendido el conde—. ¡Vive Cristo, que un niño hubiera estado más prudente que vos! ¿Y si os conocen?
—Nada temáis, amigo mío —contestó don Juan quitándose la manopla derecha y descubriendo a los circunstantes una blanca pero poco delicada mano.
p. 11
La vieja que acompañaba a la gitana se acercó a esta y le dijo con mal reprimido gozo:
—Hinca, hija mía, una rodilla en tierra, y di de ese modo la buenaventura a este poderoso señor, a quien Dios guarde y dé salud para defender la religión cristiana y conquistar en los torneos y apuestas todos los premios para su dama, que estoy segurísima será la más hermosa y cumplida doncella de la corte de nuestro buen rey y señor don Fernando IV.
Movió el desconocido la cabeza en señal de despecho haciendo ondear graciosamente la pluma blanca que adornaba a su casco de acero y oro.
La gitana obedeció a la anciana y dijo al caballero casi imperceptiblemente:
—No os puedo conocer por más que hago.
—Lo creo —contestó don Juan con aire satisfecho—. ¿Cómo te llamas? —repuso apretando entre sus manos las de la aventurera.
—Piedad.
—Oh, me gusta tu nombre. Y ¿tienes padres, hermosa Piedad?
—Si los tengo, no los conozco. Esa mujer, que veis ahí, se dice mi abuela; ¿lo podréis creer?
—¿La amáis? —repuso el armado desentendiéndose.
—¡Que si la amo! ¡Bien sabe Dios, señor, que la aborrezco con todas mis fuerzas!
—¿Y por qué, hija mía?
La gitana lanzó un lastimero suspiro y guardó silencio.
—¿Os da mal trato?
—¡Terrible, terrible, noble caballero!
—¡Infame!... Queréis variar de vida y...
p. 12
—¡Oh, sí, sí, al instante! —contestó Piedad restregándose las manos de alegría e interrumpiendo a don Juan.
—Bien —dijo este—, queda de mi cuenta libraros de esa mujer. Ahora da principio al cuento de mis felicidades o de mis desgracias.
Cogió entonces la gitana la diestra del desconocido, y haciéndole en la palma una cruz, habló en alta voz de esta suerte:
—Tu vida, noble señor, maguer me cueste trabajo decírtelo, tu vida, azarosa en demasía, se verá siempre amenazada por personas que llegarán a arrebatarte el mando que ahora tienes..., pero el rey tu so...
—¡Calla, calla!, que ya que tú me has conocido, no me conozcan los demás.
—Bien está.
—Guarda silencio, hermosa Piedad, y haré tu felicidad.
—Perded cuidado, gran señor. ¿Queréis que continúe?
—No, basta —repuso el armado calzándose la manopla.
Y arrojando en la falda de la gitana una moneda de oro, desapareció con su compañero.
Poco tiempo después, cuando ya la noche cubría de tinieblas la ciudad, y cuando la gente se marchaba, porque se disponía a hacer otro tanto Piedad, presentose nuevamente el caballero, llamado don Juan por el conde, acompañado de un personaje que por su traje indicaba ser judío, y le dijo señalando a la gitana:
—Distinguís, Juffep Aben-Ahlamar, a aquella muchacha...
—Sí, sí, perfectamente.
p. 13

—La necesito.
—En hora buena.
—Esta misma noche ha de venir con nosotros a Castrojeriz.
—¡Diablo!, y ¿cómo te vas a componer, señor?
—Tú te encargarás de esa comisión.
—¿Yo, el médico de su alteza el rey de Castilla y León?
—¡Toma, miserable! —dijo el armado, pasando de sus manos a las del judío una bolsa repleta de dinero.
—No era mi ánimo...
—No te disculpes.
—Bien, señor, ¡soy tan pobre!
—¿Conque te encargas de llevarla esta misma noche a la villa?
—Te lo prometo a fe de Juffep Aben-Ahlamar —contestó el físico del rey, guardando al mismo tiempo por entre los pliegues de su ancho y largo ropón de seda morada, la bolsa que le diera el desconocido.
A poco de esto, quedó la Plaza mayor de Burgos solitaria.

p. 14
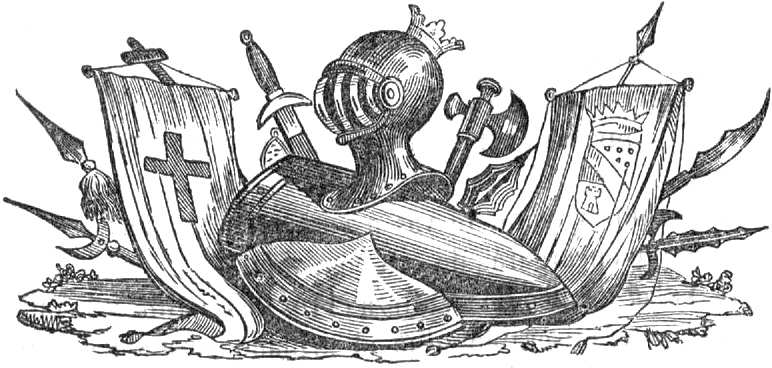

A siete leguas de Burgos encuéntrase la villa de Castrojeriz, uno de los pueblos más principales de la provincia, tanto en los tiempos a que nos referimos como en los presentes. Sus fértiles praderas, bañadas por los ríos Odra y Garbanzuela, y sus abundosos y espesos montes, ricos de todo género de caza, habían merecido la predilección del joven rey de Castilla don Fernando. Y en efecto, en este delicioso lugar, de acuerdo con su tío el infante don Juan y el conde de Lara, uno de los grandes más poderosos de aquella época, dispuso invertir, entregado a su diversión favorita, los cuatro días de término otorgados por la reina madre.
Largo tiempo hacía que intentaban el infante don Juan y el poderoso conde de Lara separar al joven e inexperto monarca de la tutela de su madre, señora tan prudentep. 15 como desgraciada, para de ese modo tener ellos más mano en el gobierno de Castilla y León.
No creía doña María Alfonsa de Molina, a pesar de su despejado talento y natural penetración, que aquellos hombres llevasen su maldad hasta el extremo de querer arrebatarle al hijo que amaba con frenesí, y al cual hasta entonces había salvado de las asechanzas de sus encarnizados enemigos, a costa de innumerables padecimientos y de onerosos sacrificios, y conservándole la corona de su padre una y muchas veces amenazada. Pero bien pronto hubo de convencerse, en vista de que la ausencia de cuatro días se prolongaba demasiado, de que el designio de sus malos parientes era desviar al joven monarca de sus maternales caricias y de sus saludables y prudentes consejos.
Al mismo tiempo estos procuraban captarse la voluntad del rey y malquistarlo con su madre, propósito poco digno, en verdad, pero que les costó muy poco trabajo conseguir, por ser el rey demasiado niño y de suyo inconstante y voltario, aunque de bondadoso carácter. Hallábase este tan distraído con la persecución de la corza y el jabalí, que jamás se hubiese acordado de que existía para su bien una persona tan buena y entendida como doña María la Grande.
Los tibios rayos del sol poniente doraban apenas las altas y desnudas copas de los árboles, deslizando trémulos y fugitivos destellos sobre la menuda yerba. Acababa uno de esos días más brillantes y menos fríos del mes de enero. Como a cosa de una legua de Castrojeriz, una compañía de cazadores, lujosamente engalanados, turbaban con el ruido del cuerno y trompeta de caza la tranquilidad que naturaleza concede a los montes y a lasp. 16 selvas. Acababa de practicarse el último ojeo, y puestos los monteros en acecho, esperaban a que asomase la presa para precipitarse sobre ella con el venablo aguzado y tenderla en tierra del primer golpe. Varias magníficas tiendas, con las armas de Castilla y León colocadas en la parte exterior de los tapices abiertos para penetrar en ellas, indicaban que aquel placer había durado algunos días. En una de las tiendas de peor apariencia daban vueltas dos hombres a un asador que contenía una pieza no muy grande, y cuyo lomo se iba poniendo del mismo color que entonces tenían los rayos del sol; otros aderezaban varios platos y atizaban al mismo tiempo la brasa con prisa. Dos hombres, los dos jóvenes y bien vestidos, observaban a los encargados de confeccionar las viandas que había de comer, tal vez dentro de un minuto, la regia partida. El que parecía más joven dijo a su compañero:
—¿Puedo saber, maguer sea descortesía preguntarlo, cómo no se encuentra al señor Peranzúlez en la partida de su alteza, con su amo el muy noble y egregio señor don Juan Núñez de Lara?
—Me encontraba algo indispuesto —contestó el interpelado—, y mi ilustre señor permitió me quedara aquí. Pero lo que a mí me llena de extrañeza y curiosidad es saber cómo es que habéis abandonado a vuestro augusto amo.
—De buen grado os diré, señor escudero del conde de Lara, que su alteza me ha enviado aquí para que mande activar lo que haya de yantar, pues nos vamos de este lugar tan luego como el rey y su comitiva reparen en algún tanto sus fuerzas.
—¡Cómo! —repuso el escudero del conde lleno de sorpresa—; pues ¿no dijo hoy su alteza que se prolongase un día más la partida?
p. 17
—¿Y no sabéis, señor mío, que don Fernando se casa con su prima doña Constanza, hija de los reyes de Portugal?
—Lo sé, Hernando; pero también sé a punto fijo que ese enlace no se celebrará hasta dentro de unos días.
—Engañado vivís sobre este particular, Peranzúlez, que el rey se casa al momento.
—Vuestras noticias, señor paje, me han llenado de sorpresa y decididamente las creyera poco exactas si no temiese ofenderos.
—Pues tenedlas por tan ciertas como cierto es que los dos estaremos, dentro de cien años, en el seno de nuestra común madre.
—En ese caso iremos desde aquí a Burgos sin detenernos —repuso Peranzúlez deseando saber más noticias aunque le causasen sorpresa.
—Creo que tocaremos en Castrojeriz.
—¿Y sabéis el motivo porque se apresura el enlace de su alteza?
—No; solo sé que vuestro amo y el infante han recibido un pliego, bastante voluminoso por cierto, y que a consecuencia de eso salimos de Castrojeriz.
—Esa mujer nos va a dar mucho que hacer, ¡qué os parece! —dijo el escudero a ver si se espontaneaba el joven Hernando.
—Soy de vuestro mismo parecer. Figuraos —dijo el paje con el mayor sigilo— que doña María quiere llevarse al rey a su lado, y como nada puede conseguir, trata de llevárselo a la fuerza, haciendo valer sus derechos de regenta del reino y de tutora de su hijo. Ahí tenéis la razón...
—Por la que se apresura el casamiento, ¿verdad? —dijo el escudero con aire de triunfo.
p. 18
—Cabalmente.
—¿No oís ruido? —dijo Peranzúlez.
—Son ellos, la partida, ¡el rey! —repuso el mozo metiendo prisa a los criados.
Con efecto: oíase en lontananza el galope de los caballos y los ladridos de la jauría.
Poco tiempo después presentose la regia partida.
Distinguíase entre los caballeros un joven de dieciséis a diecisiete a años, de rostro bondadoso, mirada dulce y aire noble y majestuoso. Adornaba la parte superior de su boca un pequeño bigote tan rubio como sus largos y rizados cabellos; su tez, de suyo blanca, estaba algo tomada del sol, consecuencia, sin duda, de la diversión a que estaba entregado desde su permanencia en Castrojeriz, pero este color hacía resaltar mucho más la blancura de sus iguales dientes. Vestía este joven, que era efectivamente el rey, jubón de terciopelo recamado de oro, cinto tachonado, calzas justas, escarcela de terciopelo y plata, birrete con pluma blanca, camisola de holanda, y un capotillo oscuro de caza completaba el traje que llevaba el adolescente rey de Castilla y León.
Apeose con ligereza del brioso corcel que montaba y penetró, seguido de sus magnates, en una tienda sencillamente alhajada, pero cuyas alfombras y tapices representaban escenas alegóricas a aquel lugar.
Don Fernando y su corte se sentaron alrededor de una mesa cubierta de asados, morcón, y de buen vino de Toro, entonces muy apreciado.
—Buen día hemos tenido hoy —dijo el rey dirigiéndose a su tío—. ¡Lástima que las circunstancias, como decís, nos obliguen a salir de Castrojeriz! En verdad, señores, que les voy tomando cariño a estos sitios.
p. 19
Una persona que estaba parada en la entrada de la tienda al empezar el rey las anteriores palabras, llegó con paso mesurado a la mesa, sin ser notado de nadie.
El infante don Juan contestó a su sobrino con tono risueño.
—Eh, señor, no merece la pena la momentánea ausencia que vamos a hacer de Castrojeriz, para que tu alteza se entristezca de este modo.
—Sí, sí, tenéis razón —dijeron a una todos los caballeros.
—¿Qué, volveremos? —preguntó el rey a su tío lleno de alegría.
—Volveremos, señor, y vuestra alteza unido para siempre a la linda Constanza.
El intruso tosió fuertemente.
—Ah, padre mío —dijo don Fernando, conociendo a su confesor—, no os he visto desde esta mañana: ¿qué habéis hecho?
—Orar por tu felicidad y la de tus pueblos, mientras tu alteza se divertía en la persecución de la inocente corza y del fiero jabalí —contestó el anciano echando sobre sus hombros la capucha del hábito que vestía.
—¡Y sufres esto, señor! —exclamó el infante dando una fuerte puñada en la mesa y lanzando una torva mirada en el venerable abad de San Andrés.
—Sois, infante don Juan —repuso con la mayor mansedumbre el anciano—, poco dueño de vuestros impetuosos arranques, y si no os enojaseis os diría cómo debéis tratar otra vez a un anciano que no ha sido nunca traidor a su patria ni a su rey.
El infante se mordió los labios de despecho, y hubiera contestado a la fría impasibilidad del confesor de donp. 20 Fernando, si este no se levantara y repusiese al instante:
—¡Silencio!
—Señor —se apresuró a decir el abad—, pido a tu alteza mil perdones si he proferido alguna palabra que te pueda haber ofendido.
—No, ninguna, padre mío.
El anciano se acercó al rey y le besó con respeto una de sus manos. Viendo esto don Fernando, dijo conmovido:
—Bien sabéis, padre mío, que os quiero.
—¡Oh, gracias, gracias noble rey! —exclamó el abad radiante de alegría.
Y procurando herir enteramente a los irreconciliables enemigos de doña María continuó de esta suerte:
—¿Me permitirá tu alteza, ya que nunca has dudado de la lealtad de mis intenciones, darte un consejo hijo de mi experiencia y mi mucho amor que hacia ti y hacia tu augusta madre tengo?
—Si, padre mío, hablad, que con el mayor placer os escucho.
—Pues bien, señor, tenía que decirte que equivocados o torcidos consejos te arrastran irremisiblemente a un hondo precipicio que tu poca edad desconoce: ¡vuelve en ti, hijo de Sancho IV!, ¡vuelve en ti y acuérdate de lo que debes a tu desgraciada madre!
Un murmullo de desagrado reinó por algún tiempo en la tienda. El abad se apresuró a decir:
—Cesad, caballeros, que mis palabras no acusan más que a dos.
Todas las miradas se fijaron a un tiempo en el infante y el conde de Lara. Sus rostros permanecieron sin alterarse, pero sus pechos rugieron a un tiempo de cólera.
p. 21
El rey se puso de pie y gritó, esforzando la voz cuanto pudo para que apareciese más varonil de lo que era en realidad:
—Mi armadura, Hernando, que vamos a partir.
En el rostro del conde y de su amigo brillaba la alegría y el triunfo.
Dejose poner el monarca, de manos de su paje favorito, la loriga y demás arreos de la armadura, y después salió de la tienda diciendo a sus cortesanos:
—A Castrojeriz, señores.
Media hora después de lo que acabamos de referir, veíanse sentados en magníficas y cómodas poltronas, disfrutando del calor que despedía un hogar de mármol blanco lleno de encendidos leños, al rey y a sus consejeros el infante y el conde. Una lluvia fuerte y obstinada, empujada por un aire que parecía querer arrancar al edificio de sus cimientos, hacía ya rato hería los oídos de los tres personajes que se calentaban sin mirarse y sin dirigirse ni una sola palabra.
Moviose don Fernando en su poltrona, que era la de en medio, y dijo a sus ministros con aire de mal humor:
—¡Por santa Polonia, que no he conocido una noche peor que esta! Ahora que yo quería marcharme cuanto antes de este maldito villorrio, se empeña el tiempo, alborotado sin duda por las brujas, en que no salga de aquí. Pero mañana, esté como quiera el tiempo, dispondréis, señor mayordomo mayor de mi casa, los preparativos necesarios para emprender sin demora la marcha a Valladolid.
—¡A Valladolid! —exclamó sorprendido el mayordomo, conde de Lara.
—Sin duda —repuso el rey acariciando su pequeño bigote.
p. 22
—¿Pues no dijo ayer mismo tu alteza —insistió el conde— que tu enlace con la hija de don Dionisio se celebraría en Burgos?
—Oh, mi matrimonio, mi matrimonio se efectuará cuando mi querida madre disponga. Para el efecto quiero verla cuanto antes.
La derrota no podía ser más completa. Así lo comprendieron los dos amigos y ambos se creían perdidos si el rey volvía a poder de su buena y desinteresada madre. El conde miró a don Juan, y este dijo a su sobrino con tono doliente e hipócrita:
—He llegado a comprender, señor, que estáis descontento con nosotros.
El rey guardó silencio.
—Si es así —continuó don Juan—, dígnate decirlo para no importunar tu atención con consejos que tu alteza cree contrarios a tu causa. ¿Pueden, señor, hacer más estos tus servidores que devolverte la majestad y el poder que la desmedida ambición de tu madre te tenía usurpado? ¿Pueden haber hecho más que librarte de la vergonzosa tutela de una mujer que además de quererte arrancar la corona que ciñe tan justamente tu frente, ganada por tu padre y mi hermano don Sancho, de feliz recordación, ha malversado tus rentas y desmembrado parte de tus reinos para recompensar a los que le ayudaban en su política?[1] ¿Te has visto al lado de tu desnaturalizada madre rodeado de tanto esplendor como ahora te cerca? No: pues, entonces, ¿qué quieres de nosotros? ¿Nuestra sangre? Hace ya tiempo que la hemos derramado por ti, y dispuestos estamos a derramarla de nuevo siemprep. 23 que sea por tu bien y felicidad. Mira, don Fernando, si quieres ser tan buen rey como tu bisabuelo don Fernando III, tan sabio como tu abuelo don Alfonso X, mi querido padre, y tan estimado como el tuyo, sé magnánimo con todos, justiciero, humano con el vencido, desecha ese carácter irascible que a veces tienes, recompensa a los que bien te sirven y no des oído jamás a los que se entretengan en malquistarte con tus vasallos. Si sigues esta marcha, que aunque mal trazada es la de la razón y la de la justicia, serás bendecido en vida y llorado en muerte.
[1] Todo esto es histórico.
»Ahora voy a hacerte una revelación que tú sin duda no esperarás. ¿Has visto a ese anciano que se decía ministro de Jesucristo, y que hace poco osó insultarme ante tu augusta presencia? Pues ese hombre que ya pertenece a la muerte, ese mal sacerdote es un espía de tu madre, y el encargado por ella de desbaratar tu ya concertado enlace, enlace que, como sabes, tantas ventajas te reportan a ti y a tus reinos. Por último, señor, ese hombre es el mismo que aconseja a doña María que case a tu hermana Isabel con don Alfonso de la Cerda y que le dé en dote la corona de Castilla, quedándote solo con la de León y Galicia. ¡Se puede dar más infamia! ¡Se puede dar más maldad! ¿Hay situación más espinosa que la nuestra?
No pudo resistir más el joven e inexperto monarca. Levantose bruscamente del sillón y dijo al mismo tiempo que daba largos paseos por la estancia:
—¡A Valladolid mañana mismo, amigos míos!
Los dos amigos se miraron llenos de alegría y satisfacción.
—¡Es nuestro! —dijo el infante a media voz.
—¡Oh, sí!; pero lo malo es que mañana partimos parap. 24 Valladolid, donde se halla la que puede más que nosotros.
—No tengáis miedo, señor conde, que ya haremos a ese muñeco que no salga de aquí si es necesario —repuso el infante, pasándose una mano por la frente como llamando alguna idea.
El rey se acercó a una de las ventanas que daban al patio principal del palacio y la abrió maquinalmente permaneciendo en ella largo rato. Visto esto por don Juan, dijo, poniéndose de pie:
—¿Habéis oído al rey que quiere salir mañana de madrugada para Valladolid?
—Sí.
—Pues no tarda el tiempo que se invierte en rezar un credo en daros orden para que no se hagan preparativos de viaje.
—¡Cuerpo de tal! ¿Y cómo haréis, señor?
—Oh, oh, es un secreto, ¡un secreto!
Y salió de la estancia murmurando entre dientes las palabras anteriores.
La llama de indignación que se había encendido en el pecho del joven rey, con las palabras de don Juan, fue apagada de pronto y sustituida por otra que, extendiéndose por todo su cuerpo como una chispa eléctrica, le inflamó la sangre y le hizo sentir, por primera, una afección desconocida de él, y, por otra, que le hizo palpitar el corazón violentamente y perder la razón por un momento.
Sus ojos, extraordinariamente abiertos, no los quitaba ni un instante de una mujer de singular belleza, ricamente vestida y con el cabello tendido por los hombros en forma de rizados bucles, que muellemente recostada en una banqueta de terciopelo carmesí, veíase por entre las celosías de una ventana del piso bajo.
p. 25
Poco tiempo le duró al rey su halagüeña aparición, pues un hombre de larga barba y traje judaico cerró la ventana.
—¡No cerréis, Aben-Ahlamar! —exclamó don Fernando conociendo en el personaje a su físico—. ¡No cerréis, que quiero verla más tiempo, quiero contemplarla de nuevo!
Como queda dicho la ventana se cerró y el desgraciado Fernando, víctima de los hechizos de la gitana Piedad, se quedó triste y admirado.
Poco después una voz de querubín, acompañada de los acordes sones de un laúd suave y diestramente pulsado, hirió los oídos del extasiado joven.
—¡He aquí la mujer que a mí me faltaba para ser feliz! —exclamó el hijo de doña María Alfonsa, cerrando la ventana a pesar suyo; porque la lluvia y el viento, que no había cesado un momento, le azotaba demasiado el rostro.
—Mañana, señor conde de Lara, no saldremos de Castrojeriz —dijo el rey tomando posesión de la poltrona, pero en muy distinta situación su ánimo de cuando la había dejado.
—Dice bien su alteza —repuso el infante, penetrando en la estancia lleno de gozo—, porque se han puesto los caminos con la lluvia punto menos que intransitables.
—Sí, sí —replicó el monarca—, ya he visto que no ha cesado ni un solo instante. De manera que por este motivo seremos, por unos días más, vecinos de estos fieles lugareños.
No comprendiendo el conde cómo se había obrado en el rey tan súbita mudanza, pidió con la vista explicaciones a su amigo.
Este se sonrió y dijo a media voz:
p. 26
—Ya no tenemos nada que temer. El rey está enamorado y el objeto de su amor es hechura y cosa mía. ¿Comprendéis, amigo mío?
—Sí, sí, perfectamente.
FIN DE LA INTRODUCCIÓN.
p. 27
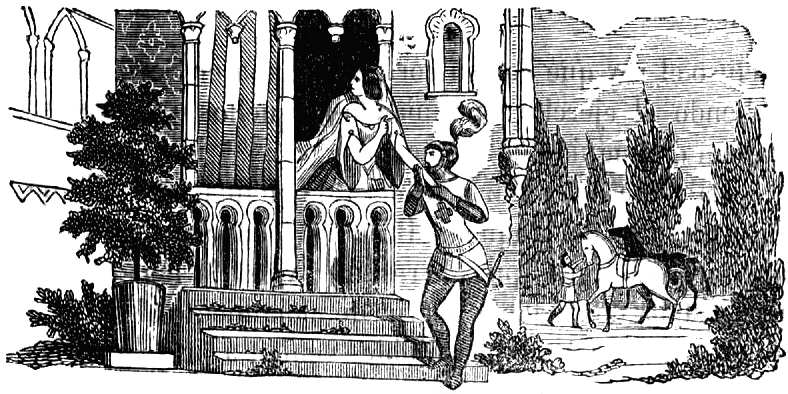
De cómo la maldición que lanzó Dios sobre don Alfonso el sabio alcanzó hasta su quinta descendencia.

Por el año de 1310, concluida felizmente la guerra con los moros, después de haberles tomado don Fernando, el cuarto de este nombre, Gibraltar, Vedmar y Quesada, y a más de esto exigídoles cuarenta mil escudos para subsanar los gastos de la guerra, se celebró con mucha ostentación y aparato en la ciudad de Burgos el casamiento de la infanta Isabel, hermana del rey, con Juan, duque de Bretaña.
Con este motivo acudían de todas partes multitud de personas de todas clases, sexos, edades y distinciones,p. 28 incluso el rey que con su corte se hallaba en Sevilla despidiendo al ejército y premiando a aquellos que más se habían distinguido en la guerra.
La reina doña María Alfonsa de Molina y su hija la futura esposa del duque de Bretaña ocupaban parte del alcázar de Burgos; pues lo restante, y era lo más principal, estaba destinado a servir de alojamiento al rey y a su corte, que a marchas dobles venían a presenciar las bodas de la infanta.
Hallábase suntuosamente alhajada la parte que en el alcázar ocupaba esta señora; costosas alfombras de Asia, almohadones de la misma procedencia, ostentosos tapices y cuanto el lujo de la época podía permitir veíase allí reunido con el más refinado gusto. Ardían lentamente, en los cuatro ángulos de un magnífico salón, pebeteros de plata de los cuales salían otras tantas columnas de denso y azulado humo que exhalaban deliciosos y delicados aromas del Oriente. En un frente del salón y junto a un hogar de jaspeada piedra, encontrábase una mujer de bello y apacible semblante, vestida con exquisita elegancia y muellemente arrellanada en una colosal poltrona, notable por su rica madera y por la profusión de adornos y relieves con que la mano inteligente del artista se había divertido en recargarla. Descansaban sus delicados pies en un almohadón de preciosa tela, y sus ebúrneas manos sostenían un crecido volumen en cuya cubierta se leía en gruesos caracteres: «Vida del rey San Hermenegildo».
Acompañábala otra mujer que guardaba profundo silencio, y se entretenía en mover con unas tenazas de acero las brasas que ardían en el hogar. Esta, más joven y hermosa que la primavera, pero ataviada con menos riqueza,p. 29 vestía un traje talar de terciopelo color de guinda; sus rubios y sedosos cabellos, que contrastaban maravillosamente con su nevado cutis y el azul celeste de sus lánguidos ojos, quedaban recogidos por una aguja de oro, de la cual pendía un velo blanco que llegaba a besar las pieles de que estaba guarnecido el vestido.
La mujer que hemos visto sentada en la poltrona cerró el manuscrito que leía y dijo a la otra en tono afable.
—¿No sentís hoy un frío horroroso, querida Beatriz?
—Lo hace en efecto, señora; pero si te acercases más al hogar, no lo sintieras tanto.
—Tienes razón; ayúdame a aproximar un poco la poltrona, y da orden después para que avisen a mi confesor, el abad de San Andrés.
Salió Beatriz y regresó al momento diciendo:
—Ya están tus órdenes cumplidas, señora.
—Bien, hija mía, sentaos ahora cerca de mí y decidme si sabéis algo de vuestro amante.
—¡Oh, nada, señora, nada absolutamente! —exclamó la joven llevándose las manos a los ojos para contener una lágrima que de ellos brotaba.
—No te aflijas, querida mía —dijo la reina con dulzura.
—¿Y qué queréis que haga, cuando nadie me da razón de él ni de su hermano?
—¿No me has dicho que han ido de mesnaderos con su alteza el rey a la guerra de los moros?
—Así es, señora.
—Pues entonces tal vez el abad traiga noticias del rey, y en ese caso sabremos pronto lo que ha sido de tu futuro.
—¡Dios lo haga! —exclamó Beatriz tranquilizándose algún tanto con las palabras de la reina.
p. 30
Una voz estentórea se dejó oír por la parte de fuera.
—¡El abad, señora! —dijo la joven llena de júbilo.
—¡Oh, cuánto me alegro!
—¿Da permiso tu alteza? —dijo el anciano antes de penetrar en la estancia.
—Adelante, padre mío, adelante —repuso doña María, saliendo al encuentro del anciano.
Y besándole una mano con religioso respeto, lo condujo al hogar.
—Perdonad, señora, si no he venido...
—Está bien, padre mío. Tomad asiento aquí —dijo la reina dando a su canciller una silla que presentó Beatriz.
El confesor y canciller de la viuda de Sancho IV frisaba en los sesenta y cinco años: sus cabellos eran blancos y largos, y su mirada dulce y benigna infundía un religioso respeto; no obstante lo avanzado de su edad, su cuerpo se mantenía erguido y había en su rostro tanta dignidad como mansedumbre.
Acostumbrado a aquellas deferencias, tomó con desembarazo posesión del asiento que le presentó Beatriz, preguntando con afectuoso interés a esta:
—Y de tu amante, ¿qué sabes, hija mía?
Las mejillas de la joven se cubrieron de un vivo carmín y sus ojos se inyectaron de lágrimas. Quiso hablar y su voz se anudó en la garganta. Conociendo doña María la crítica situación de su dama, se apresuró a responder por ella.
—Nada sabe; como que esperaba con vivos deseos vuestra venida, creyendo que vos nos diríais algo.
El abad se encogió de hombros. Doña María preguntó balbuciente:
p. 31
—¿Y de mi hijo tampoco sabéis nada?
—Ni una palabra señora. ¿Y vos?
—Retiraos, Beatriz —dijo la reina a la joven sin contestar a su consejero.
Esta alegrose en extremo de la orden de doña María porque de ese modo podía desahogar su corazón más libremente.
—Decidme, padre mío —prosiguió la reina así que hubo salido la joven—, ¿qué pensáis de ese prolongado silencio que guarda su alteza?
—¿Qué he de pensar, señora? —repuso el anciano.
—¿Nos querrá sorprender?
—Mucho me holgara que así fuera.
—Oh, pues en ese caso, he hecho perfectísimamente en mandar alhajar la parte principal del alcázar.
La favorita de la reina madre presentose en el salón con tono risueño y placentero.
—¡Beatriz! —exclamó doña María con enfado.
—Perdona, señora, pero un paje...
—¿Un paje?
—Que viene de parte de su alteza el rey, desea verte. ¿Le hago entrar?
—¡Oh, sí, sí, al instante! Quedaos, padre mío —añadió la reina viendo que el anciano se disponía a retirarse.
Volvió a aparecer la doncella seguida de un joven bien vestido, y con las armas reales bordadas en el pecho. Antes de acercarse a la reina hizo tres profundas reverencias, y esperó inclinado con gran respeto a que doña María se dignara hablarle.
—Dime, paje, ¿de dónde vienes?
—Su alteza —contestó Hernando inclinándose de nuevo— el rey de Castilla y León, tu ilustre y digno hijo, mep. 32 envía a tu grandeza para que te avise de su parte que, queriendo hallarse en la boda de su noble hermana la infanta Isabel, desea se suspenda la ceremonia hasta su llegada.
—Bien. ¿Y cómo está su alteza?
—Nunca lo he visto más saludable y contento.
—¡Gracias, Dios mío! ¿Y no sabes cuando llegará a Burgos el rey?
—De hoy a mañana, señora; pues en el mismo día en que salí de Sevilla, se preparaba su alteza para emprender tan largo y penoso viaje.
Y alargando doña María su mano al paje para que tuviese el muy alto y particular honor de besársela, repuso:
—Retiraos que ya quedo enterada de vuestra embajada.
Salió enseguida el paje de la real cámara precedido de Beatriz, que no tardó en satisfacer su justa curiosidad informándose minuciosamente de la suerte de su amado.
—Lo veis, padre mío —dijo la reina radiante de alegría—, como al fin viene el hijo de mis entrañas a presenciar el casamiento de su hermana.
—Y por ello, señora, te felicito de buen grado. Pero me asalta una idea bien triste.
—¿Qué decís?
—Que le acompañan tus eternos enemigos, el infante y don Juan Núñez de Lara.
—¡Oh, callad por Dios —replicó doña María inmutada—, es imposible que sea ahora mi hijo como cuando estaba en Castrojeriz! Imposible, señor: ¿no veis que entonces tenía dieciséis años?
—Sin embargo, doña María, os aconsejo que estéis prevenida...
p. 33
—¡Prevenida con un hijo, padre mío! —exclamó la reina enjugándose dos lágrimas que a manera de perlas rodaban lentamente por sus mejillas.
—Habéis olvidado que a su vuelta de Castrojeriz, y en presencia de toda la corte os llamó malversadora de sus bienes, hipócrita, desnaturalizada, y por último, no vaciló en apostrofar con los más horribles dicterios a tu alteza, a la madre que le diera el ser, a la mujer magnánima y generosa que, a costa de sacrificios mil, habíale conservado una corona vacilante en sus sienes. ¿Esto es justificable, señora?
—¡Oh, callad, por Dios, señor, y tened en cuenta que ese que acusáis es un hijo a quien idolatro con frenesí! ¡No sabéis lo que me hacen padecer vuestras palabras!
—Lo creo; pero deber mío es avisaros de cualquier peligro que os amague...
—Os lo agradezco, padre mío; pero ese riesgo ha desaparecido ya, porque mi hijo no es ahora tan débil e inconstante como en sus primeros años.
—Sin embargo...
—Gracias por vuestro vaticinio, señor.
—Bien sabéis, reina, que rara vez me suelo equivocar. En la muerte de vuestro augusto esposo vinisteis a mí, toda trémula y llorosa, a preguntarme si sería venturoso o desgraciado el reinado de vuestro entonces tierno hijo; y ¿qué os contesté yo, señora? Que había de ser tan azaroso e intranquilo como próspero y dichoso fuera el de su bisabuelo don Fernando III.
—¡Y qué, padre mío! ¿Insistís todavía en lo mismo? —dijo la reina con temor.
—Harto siento decirlo, señora, pero lo creo así.
p. 34
—¡Cómo! ¿Pues no veis ya sujetos en su mayor parte a los grandes que se habían sublevado? ¿No veis a los pueblos tranquilos y a los infantes de la Cerda gozar contentos de las villas y señoríos que se les han dado? ¿No veis, padre mío, a mi muy querido hijo, regresar de una campaña movida contra los enemigos de la fe de Cristo, lleno de gloria y de noble orgullo, porque ha sido abatido por la milésima vez el poder del imperio musulmán? ¿No le veis, por último, amigo y aliado de todos los reyes de España y del extranjero? ¡Pues si negáis, señor, todas estas cosas, sois en verdad bastante injusto!
—No tengo la dicha, doña María —repuso el anciano—, de que la Providencia me confíe sus designios; pero hace ya algún tiempo, en el reinado don de Alfonso X, que esa misma Providencia, cuyos arcanos son tan incomprensibles, maldijo hasta la quinta generación del sabio rey.
—Oh, padre mío, ¿y es posible que haya de cumplirse ese fatal pronóstico?
—Sí, porque los decretos de la justicia divina son irrevocables. Desgraciadamente, señora, vuestro hijo es el segundo a quien comprende aquel anatema.
—¡Oh, qué horror, qué horror! ¡Sin causa, sin motivo!
—¿Sin motivos? Escuchadme y sabréis la causa que impulsó a la justicia divina a lanzar sobre los reyes de Castilla su maldición. El arrogante y orgulloso don Alfonso X, por los grandes conocimientos que tuvo de las ciencias humanas, se permitió decir en desprecio de la Providencia y de la suma sabiduría del supremo Hacedor que si él fuera de su consejo al tiempo de la general creación del mundo, se hubieran producido y formado algunas cosas mejor que fueron hechas; y otras no se hicieran o se enmendaran y corrigieran.
p. 35
—¡Oh cielos! —exclamó la reina fuera de sí—, y eso solo movió a la divina Providencia a lanzar sobre los reyes de este pobre país un anatema tan...
—Detén la lengua, reina de Castilla, y no pronuncien tus labios palabras que...
El abad no pudo concluir. Un grande estruendo de armas y de voces comprimidas, interrumpió al indignado anciano.
—¿No oís, padre mío? —dijo doña María pálida como un cadáver, levantándose de su asiento involuntariamente.
—¡Sí, sí, oigo, señora, oigo! ¡Corramos, corramos a ver qué es!
En el aquel momento se oyó la voz de doña Beatriz que decía entre sollozos:
—¡Favor, doña María, favor!...
Cuando salió la reina y su confesor solo alcanzaron a ver a varios enmascarados que, defendiéndose de los guardias reales, arrastraban fuera de la estancia a doña Beatriz.
—¡A ellos, soldados, a ellos, no perdedlos de vista! —exclamó el anciano abad, golpeando fuertemente con sus pies el mosaico pavimento.
La voz del sacerdote fue ahogada por un repique general de campanas y los gritos de «¡Viva el rey!» que profería la multitud dentro y fuera del regio alcázar.
—¡Mi hijo, padre mío! —dijo la reina con indecible gozo.
—Con efecto, señora; pero se ha inaugurado mal su entrada en Burgos.
—¡Qué decís! —repuso doña María sorprendida.
—¿No has visto que unos cuantos enmascarados, aprovechándose, sin duda, de la confusión que reina en el alcázar y en la ciudad, han robado a tu inocente dama doña Beatriz de Robledo?
p. 36
—¡Lo veo, señor! —repuso la reina con amargura—, pero...
—¡El rey! —exclamó el anciano inclinando su blanca y despojada cabeza.
—¡Hijo mío! —gritó doña María Alfonsa saliendo presurosa al encuentro del monarca, y estrechándole fuertemente entre sus brazos.

p. 37

En donde se ve que los astros descubren muchas cosas que están ocultas.

Cosa de las doce de la noche serían, poco más o menos, del mismo día en que hizo el rey su entrada solemne en la ciudad de Burgos, cuando caía una llovizna bastante eficaz para causar no poca molestia a dos personas que, arropadas en toscos gabanes de buriel parecidos a los que usaban los monteros de aquellos tiempos, paseaban por enfrente de las ventanas del cuarto de la reina madre y de su dama doña Beatriz de Robledo.
No podemos decir nada, y harto lo sentimos en verdad, de sus figuras, ni de sus trajes, porque lo avanzado de la hora impidió distinguir al cronista lo que más adelante tendremos lugar de ver, a la clara luz del sol.
p. 38
Paseaban, sin salir de aquel frente del alcázar, con paso ora precipitado, ora indeciso, y de vez en cuando uno de ellos tocaba suavemente con el nudillo de sus dedos en los pintados vidrios de una de las ventanas del piso bajo, ruido que nadie debió percibir, pues que nadie contestó. Aguardaron un poco más al pie de la ventana a ver si se asomaban o contestaban de dentro, pero todo permaneció en sepulcral silencio. Entonces dijo uno de ellos en tono desesperado.
—¿Qué será esto, hermano mío?
—No lo sé; pero toca otra vez y llámala por su nombre, que tal vez el sueño...
—¡Beatriz! ¡Beatriz! —repuso el otro acercando sus labios a la maciza madera de las puertas.
El silencio seguía reinando obstinadamente por aquella parte del alcázar.
—¿Será cierto que haya salido de Burgos doña Beatriz, como nos dijo el judío Aben-Ahlamar?
—Abandona tu temor, querido hermano, que tal vez tu prometida no pueda dejar la compañía de la reina doña María Alfonsa, y por esa razón...
—Te engañas, que otras veces doña María le ha dado licencia para que saliera a verme —repuso el otro, pensativo.
—En ese caso, participo de tus cuidados y recelos.
—Anúnciame el corazón males sin cuento: por de pronto mi amada Beatriz ha salido de Burgos, no sé si de grado o por fuerza, mientras hemos estado en la guerra con el rey, sin dar un triste adiós a su desconsolado amante.
—Tranquilízate, hermano mío, que cuando llegue el día nos contará el judío todo lo que haya ocurrido.
p. 39
—Dices bien. Puesto que en este instante no tiene remedio mi dolor, retirémonos a nuestro asilo y esperemos a que llegue el día, para averiguar el paradero de mi adorada Beatriz.
—Sí, sí, marchémonos, que el frío se aumenta a medida que avanza la noche.
Apenas los dos caballeros habían andado un corto trecho, oyeron gritar muy cerca del punto donde estaban:
—¡A ellos!
Y viéronse acometidos en seguida por cuatro hombres que daga en mano pugnaban por clavárselas en el pecho. Pero los homicidas aceros se quebraron por la mitad al tocar en la cota de malla que nuestros desconocidos llevaban, a prevención sin duda, debajo de sus toscos gabanes.
Viendo entonces los asesinos el mal éxito de la jornada, huyeron despavoridos del peligro que les amenazaba, pues los caballeros hermanos desenvainaron sus espadas y descargaron a diestra y siniestra grandes mandobles sobre las cabezas de los fugitivos.
—¿No os dije yo, hermano mío, que me presagiaba el corazón males sin cuento? En una misma noche he perdido a mi amada Beatriz, y cuatro asesinos han intentado arrebatarnos la vida traidora y villanamente... ¡Ah, ahora recuerdo que las palabras del judío tenían algo de siniestras para mí! Pero aguardemos a que llegue el día para aclarar este misterio. Toma esta media daga que he cogido a uno de esos malvados y consérvala como oro en paño, que tal vez ella nos ponga en camino de averiguar más adelante quien era su infame poseedor.
A la fría y lluviosa noche que ya conoce el lector, sucedió un día claro y templado. Aún no se habíanp. 40 abierto las puertas del alcázar real; aún reinaba en todo Burgos un profundísimo silencio; aún no hacía medio cuarto de hora que la aurora asomara por el oriente su risueña y animada faz, y ya veíase al físico del rey en aquella parte del alcázar que habitaba, trabajando con porción de crisoles, redomas y alambiques. Su cabeza, poblada de largos y encrespados cabellos canos, no la cubría como siempre el turbante judaico, sino un gorro de tela encarnada, terminado en gruesa borla de seda azul. A su ropaje de seda morada había sustituido una túnica forrada de pieles oscuras. Constituía el adorno del cuarto, en donde a la sazón se hallaba, una mesa de tan grandes dimensiones que casi ocupaba la vivienda (y hay que advertir, de paso, que esta se hallaba en el piso bajo de uno de los torreones del alcázar), una mesa, decimos, cubierta con libracos llenos de gruesos caracteres góticos estampados en finas hojas de pergamino con orlas y ribetes dorados; un reloj de arena; un enorme tintero de latón blanco; varios instrumentos de matemáticas; aparatos sencillos aplicables a usos de la física y de la química, y una lámpara manuable que todavía ardía sobre la mesa confundida con los objetos que la ocupaban. Multitud de frascos y cacharros de cristal, llenos de aguas de variados colores, colocados simétricamente en un estante de madera negra, un sillón de vaqueta tachonado con clavos dorados que podría contener muy cómodamente dos personas de abultadas dimensiones, y un hornillo de barro, cubierto de polvo y telarañas, completaban el extravagante adorno de la morada de uno de los médicos de Fernando IV.
Sentado estaba el judío cerca de la mesa, repasando con avidez las hojas de un libro en folio, cuando vino a interrumpirlep. 41 un golpe dado en la puerta que tenía salida a las galerías del alcázar.
—¿Quién es a esta hora? —dijo el nigromántico en tono de mal humor y sin levantarse del sillón que ocupaba.
—Abrid, abrid, que tengo que deciros, Aben-Ahlamar —repuso una voz dulce y sonora.
Abandonó al instante el físico del rey el colosal sillón de vaqueta, y, haciendo rechinar un resorte que cerraba la puerta por la parte interior, dejó libre la entrada a un joven de veinticuatro años a lo más, cubierto hasta los ojos con un cumplido y elegante ropón de finísimo vellorí.
—¿Puedo saber —dijo el judío inclinándose con respeto— a qué debo la honra de ver en mi humilde morada a don Juan Alonso Carvajal, infanzón del rey de Castilla?
—Decidme, os ruego, Aben-Ahlamar —repuso el interpelado—, decidme, si sabéis, dónde está la bella e interesante dama de la reina doña María Alfonsa.
—Mis noticias, noble señor, no alcanzan a tanto. Todo lo que yo sé, y conmigo la corte entera, es que esa infortunada joven fue ayer arrebatada del alcázar en el instante mismo de entrar su alteza en Burgos.
—¿Y por qué no me anunciasteis ese horrible suceso cuando vine a veros ayer por la tarde? —dijo el caballero con mal reprimido enojo.
—Perdona, ilustre y valiente joven; pero mis labios se resisten a dar malas nuevas.
—¡Ah, cuán bueno sois!
—Omite tus alabanzas, señor, que no soy digno de ellas —repuso el judío con hipocresía.
—Aben-Ahlamar, vos que tan sabio sois y que tan a fondo conocéis la analogía de los astros con las cosasp. 42 terrestres, ¿pudierais indicarme quiénes son los raptores de mi adorada Beatriz?
—A tanto, señor mío, y harto lo siento en verdad, no avanzan mis conocimientos.
—Bien; pues en ese caso, decidme al menos la dirección que han tomado.
—De buen grado haré lo que decís, si...
—¡Oh, tomad, tomad esta cadena! —exclamó el de Carvajal conociendo la intención del judío, y entregando a este una doble cadena de oro que llevaba pendiente del cuello.
—Debo advertirte, poderoso señor —repuso el alquimista disimulando mal su alegría—, que no era mi ánimo...
—Oh, lo sé, lo sé; pero andad, que el tiempo vuela.
Cogió el judío de la mano a don Juan y le condujo a una de las ventanas del aposento.
—¿Veis —le dijo— aquel lucero que brilla todavía, a la derecha de la luna, cercado de una nubecilla oscura?
Don Juan buscó en el espacio con ojos ávidos el lucero de que le hablaba Aben-Ahlamar.
—Allí; por encima del alcázar de los condes de Haro: ¿no le veis aún?
—¡Sí, sí, perfectamente! ¡Oh, qué hermoso, qué hermoso es!
—Bien está: ¿y aquel otro que está entre Burgos y Valladolid?
—También, también lo veo.
Separose el nigromántico de la ventana y se puso a consultar con el reloj de arena y sus libracos la situación de los astros que había dado a conocer al de Carvajal. Este seguía temeroso con la vista todos los movimientos del judío.
p. 43
—La ciencia no me puede engañar, don Juan —dijo Juffep al cabo, con mesura.
—¿Qué habéis descubierto? ¡Hablad, hablad pronto!...
—Tu amante vive, y no muy lejos de aquí.
—¡Oh, bendito seáis en unión con vuestra ciencia! Ahora decidme, si os place, el punto en donde se halla.
—En Valladolid, señor.
—¿Y qué significado tiene aquella nubecilla oscura que cercaba al primer lucero?
—Mas os valiera, joven, no haberos acordado de semejante circunstancia.
—¿Y por qué?
—Porque su significado es de tristísimo agüero.
—Pues callad, que no quiero saberlo.
—Está bien.
Alargó don Juan su diestra al judío, y le dijo con cariño:
—Hasta más ver, Aben-Ahlamar; y a Dios quedad.
—Él te guarde, señor.
Excusado nos parece decir al lector que tan luego como salió de la estancia el caballero, examinó el judío con detenimiento la cadena que recibió en premio de la revelación de su mentida ciencia. Legal o ilegalmente ganada aquella joya, lo cierto es que la guardó cuidadosamente en un arcón de hierro, lleno hasta la boca de oro y alhajas preciosas, y de no escaso valor, oculto en la pared de la manera más disimulada y admirable. Después de ocultar su tesoro y de echarle una mirada cariñosa, acercose con planta firme a una de las losas del pavimento y dio con suavidad tres golpes, que fueron contestados con un «Allá voy» que parecía salir de los profundos abismos de la tierra.
p. 44
Poco tiempo después, presentose en la sala de recibo del judío una vieja que el lector conoce por la abuela de la gitana Piedad.
—¿Qué me quieres, querido hermoso mío? —dijo esta con repugnante y hedionda sonrisa.
—¿Cómo sigue? —repuso el judío.
—Tan llorona y fastidiosa como siempre.
—¡Lo siento!
—¡Más lo siento yo; porque me da unos ratos!... Oh, si fuera cosa mía, ya hubiera caído en el garlito..., y si no...
—¿Qué harías, pobrecilla?
—¡Donosa pregunta! Le suministraría, para que fuese a llorar y suspirar a otra parte, no muy agradable por cierto, según dicen, esos polvos tan buenos que te dio el otro día un moro más feo que el mismo pecado. Pero ¿para qué me has llamado?
—Para darte instrucciones.
—¿Cuáles son ellas?
—Hasta dentro de tres o cuatro días no vendrá a verla..., ¿lo entiendes?
—¡Ya!
—En ese tiempo, la tratarás con la mayor bondad y dulzura.
—Ya sabes, viejo mío, que yo soy en ciertas ocasiones lo mismo que un confite —repuso Simeona con malicia.
—¡Eh, eh, qué demonio eres!
—Continúa si te place.
—Al mismo tiempo que te muestres con ella solícita y afable, no olvides el objeto principal.
—¡Diablo, es claro! ¿Hay más?
p. 45
—Pero ese asunto has de tratarlo con mucho tino y...
—¿Hay más? —repuso la vieja impaciente.
—No, adiós ya.
Simeona desapareció prontamente por el hueco que dejaba la losa cuando estaba levantada.
Una voz conocida dejose percibir no muy lejos, y a poco el relinchar de briosos corceles vino a herir los oídos de Aben-Ahlamar. Salió este a una de las ventanas de su aposento en el mismo instante en que dos hombres perfectamente armados, y montados en preciosos caballos árabes, decían con cierta cautela:
—A Valladolid, hermano mío, hay veinticinco leguas, de manera que dentro de día y medio, o dos días a más tardar, podremos estar de vuelta en Burgos con doña Beatriz.
—¿Y si su alteza nos echa de menos?
—Nada temáis, que todo se arreglará después.
—¡Imbéciles! —exclamó el judío reconociendo a los hermanos Carvajales.

p. 46
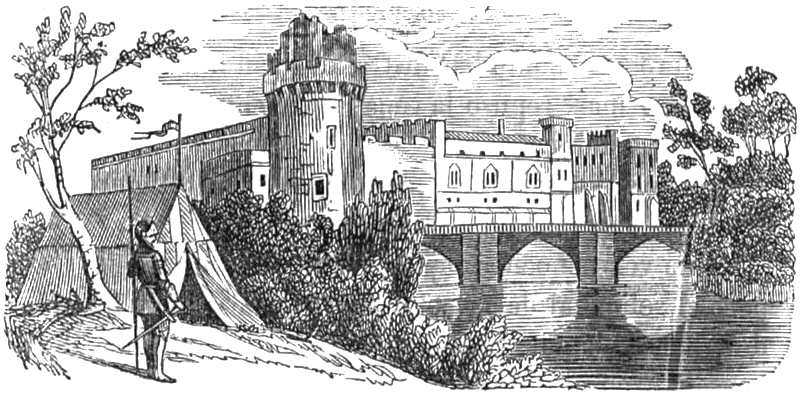
En el que se ven nuevos enredos y personajes.
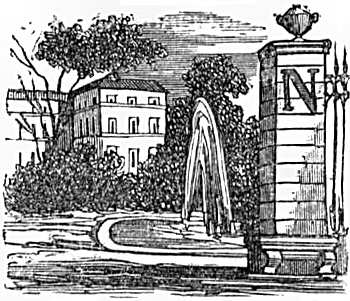
No lejos del alcázar real, y dominando como este toda la vega de Burgos que se extendía por la parte occidental, había otro que, aunque no tan grande y majestuoso, era de bonita y elegante arquitectura. Sus rasgadas ventanas, adornadas con arcos góticos, sus pintados vidrios, sus torreones rematados en delgadas agujas, sus muchos y variados escudos de armas, colocados sobre las puertas y ventanas, daban a conocer que si no pertenecía aquel edificio al rey, era por lo menos de algún grande de Castilla tanto o más poderoso que el mismo monarca. Y con efecto, correspondía en los tiempos a que nos referimos, a la noble y rica casa de los condes de Haro.
p. 47
Por muerte de don Diego López Díaz de Haro, señor de Vizcaya, acaecida en el último sitio de Algeciras, su hijo don Lope, mozo de arrogante presencia, se hallaba en posesión de todos los bienes y señoríos, excepto el de Vizcaya, que por muerte de don Diego pasó a su sobrina doña María Díaz, esposa del infante don Juan.
A pesar de que don Diego era en sus últimos días adicto y muy amigo del rey, tuvo este, y más principalmente la corte, gran contento con la muerte de tan poderoso señor, que nunca olvidó el ultraje que su orgullosa casa había recibido de la real.
Cuentan las crónicas, y nosotros lo creemos sin vacilar, que queriendo vengarse el rey bravo de un tan poderoso e inconsecuente magnate como lo era don Lope de Haro, hermano del difunto don Diego, y reclamarles las villas y castillos que había quitado a la corona real, en unión del infante don Juan juntó cortes en Alfaro de todos los grandes del reino, con el pretexto de tratar en ellas de cosas graves y útiles al Estado. Reuniéronse efectivamente todos los convocados en el pueblo que el rey señalara, contándose entre ellos los dos magnates que necesitaba don Sancho para concluir de una vez con las guerras y revueltas, en que por causa de aquellos dos hombres se vio sumida la desgraciada Castilla. No se contentaba ya el marido de doña María Alfonsa con que a su hermano y conde de Haro le devolviesen lo que le habían usurpado, sino que quería además indemnización de los perjuicios que durante la rebelión ocasionaron a sus reinos. Llegaron también los dos a Alfaro, como queda dicho, y asistieron a la primera sesión que se celebró, seguros como les ofreció de antemano el rey que serían respetados. Sin entrar ahora nosotros a calificar la conducta que observóp. 48 don Sancho en aquella ocasión, solo nos limitaremos a referir el hecho tal como las crónicas y escritos de aquella época lo cuentan. Dicen que, hallándose las cortes reunidas, salió el rey cierto día del salón donde deliberaban para ver las tropas que su hermano y el de Haro traían consigo; y convencido de que era mejor y más numerosa su guardia real, volvió a entrar en el consejo y pidió a sus enemigos lo que tanto le importaba rescatar. Esto les sorprendió e irritó de tal manera que, a no ser por los muchos caballeros que defendieron al monarca, hubiese peligrado su vida, porque el conde se arrojó sobre él daga en mano, llenándolo al mismo tiempo a voz en grito de los más feos improperios. Una pesada maza de un soldado cayó con furia sobre la cabeza del conde, y le hizo caer muerto a los pies de don Sancho. El infante don Juan se libró de aquel peligro poco menos que milagrosamente.
La casa de Haro se exasperó en extremo con la muerte de don Lope. En vano el padre de Fernando IV trató de hacer patente la pureza de sus intenciones; en vano prometió devolver a don Diego el señorío de Vizcaya, del que había sido despojado su difunto padre; en vano significó el deseo que le animaba de recibir en su gracia a tan noble y egregia familia. Nada bastó a satisfacer a la viuda del de Haro que, a pesar de ofrecer entonces al rey, sin duda por miramientos a su hermana doña María Alfonsa, que no tomaría las armas contra él para vengar la muerte de su esposo, fue bien pronto violada esta promesa, sublevándose don Diego y proclamando rey de Castilla, con la ayuda del monarca aragonés, a don Alonso de la Cerda. Hubiérase visto de nuevo envuelta la pobre Castilla en mil desastres y disgustos, si la Providencia,p. 49 que parece se complace a veces en desbaratar las pretensiones locas de los revoltosos, no hubiera dado muerte al joven conde de Haro, jefe de la naciente rebelión. Con este motivo, los títulos y bienes de la casa de los señores de Vizcaya, pasaron a su tío don Diego, no obstante haber dejado una hermana casada con el infante don Juan.
Puesto que ya conoce el lector el resentimiento que los condes de Haro tenían con la casa real, trasladémonos a una de las habitaciones del gótico alcázar.
En dos poltronas, que en nada desmerecían de la que ocupaba doña María Alfonsa cuando la vimos por primera vez en esta verídica historia, encontrábanse dos personas de distintas fisonomías, hablando la una con el mayor acaloramiento y escuchando la otra con no menos interés y atención. El primero de los dos interlocutores, que era el conde de Haro, decía a su compañero:
—Este es, infante don Juan, el encargo que mi padre me hizo a la hora de su muerte.
—La casa de Haro, noble joven —repuso el infante—, no debe permitir que ni el mismo rey la ultraje. Si vuestro padre, único que podía haber vengado a su desgraciado hermano, no lo hizo como os dijo antes de morir, por falta de ocasión directa, os toca a vos cumplir ahora con tan justo deber.
—Lo sé, infante don Juan; pero os llamo para que me ayudéis a llevar acabo el plan que meditado tengo. Vos pertenecéis también a mi ilustre casa, y tenéis asimismo resentimientos con el hijo del matador de mi tío; de manera que si queréis de una vez vengaros de los ultrajes recibidos de ese afeminado monarca, no vaciléis en uniros a mí, y os ofrezco que habréis de quedar satisfecho.p. 50 No creáis, don Juan —continuó el conde con feroz sonrisa—, que mi venganza, o mejor dicho, la de mi casa, se limita a una sola persona; dos fueron las víctimas bárbaramente inmoladas al ciego furor de Sancho IV, dos tienen que ser también los que venguen tamaña ofensa.
—¿Y quién os ha dicho —repuso el infante colérico—, que yo he de faltar a la fe que tengo jurada al rey, mi sobrino?
Una descomunal carcajada fue la contestación que recibió don Juan del conde.
—¿Os extraña, al parecer —continuó el infante ciego de rabia—, que yo cumpla un juramento hecho sobre los Evangelios y al pie del altar?
—Sí, don Juan, me extraña tanto más cuanto no hace todavía dos meses que jugasteis al rey vuestro sobrino en el sitio de Algeciras aquella mala pasada de marcharos con vuestros caballeros y mesnadas, dejando a lo restante del ejército casi a merced de los moros.
—¡Falso! Mi intención...
—¡Falso decís, vive Cristo! ¿No sois vos el mismo que ha vendido más de cuatro veces al padre, al hermano y al sobrino? ¿No sois vos el mal caballero que, después de tener jurada fe y obediencia a vuestro monarca, arreglasteis con el rey moro de Granada el precio de la cabeza del mismo a quien debíais respetar, ayudar y servir como fiel vasallo? ¿Puede nunca borrarse de la memoria, don Juan, la acción infame que cometisteis con el hijo de don Alonso Pérez Guzmán cuando, auxiliado por el Emperador de Marruecos, sitiasteis la plaza de Tarifa, que defendía el noble y desgraciado padre de la inocente víctima? ¿Y no queréis, pecador de mí, que extrañep. 51 en vos esa fidelidad de que habéis hecho alarde, y que tan mal os sienta?
Mordiose el infante los labios de despecho, y dijo a su pariente, disimulando cuanto pudo su enojo:
—¿Habéis creído en mis palabras, don Lope? ¿Cómo es posible que yo me separase de la casa de Haro, perteneciendo a ella? Pues qué, ¿se ha escapado a vuestra natural penetración que mis expresiones no tienen otro objeto que ver la impresión que os causaban? Contad siempre conmigo, amigo mío, y referidme ese magnífico proyecto de venganza que ardo en deseos de saber para secundarlo y desempeñar si es necesario el principal papel.
—Ya sabía yo —repuso don Lope dando su diestra al infante— que podía contar con vos.
—Eternamente.
—¡Bravo, amigo mío! Ahora prestadme un poco de atención.
—Ya escucho.
—Bien sabéis —dijo el conde arrellanándose en la poltrona— que el encargo de vengar la muerte de un Haro quedó encomendado por doña Juana de Molina, viuda del desgraciado don Lope, vuestro suegro, a su hijo don Diego. Pero cuando se disponía una guerra terrible movida contra el rey por el valiente huérfano, murió este en la flor de su edad, y con él la insurrección que se preparaba para destronar al matador de mi tío, el usurpador Sancho IV. No faltaron opiniones, y tal es también mi convicción, de que se había administrado, de orden del rey por supuesto, un veneno al infeliz joven. Ahí tenéis ya, dos Haros muertos por una misma mano, y ambos alevosamente asesinados. ¡Dos serán, pues,p. 52 los reyes destinados a expiar ese doble crimen!
—¡Dos!
—Sí, don Juan; pues qué, ¿no valen tanto dos Haros como dos reyes?
—¡Seguid, seguid! —exclamó el infante admirado.
—Muerto el hijo de doña Juana de Molina —repuso el conde con calma estoica—, pasaron los bienes y títulos de la casa a mi padre, y con ellos el encargo de vengar las dos muertes, que desde entonces se convirtió en formal obligación del que llevase el nombre de conde de Haro. Yo respeto, querido amigo, los motivos que tuviese mi padre para dejar de cumplir con tan justo deber. Solo os diré que a la hora de su muerte me llamó y me hizo la misma relación que yo he acabado de confiaros, añadiendo estas palabras, que siempre tendré presentes: «Conde de Haro, hijo mío, el rey matador de vuestros parientes murió sin haber expiado su crimen, ¿sucederá lo mismo con su hijo?».
El conde se pasó una mano por el rostro bañado entonces de sudor: sus ojos estaban húmedos, sus labios cárdenos y sus mejillas encendidas.
Queriendo don Juan aprovecharse de la situación de su amigo, y deseando se espontanease más, dijo impaciente:
—¿Y qué proyectáis para vengar a vuestros mayores?
—Escuchadme: «No basta, hijo querido», continuó mi padre, «que te acerques al rey y le claves el mismo puñal con que fue acabado de asesinar mi hermano, porque ya lo hubiera hecho yo hace tiempo: no basta que delante de sus viles aduladores lo insultes, lo befes, y le sepultes en el pecho tu espada: no basta...».
—¡Cuerpo de tal! —repuso el infante soltando una terriblep. 53 carcajada—, ¿pues entonces cómo haréis para vengaros?
—¿Cómo, decís? Haciéndole pasar una vida toda llena de amargura, y preparándole una muerte lenta, cruel y horrorosa como la que tuvo el noble joven hijo de la víctima de don Sancho, vuestro hermano.
—¿Tratáis de envenenarle?
—¡Cabalmente!
—¡Conde de Haro!
—Qué, ¿rehusáis ayudarme?
—Nada de eso, amigo mío —replicó don Juan disimulando—. Proseguid si os place.
—Muerto don Fernando —continuó el conde con la mayor impasibilidad—, le tocará su vez a quien le suceda en el trono.
—¿Y si os descubren?
—Yo espero que vos no hagáis tal.
—Oh, por mi parte descuidad, pero si por acaso...
—Nada temáis, don Juan. ¿No maldijo Dios hasta la quinta descendencia del rey, vuestro padre?
—Así se dijo, luego que expiró.
—Oh, pues entonces fácil nos será hacer creer que se va cumpliendo la divina sentencia.
—No os comprendo por más que hago, don Lope.
—Comprenderéis ahora, querido pariente. Desde la aparición del enviado de Dios, no ha gozado la pobre Castilla ni un solo día venturoso. Cuando vuestro hermano iba apaciguando las turbulencias del reino, le sorprendió la muerte en lo más florido de sus días; nuestra patria quedó sumida en un caos de confusión y de guerras que se prolongaron hasta la mayor edad de don Fernando; este morirá tan pronto como consiga hacer cesar losp. 54 nuevos disturbios que nosotros prepararemos: entrará a sucederle su tierna hija doña Leonor,[2] que padecerá y tendrá el mismo trágico fin que su padre. Entonces se convencerá el vulgo de que no puede regir los destinos de Castilla una raza maldecida por Dios. Y ¿quién sabe —continuó el conde sin poder ocultar la alegría que inundaba su rostro—, quién sabe si la poderosa casa de Haro añadirá a sus timbres las armas de Castilla y la corona real?
[2] Por el tiempo a que aludimos en nuestro relato, no había nacido el que después se llamó Alfonso XI.
—Yo no puedo ni quiero ser vuestro cómplice en la completa extinción de mi familia. ¿Lo oís? —dijo el infante asustado con lo que acababa de decir el conde.
—Bien está: yo solo basto a extinguirla.
—No lo creáis, conde de Haro; porque con el favor del que tanto he ofendido, no se efectuará la venganza que me dictáis.
—¡Necio! —repuso el conde con calma.
—¿No veis, desgraciado, que habéis tenido la imprudencia de espontanearos conmigo, que si bien he faltado algunas veces a mi deber, no desconozco por eso que también soy nieto de Fernando III?
—Indigno nieto, debierais de haber dicho —repuso el conde con su calma habitual.
—Vive Dios, don Lope —exclamó el infante furioso—, que no sufro más vuestras insolentes palabras. Me constituyo desde este momento en defensor del inocente monarca, que tan despiadadamente queréis sacrificar: vos os proponéis hacerle infeliz, y yo me propongo labrar su dicha... Veremos quién de los dos gana la partida.
p. 55
—Os admito desde luego por contrario: y cuidado —dijo el conde con sarcástica sonrisa— que me aventajáis en astucia y talento...
—Bien, bien, lo veremos.
—Antes de que deis principio, querido pariente, a la descomunal batalla que conmigo queréis trabar, tomad y leed ese pergamino que he pedido para vos a la reina doña María.
El infante leyó con avidez el escrito, sellado con las armas reales.
—¡Un salvoconducto para mí!
—Eso es precisamente.
—¡Y ordenando al justicia mayor y demás autoridades que no estorben de manera alguna mi marcha!
—Sí.
—¡Cuerpo de Cristo!, si yo no pienso salir por ahora de Burgos —dijo el infante con aire risueño.
—Es que si no salís, os cortarán la cabeza como a un malhechor.
—¡A mí!
—Sí, a vos.
—¿Y por mandado de quién? —replicó don Juan con ironía.
—Por orden de su alteza el rey. ¿Habéis olvidado ya el último desaguisado que le hicisteis en el sitio de Algeciras?
—¡Don Lope!
—¿Qué queréis? El rey, cuando se vio burlado por vos, juró tomar a su cuenta vuestro mal proceder, y por lo mismo ha dispuesto que seáis castigado con la última pena.
—¡Imposible, imposible!
p. 56
—Y como esta sentencia era punto menos que imposible de ejecutar sin la cooperación de vuestro amigo el conde de Lara, le ha ofrecido su alteza la mayordomía mayor de palacio si...
—¡Oh, qué ardid, conde de Haro! —repuso el infante tocando uno de los hombros de su antagonista.
—¿Ardid, decís? Os juro por esta cruz de Santiago que nada hay tan cierto como lo que acabáis de oírme.
Y al mismo tiempo besó el conde con religioso respeto la cruz que llevaba pendiente de su cuello.
—Decidme —repuso el infante inmutado—: ¿y aceptó el de Lara la mayordomía?
—La aceptó comprometiéndose, bajo formal juramento, a entregaros al verdugo el día que el rey disponga.
Las anteriores palabras produjeron el efecto que deseaba el conde. Don Juan se levantó de su asiento lleno de ira e indignación. Su mano derecha se apoyó en el pomo de su daga; su boca entreabriose para dejar pasar terribles imprecaciones y denuestos contra don Fernando y el de Lara; sus ojos, de suyo vivos, brotaban fuego: parecía en aquel momento una furia del infierno.
Riose desdeñosamente el conde, y le dijo con tono afable:
—Sosegaos, infante don Juan. Yo os aseguro que quedaréis vengado.
—¡Oh, sí, sí; pero terriblemente, don Lope! Y tú, pérfido amigo —repuso el infante desfigurado por la cólera—, tú, que vendes por un destino público mi cabeza, ¡yo te juro que has de temblar con solo oír mi nombre! Puesto, don Lope, que yo no puedo permanecer en Burgos, tomad, por si acaso hay que recurrir a él, este frasco, cuya agua clara y cristalina como la veis, produce sin embargop. 57 los más crueles y prolongados dolores. Baste deciros —prosiguió el infante con salvaje alegría— que Aben-Ahlamar, a pesar de su vastísimo saber, no hará por todo el oro de España un veneno de tan maravillosos efectos.
—Conque, según esto...
—¡Conde de Haro, venganza y amistad! —repuso don Juan alargando su diestra al conde.
—¡Venganza y amistad! —repitió el de Haro, loco de alegría.
Tan dignos y esclarecidos amigos guardaron silencio por un poco de tiempo. El conde lo interrumpió con estas palabras:
—Huid de Burgos cuanto antes; y si podéis organizar con vuestros partidarios un pequeño ejército, os declaráis en rebelión contra el rey para de este modo hacer necesaria una capitulación, que yo arreglaré aquí, la cual os facilitará vuestro regreso a la corte con toda seguridad.
—¡Bravo, bravo, así lo haré!
Una tos seca, que en vano trataba de contener la persona de cuyo pecho salía, llegó a oídos de nuestros interlocutores. Estos palidecieron a un tiempo; y los dos, por un movimiento espontáneo, se impusieron silencio, llevándose a la boca el índice de su diestra.
—Quietud, señores, quietud —dijo un anciano penetrando en la estancia con paso lento.
—Sea bienvenido el noble abad de San Andrés —repuso don Lope saliendo al encuentro del canciller de doña María Alfonsa de Molina.
p. 58
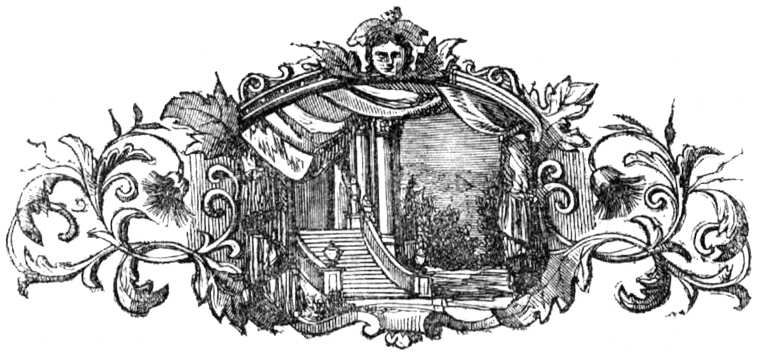
En el que se ve la alegría que tuvo el conde de Haro con la noticia que le dio el judío.
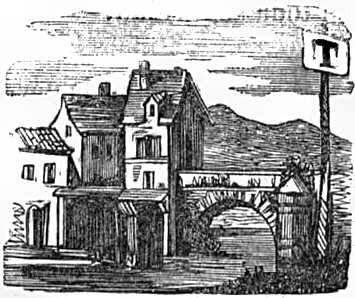
Triste era en verdad la situación de los principales personajes de nuestra historia. No nos ocupemos de la infeliz doña Beatriz, a quien no pudimos menos de dejar entregada a su fatal destino. Hablemos, si place al lector, de doña María y de otros protagonistas de nuestro relato que no tenían motivos para vivir tranquilos. A pesar de la seguridad que el conde de Haro creía tener para satisfacer el agravio que su casa recibiera, no conseguía, por más que encontrase justa la venganza, tranquilizarse siquiera por un momento. Su imaginación le representaba al homicidio ora pintado con los más horrorosos y terribles colores, ora las desgraciadas víctimas de don Sancho, que,p. 59 escuálidas y teñidas con su propia sangre, le pedían no dejase de vengarlas. Otras veces, su conciencia, tan intranquila como acusadora, le hacía ver el cadáver de un rey inocente, pues que nada tiene que ver el hijo con los desaciertos del padre, tendido a sus pies víctima del veneno o del puñal homicida, y el último ay perenne en su oído como si lo repitiera el eco para su continuo dolor y remordimiento. Entonces, horrorizado con estas terribles imágenes, se decía a sí mismo: «Que viva ese monarca, tal vez para ventura de la patria; que viva, que ya su padre está juzgado por la divina justicia». Pero el deseo de cumplir con la última voluntad de su padre, y la probabilidad de ceñir a sus sienes algún día la corona de Castilla, le hacían arrepentirse bien pronto de su buen pensamiento.
También sufría horriblemente la reina doña María: las palabras de su confesor, el abad, a quien creía y respetaba como a un oráculo, las tenía continuamente grabadas en su corazón; cuanto más trabajaba por olvidarlas tanto más se fijaban en su memoria. Aquella infeliz madre, tan buena como desgraciada, temía con razón por el porvenir de su amado hijo. Y decimos con razón porque sabía, o mejor dicho, no se había escapado a su natural penetración, el designio del de Haro y el infante. Desde entonces trató de captarse la amistad de los dos enemigos del rey. Pero nada bastó con don Juan, que, deseoso de vengarse, había reunido, según las instrucciones que recibiera del conde, un buen ejército, y declarádose enemigo de don Fernando, cometiendo los más inauditos atentados con los pueblos, talando los campos y poniendo a este monarca en gran aprieto. Todas estas cosas que llegaban a oídos de la reina madre, contribuían, como erap. 60 natural, a llenarle de inquietud y zozobra. La infeliz doña María lloraba amargamente, y echaba mucho de menos a la amante de Carvajal, que más que su dama era una amiga tierna con quien se espontaneaba sin recelos de ninguna especie, recibiendo, en cambio de su franqueza y deferencia, palabras dulces y consoladoras que aliviaban en algún tanto el enorme peso de sus cuitas. Pero esta amiga, gala y ornato de su corte, había sido arrancada del lugar donde era querida por un amante tierno, que en vano se esforzaba en averiguar el paradero de su prometida. Con efecto, los dos hermanos, y más principalmente don Juan, buscaban en vano, como queda dicho, en Valladolid a la desgraciada doña Beatriz. Cansados de infructuosas pesquisas, decidiéronse a volver a la corte donde los llamaba su deber y donde con más facilidad podrían saber algo de tan extraordinario como singular suceso.
A pesar de tener el buen abad de San Andrés el hilo de todas las tramas que se urdían cerca y contra el rey Fernando, inquietábale el porvenir de tan desgraciado monarca. Desde que sorprendió el noble confesor de doña María al conde de Haro y a su amigo el infante proyectando la terrible venganza que ya conoce el lector, no perdía de vista ni un solo instante el menor movimiento del hijo del último señor de Vizcaya.
El de doña María Alfonsa ignoraba completamente todo lo que pasaba en su derredor, y lo revoltosos y poco fieles que eran sus vasallos, porque su madre, para evitar nuevas guerras y disensiones, todo se lo ocultaba. Este monarca, bondadoso, magnánimo y enemigo de derramar sangre, tenía sus defectos como todo hombre, y sus afecciones como joven de viva imaginación y corazón volcánico.p. 61 Casado a la edad de diecisiete años con una mujer extranjera, conceptuábase harto infeliz viéndose privado del amor de una hija de su mismo país, de una española de ojos negros y esbelto talle; de esas que saben despertar, con sus voluptuosas caricias en el corazón del que aman, sentimientos dulces y desconocidos. No por eso don Fernando se creía en su corazón faltar a su amable y sencilla esposa; el sentimiento que esta le inspiraba distaba mucho de parecerse al deseo inquieto y ardiente que los ojos de Piedad encendieron en el alma del inexperto joven. La legítima consideración que doña Constanza podía exigir de su esposo ofrecíasela este con el más vivo y tierno interés, y, según graves autores, nunca llegó el caso de que el rey faltara a la fidelidad jurada a su esposa. Sea de esto lo que quiera, conviene a nuestro relato decir que el rey, en la mejor inteligencia con doña Constanza cuando los asuntos del gobierno o los negocios de la guerra no le separaban de su lado, procuraba apartar de sí la frenética idea unida siempre al recuerdo de la hermosa y hechicera gitana.
Conociendo el infante don Juan el temperamento del rey, cuando lo tenía en Castrojeriz, creyó conveniente proporcionar a Fernando la mujer que su corazón de diecisiete años ambicionaba. Con esto, el astuto y ambicioso infante consiguió prolongar su favoritismo. Al día siguiente de concebir don Juan su proyecto, trajo de Burgos una joven que hizo pasar por sobrina de Aben-Ahlamar, y que era tal como el rey la había visto en sus dorados sueños. La manera que tuvo el infante de presentarla al monarca se ha visto ya en el capítulo segundo de la introducción.
Trasladémonos al alcázar del rey y a la habitaciónp. 62 del judío Juffep Aben-Ahlamar, si se interesa el lector por los personajes de nuestra mal pergeñada historia, y quiere presenciar con nosotros una escena que le vaya poniendo al corriente de ciertos sucesos hasta aquí ignorados.
—Buenos días —dijo el conde de Haro penetrando en la morada del judío.
—Dios te guarde, poderoso y magnánimo señor —contestó este levantándose y ofreciendo al conde su cómoda poltrona.
—¿Qué sabéis de...?
—¡Ah!, tienes razón —repuso el judío interrumpiendo a don Lope—, sé que están ya en Burgos de vuelta de su expedición.
—¿Y cuánto os ha valido el engaño, brujo maldito?
—¿Cuánto? Una cadena de más valor que la catedral.
—¡Magnífico negocio!
—Hacía ya mucho tiempo, noble conde, que no se me presentaba tan bueno.
—Vaya, pues tomad esta, que aunque no de tanto precio es del mismo metal —dijo el de Haro, quitándose al mismo tiempo del cuello una cadena de abultados eslabones, que adornaba asaz bien su pecho.
—¿Qué méritos he contraído para tanto favor, señor?
—Decidme, ¿cómo sigue? —repuso don Lope sin hacer caso de las palabras del nigromántico.
—Lo mismo que siempre.
—¡Qué me has dicho, perro viejo!
—Que su abatimiento es grande, pero se halla más dispuesta en tu favor.
—¡Ah, me volvéis la calma! ¿Puedo verla?
p. 63
—Cuando tu grandeza guste —contestó el sabio.
Y al mismo tiempo levantó la losa por donde había salido la vieja Simeona.
El conde se precipitó, con una alegría inefable, en el hueco abierto por el judío. La losa volvió a tapar perfectamente el agujero.
Así que hubo desaparecido don Lope, presentose una mujer encubierta, más hermosa que cuanto oro y preciosidades guardaba Juffep en su arca oculta en la pared. La tapada se echó sobre los hombros un capuchón negro que ocultaba completamente su cabeza, y dejó ver un cabello más lustroso y negro que el ébano, y unas facciones bellísimas, si bien un tanto desfiguradas por la viva indignación de que estaba poseída. Sus grandes ojos parecían querer salirse de sus órbitas; su pálido semblante contrastaba con sus labios cárdenos, que se abrían de vez en cuando para dejar salir una sonrisa capaz de hacer temblar a otro hombre que no fuese Aben-Ahlamar. En fin, la ira, los celos, el desprecio... y multitud de otros afectos encontrados veíanse dibujados con los más subidos colores en aquel rostro embelesador.
También el judío se sonrió al verla. Pero notando la mortal palidez de la joven y su sarcástica sonrisa, le dijo con cariño paternal:
—¿Qué tienes, hija mía?
—Nada, nada, Aben-Ahlamar —contestó la bella inclinando la cabeza sobre su turgente pecho.
—Y dime, ¿te has desengañado ya? —dijo con alegría Juffep.
—¡Oh, sí, sí; pero me vengaré! —exclamó apretando sus preciosos dientes hasta hacerlos crujir de una manera espantosa.
p. 64
—Tenéis razón.
—¡Venganza! —repitió retorciendo las manos con loco frenesí.
—¿Te sirvo para algo, hermosa hija del Guadalquivir?
—¡Venganza, Aben-Ahlamar! —volvió a decir cayendo al mismo tiempo medio desfallecida en el colosal sillón de alquimista.
—Nada más justo, hermosa mía; pero escúchame.
La joven levantó sus ojos hasta fijarlos de una manera imperiosa en el rostro del judío. Este repuso, anonadado con aquella mirada:
—Mi objeto era...
—Habla.
—Oh, oh, ¿te enfadarás?
—Habla —repitió la joven con aire de reina.
—Pues bien: acabo de descubrir un agua, cuyo olor solamente...
—¡Detente, hombre execrable, detente!
—La víbora picada se venga de su opresor clavándole si puede el aguijón —repuso el judío con intención.
—Tienes razón, viejo maldito; pero también el perro lame con cariño la mano que le da golpes.
Razón tenía Aben-Ahlamar para no atreverse a mirar a la joven, que no era otra que la hechicera Piedad, de hito en hito, y para temer su mirada llena a veces de veneno, a veces de amor o de humildad, pero siempre imperiosa, siempre magnética e irresistible.
—Dime —continuó la gitana—, ¿no me indicaste hace poco que mañana se reunía la corte con no sé qué motivo?
—Cierto, eso te he dicho.
p. 65
—¿Estará el conde de Haro?
—Es muy probable.
—¡Oh, Dios lo haga, para que se efectúe mi venganza!
—¿Piensas presentarte al rey delante de él?
—Pienso...
Dos golpes dados en la puerta interrumpieron a la gitana. Esta se escondió al instante en el mismo paraje donde había permanecido oculta durante la visita del conde de Haro. Después de esto, dejó Aben-Ahlamar la entrada libre a don Juan Alonso Carvajal. El caballero preguntó al judío con melancolía:
—¿No habéis descubierto nada?
—Nada hasta ahora. Pero descuidad que no dejaré de consultar a los astros hasta que indague el paradero y situación de tu infeliz amante.
—¡Hacedlo, por Dios, Aben-Ahlamar!
—No lo dudes, señor.
—Exigid de mí cuanto queráis.
—Nada quiero.
—¡Siempre desinteresado, siempre!
—Relévame de esos elogios, gran señor. Mañana, según tengo entendido, una persona que se interesa por vuestra amante dará cuenta al rey de ese suceso, para vos tan funesto.
—¡Lo sabe ya su alteza, Juffep! —exclamó el amante de doña Beatriz con profunda tristeza.
—Sin embargo, no faltéis, que tal vez diga esa persona el nombre del raptor de vuestra prometida —replicó el médico lanzando una mirada furtiva hacia el punto donde estaba la gitana.
No se sorprendió esta poco de que el nigrománticop. 66 hubiera adivinado el proyecto que meditaba.
—¡Cielos! —exclamó fuera de sí el caballero.
—No faltéis, no faltéis, don Juan.
—¡Ah, no, no, buen Aben-Ahlamar! —repuso el joven besando con entusiasmo la descarnada mano del físico del rey.
—¡Tanto honor! —se apresuró este a decir, aparentando sorpresa.
—¿Y al fin le veré?
—Queréis saber más de lo que yo puedo deciros.
—¡Ah, contestadme que sí!
—Caballero, no tengo la dicha de hacer milagros —dijo el judío deseando poner término a tan enojoso diálogo.
En esto, una sombra de mujer atravesó ligera la galería a que daba salida la habitación del judío. Don Juan exclamó al verla:
—¡Oh, será Beatriz!
Y quiso lanzarse en pos de la encubierta. Pero esta, que era la gitana, desapareció como por encanto de la vista del desconsolado caballero.

p. 67
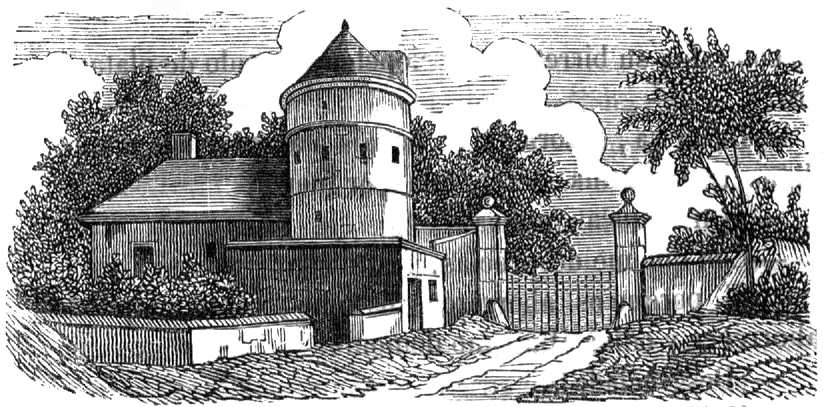
De cómo el conde de Haro fue por lana y salió trasquilado.

En una lóbrega y triste habitación ricamente amueblada, y cuyo abovedado techo estaba sostenido por magníficas columnas de mármol jaspeado, veíase a dos personas, la una desencajada y cadavérica, pero hermosa a pesar de eso, asida fuertemente a una de las columnas, y la otra furiosa, apoyada en el respaldo de una poltrona que había frente al ser cuya vida, según lo indicaba su rostro, se iba acabando por momentos. Estas dos personas no eran otras que el conde de Haro y su infeliz víctima, doña Beatriz de Robledo. El primero decía, cogiendop. 68 con rabia su birrete de terciopelo recamado de plata y oro:
—Basta ya, señora: si os negáis a aceptar mi mano, digna de una reina, seréis mía por fuerza.
—¡Oh, nunca, nunca!
—¿Conque me desprecias, según eso?
—Sí, porque os aborrezco, os odio, como se puede aborrecer y odiar al mismo demonio.
—¡Desgraciada!
—¡Huid de mi vista, don Lope, que me causáis un horror indecible! ¡Marchaos, marchaos si no queréis verme morir!
—¡Horror os causo —repuso el conde fuera de sí—, cuando tanto es mi respeto por vos! ¡Horror, cuando no me atrevo a acercarme a vos por temor de ofenderos!
—Dejadme, conde de Haro, dejadme y os perdono —dijo Beatriz dejando el tono acre con que hasta entonces había tratado a don Lope.
—¡Perdonadme! —exclamó el conde furioso—. ¿Y a ti se te figura, desgraciada, que quedo yo satisfecho con tu perdón? Oh, no lo creas, no. Yo necesito tu amor, necesito...
—¡Deteneos, que hay un hombre en la tierra con más derechos que vos a esos favores! Un hombre tanto o más noble que vos; un hombre a quien mi corazón idolatra; un hombre, por último, que con el valor de su brazo conseguirá arrancarme de vuestro poder.
—¡Necia! ¿No ves que estás en un paraje donde tus gritos se estrellarán en la piedra de sus paredes? ¿No ves, desgraciada, que serás mía el día que yo quiera? Pues entonces, ¿a qué me insultas?, ¿a qué esa temeridad en negarme tu mano?
p. 69
—Escuchadme, don Lope: conozco, por mi desgracia, que es verdad cuanto habéis dicho; pero al mismo tiempo tengo esperanza en un Dios justo y vengador que con su justicia divina existe para consuelo del que padece. Mis gritos, es verdad, no serán oídos por los hombres, pero sí por Él. Yo sucumbiré víctima de vuestros bárbaros deseos, pero Él se encargará de abrumar vuestra conciencia con el enorme peso de los remordimientos. Y, de todos modos, yo gano, porque he sido mártir y sacrificada, y vos viviréis con la intranquilidad del malvado y tendréis el fin del criminal.
—¡Infeliz! —exclamó el conde con sarcástica sonrisa.
—¿Infeliz, decís? ¿Me creéis ya en vuestro poder? ¡Oh, cuánto os engañáis!
—Tened la lengua, señora —repuso el conde disimulando mal su rabia—, mirad que va a alcanzar mi venganza a otra persona que tanto como vos la amáis, tanto la aborrezco yo.
—¡Hasta él! ¡Cuán engañado vivís, don Lope! Pues qué, ¿no maneja mi amante una espada tanto o mejor que vos?
—¿Y no sabéis, señora, que el conde de Haro se sabe vengar de aquellos que no son dignos de cruzar su acero con el suyo, sin ser visto ni sentido?
—¡Seríais tan villano!...
—Sí —contestó el conde con la mayor tranquilidad.
—¡Ah, callad, don Lope, callad, por Dios! —exclamó Beatriz horrorizada.
—Si me das tu mano, le perdono.
—¡Oh, perdón, perdón para él, noble don Lope!
—Sé mi esposa.
—¡Jamás!
p. 70

—Pues entonces ya sabéis mi determinación, señora; o vuestra mano, o su muerte.
—¡Cielos!...
—Si queréis que viva ese hombre, para mí tan odioso, y por quien tanto padezco, sed mía, doña Beatriz; consentid en que os llamen condesa de Haro.
—¡Antes morir!
—No moriréis vos antes que él, yo os lo ofrezco; porque dentro de poco veréis sobre esa mesa la cabeza de vuestro amante.
—¡Callad, callad!...
—Y después...
—Callad, callad, y...
—¡Hablad!
—Oh, nunca, nunca...
—¡Hablad, hablad pronto!
—Bien está..., y... ¡seré vuestra! ¿Le perdonaréis ahora?
—Sí, ídolo mío, le perdono en cambio de tu amor: ¿no es cierto?
—¡Ah!
—Ámame, celestial criatura, ámame y verás cuán feliz eres; ámame, y verás siempre en torno tuyo...
—¿A don Juan?
—¡Oh, maldición sobre él y sobre ti!
—¿Cómo, don Lope, maldices a la que dentro de pocos días ha de llevar tu ilustre nombre?
—¡Ah, perdóname, perdóname! Pero ¿es cierto que serás mía?, ¿es cierto?...
—¿Dudas, señor? —dijo Beatriz al conde.
—Oh, no, ya no dudo, esposa mía; y en prueba de ello, voy a hacerte una confianza que solo a una madrep. 71 o a la persona que se ama, debe de hacerse. Hace ya algún tiempo, querida mía, que abrigo la esperanza de ceñir a mis sienes la corona de Castilla, corona que tú me ayudarás a llevar.
—¿Y el rey? —dijo doña Beatriz casi maquinalmente.
—Oh, el rey morirá antes de dos años.
—¡Jesús mil veces! —exclamó la amante de Carvajal aparentando sorpresa—. ¿Yo reina de Castilla? ¿Yo esposa de tan noble y cumplido caballero como el conde de Haro? ¿Qué he hecho, señor, para que de tal manera me colméis de tantos beneficios?
Y la infeliz doña Beatriz con los ojos desencajados por la demencia, se separó de la columna donde tan fuertemente estaba asida y, precipitándose convulsa sobre el conde de Haro, le quitó una daga que este llevaba en el cinto.
—¡Venganza, infame conde de Haro, venganza por mí y por el rey de Castilla! —exclamó la joven sepultando al mismo tiempo la daga en el pecho de don Lope.
Pero una finísima cota de malla, que el traje del conde ocultaba completamente, se negó a dar paso al flexible acero damasquino.
Un rayo que hubiera caído entre los dos no los hubiera sorprendido tanto. A doña Beatriz, porque se veía otra vez en poder del conde; a este, porque se vio engañado de tal manera. Sin embargo, ni una palabra de queja o de venganza profirió. Subió la escalera que conducía al cuarto del judío dejando sumergida a doña Beatriz en profundo dolor y amargo llanto.
Así que se hubo marchado el conde, la desgraciada amante de don Juan enjugó las lágrimas que inundabanp. 72 su rostro, y paseó triste y abatida por la estancia que la servía de cárcel, diciendo al mismo tiempo que acariciaba la daga que quitó a Don Lope:
—Mi determinación está ya tomada: el conde se ha marchado sin vengarse; pero volverá a satisfacer sus deseos, o tal vez a darme muerte. No hay duda en esto, Dios mío; antes me respetaba porque le ablandaban mis súplicas y lágrimas; pero ahora que ha comprendido toda la energía de mi carácter, toda la constancia de mi amor, ahora que se ve engañado, de seguro, ¡me horrorizo en pensarlo!, de seguro se vengará de mí terriblemente. ¿Y lo habéis de consentir, Dios justo y piadoso? —decía arrodillándose con religioso fervor—. ¿Habéis de consentir que ese malvado se goce en hacerme víctima de su venganza? Vuelva o no —repuso con firmeza—, debo yo de poner término a mis muchos e insoportables males con este arma que el cielo sin duda me ha deparado. Perdonadme, señor, y dadme valor para clavarme este acero que pondrá fin a mis días, tal vez dentro de un momento. Pero no, es imposible que yo muera tan pronto cuando vive en mi corazón la esperanza de un puro y tierno amor; al fin él vendrá a sacarme de esta prisión lúgubre y estrecha, castigará a mi cruel opresor y viviremos felices; sí, porque hemos nacido el uno para el otro, ¿no es verdad, don Juan? ¿Cuándo vendréis? Mirad que si tardáis un poco más, solo hallaréis mi cadáver en este calabozo, que en vano han querido adornar para ocultar su lobreguez y lo negro de sus paredes. Oh, venid, venid pronto; mirad que siento una cosa, un peso en el pecho que me ahoga; abrid esa puerta de hierro que da paso, que sé yo, tal vez al infierno; rompedla si no podéis entrar y sacar a vuestra amante de aquí; libradla de lap. 73 muerte. No tardéis, que ya me quedan pocos momentos de vida.
Y la infortunada amante de Carvajal cayó exánime sobre la mullida alfombra que cubría el frío pavimento de su prisión.
Pero fuerza es, si hemos de seguir el orden que nos hemos propuesto, apartarnos de este lugar y trasladarnos a la parte del alcázar que habitaba el rey para presenciar la escena mas inesperada y notable de cuantas contiene esta peregrina historia.

p. 74

De cómo el conde Haro se empeñó en no conocer a uno que llevaba el rostro cubierto.

El salón donde celebraba corte su alteza hallábase, una mañana del mes de septiembre de 1310, ocupado por multitud de caballeros, donceles, pajes de lanza y estribo, y escuderos.
Los caballeros que más habían madrugado discurrían en corros o pequeñas reuniones sobre las noticias del día. Acerquémonos, si le place al lector, a uno donde se hallaba el poderoso conde de Haro.
—Conque va a ser destituido de sus honores y consideraciones como príncipe y caballero el infante don Juanp. 75 —preguntó a don Lope un joven de gallarda presencia, llamado don Diego de Fajardo.
—Con efecto, repuso el conde; y aquí para nosotros fue acción fea y desleal la que cometió el infante en el sitio de Algeciras.
—Cierto, señor conde; pero observad que el rey obra muy de ligero, y que no es ese suficiente motivo...
—¡Cómo! ¿Así pensáis? —replicó el conde con calor—. Pues si no hubiese sido porque el cielo favorecía nuestra causa, con tan poca gente y tan débil como quedó el ejército real, ¿cómo era posible que hubiésemos conquistado los pueblos que hoy nos pertenecen?
—Tenéis razón, don Lope. Mi objeto tendía a probar que otros delitos de más gravedad ha cometido don Juan y han quedado sin castigo.
—¿Qué queréis...? Y bien puede el infante dar gracias a Dios de que se ha librado de la pena capital.
—¡Cáspita!
—Lo que oís, amigo mío.
—El objeto de nuestra reunión ya lo sé; pero ¿sabéis si se ha procedido contra la memoria del papa Bonifacio en la corte pontificia? —dijo un tercer caballero que, según su traje, indicaba pertenecer a la orden de Santiago.
—Creo que no, don Álvar Núñez —contestó el de Haro, haciendo lado al santiaguista—. A Clemente V le ha podido mucho el mensaje enviado por su alteza el rey de Castilla advirtiéndole de que no tiene facultades para hacer una cosa semejante; y a más de esto, que resultarían graves daños a toda la cristiandad.
—¡Oh, bien hecho! —dijo don Álvar con alegría—, porque si no ese pontífice, hechura del rey de Francia, nosp. 76 iba a venir todos los días con exigencias tan nuevas como raras. Vean ustedes, haber extinguido ahora la orden del Temple, tan necesaria como era, y mucho más en estos reinos, para la completa destrucción de los moros.
—Tenéis razón, don Álvar —repuso el joven Fajardo—. Yo no puedo creer de ninguna manera que sean ciertos los delitos que imputan a tan nobles y cumplidos caballeros; además que el Papa, que se sujeta por reinar a las condiciones más onerosas, no puede hacer cosa buena.
—¡Bien dicho, valiente joven, bien dicho! —exclamó el santiaguista con entusiasmo.
—Moderaos, don Diego, y no habléis de esa manera del jefe supremo de la Iglesia —dijo el anciano arzobispo de Galicia, acercándose al círculo que habían formado nuestros interlocutores.
—Bien venido, padre mío —dijeron todos los caballeros besando uno por uno con respeto el anillo del prelado.
—Conque hoy, señores, hemos sido convocados para oír de boca del mismo rey grandes novedades, según dicen.
—Así parece, señor —contestaren todos a la vez.
—Pues yo, si he de dar mi opinión tal como la siento —dijo el de Núñez—, no creo que esa medida que ha tomado su alteza sea ni oportuna ni prudente.
—Silencio —repuso Haro—, que ya sabéis que en palacio se debe callar, maguer se le seque a uno la lengua en el paladar.
—Sí, ya sé —contestó don Álvar con malicia— que es un crimen decir la verdad a...
—¡El rey!... —dijeron las voces de los farautes y guardias.
p. 77
—¡El rey! —repitieron todos haciendo paso al monarca y a sus magnates.
Presentose efectivamente el joven don Fernando, seguido de los caballeros, donceles, escuderos, pajes y empleados de su casa. Subió con paso firme las gradas del trono y saludó, al mismo tiempo de tomar asiento, a todas las personas que se hallaban presentes, con la más amable sonrisa.
Las que acompañaban al rey y las que en el salón había, se fueron colocando en sus sitios respectivos: detrás del sillón que ocupaba don Fernando, sus donceles, escuderos y pajes, y los físicos Aben-Ahlamar y mosén Diego de Valera; cerca del trono, sus hermanos don Pedro y don Felipe, nombrado el primero general de la frontera, y el duque de Bretaña; a más de estos el justicia mayor, el maestre de Castilla y el canciller; ocupaban las gradas del trono el mayordomo mayor de palacio don Juan Núñez de Lara, el arzobispo de Toledo don Gutiérrez segundo, los de Galicia y Sevilla y el delegado del papa Clemente V, el muy entendido en armas y en letras Pedro López de Ayala, adelantado de Murcia, Fernán Gómez de Toledo, camarero mayor y muy querido del rey, y los infantes de la Cerda, vestidos con ornamentos reales; cerca del trono y en primer término, veíase a don Lope López Díaz de Haro, don Juan Alonso Pérez, Guzmán el Bueno, señor de Sanlúcar, don Pedro Ponce de León, muy estimado del rey y su antiguo ayo, el abad de San Andrés, canciller de doña María Alfonsa, los maestres de las órdenes militares con sus respectivos caballeros; el alguacil mayor Gómez Pérez de Lampar con los procuradores de la ciudad; y, por último, multitud de donceles, escuderos y pajes, de los muchos yp. 78 distintos caballeros que había en la corte del poderoso y egregio rey de Castilla y León.
—Prelados, infantes, gentiles-homes, escuderos, donceles y pajes de mi corte —dijo el rey así que vio a todos colocados en los sitios que por su posición o clase a cada uno pertenecía—. Dos son los objetos que me traen hoy a reunirme con vosotros. El primero creo que os llenará de tanta complacencia como a mí. Mi augusta esposa, la reina doña Constanza, se halla encinta, y según el pronóstico de los sabios que ven el porvenir de las criaturas escrito en los astros, pronto tendrá la corona de Castilla un digno sucesor de don Pelayo. El segundo, señores, me cuesta harto dolor y sentimiento anunciároslo; pero como padre que debo ser de los pueblos que la Providencia ha puesto en mis manos para que los gobierne, es deber mío premiar a aquellos que procedan bien y castigar asimismo a los que infringen las leyes y mandatos de Nos. Os doy una prueba, nobles señores, de lo recto e imparcial de mi justicia, cuando no he vacilado en que esta se haga ostensiva hasta a los miembros de mi misma familia.
Don Fernando se sentó algo afectado, y haciendo seña a uno de los farautes, se oyó a poco en el salón la voz de un hombre que decía:
—Oíd, oíd, oíd.
Los cortesanos prestaron atento oído. El justicia mayor leyó entonces con voz clara y sonora lo siguiente:
—«Don Fernando IV, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Galicia, de Sevilla, de Toledo, de Córdoba, etc., etc., etc., por el presente escrito hacemos saber a los que viven hoy, como también a la memoria de los venideros, que el infante don Juan, nuestro tío carnal,p. 79 nos ha hecho graves y repetidas injurias, habiéndoseles perdonado ya algunas; pero ha llegado muy mucho a nuestro corazón la acción de abandonar el campo con sus mesnadas y caballeros en tiempo que Nos, con la ayuda de Dios y de las nuestras leales tropas y de nuestros fieles vasallos, poníamos sitio a la ciudad de Algeciras y a Gibraltar, para arrancarlas del poder de los moros. Oído los consejos de los barones buenos e ilustres de estos mis reinos y por el convencimiento que Nos tenemos de que el referido infante ha sido, y es, ingrato, contumaz e inobediente, hemos resuelto quede desde este momento destituido y exonerado de todos los títulos y consideraciones que como príncipe y caballero tenía. Otrosí, es nuestra real voluntad dar a los justicias, alcaldes y oficiales de estos nuestros reinos, facultades amplias y omnímodas para que si se hacen con la persona del ya referido infante, le conduzcan preso y maniatado al lugar o pueblo donde Nos a la sazón residamos».
La lectura del documento arriba escrito produjo gran sensación en todos los cortesanos. Un murmullo de desagrado fue la respuesta que recibió el rey. Cuentan las crónicas que hubo caballero de aquellos que sacaron hasta la mitad sus aceros, movidos de lástima por don Juan, y llenos de indignación contra don Fernando.
Una voz de mujer que decía a grandes voces, fuera de la cámara real, «dejadme chusma insolente, dejadme ver al rey», distrajo la atención de los cortesanos del monarca castellano. Este se apresuró a decir al capitán de sus guardias:
—Enteraos, don Tello, qué ruido es ese.
—Señor, una mujer que pugna por entrar aquí, a pesar de los esfuerzos que hacen los soldados por impedirlep. 80 el paso. Si quiere recibirla tu alteza, la haré entrar.
—Sí, hacedla entrar, don Tello —repuso el rey deseando satisfacer su curiosidad.
Apareció en seguida de haber salido el capitán una mujer de bellas y elegantes formas cubierto el rostro y seguida de otras dos que parecían sus dueñas. Pasó la dama muy cerca de don Lope de Haro, y se dirigió con resolución al trono, donde permaneció postrada hasta que el rey le dijo:
—Alzad, señora, alzad y exponed los motivos que os inducen a presentaros en este lugar de esa manera. Levantaos y contad vuestras cuitas, si las tenéis.
—¡Justicia, noble rey, justicia! —exclamó la enlutada besando con sumisión el borde del manto real.
—Hablad, señora, hablad, que nunca la he negado a nadie.
En los rostros de las circunstantes pintose el asombro y la admiración. El conde de Haro palideció visiblemente al hablar la encubierta dama. Esta continuó con voz clara y sentida:
—¡Un crimen se ha cometido en Burgos, señor; en tu corte, en el mismo alcázar donde moras!
—¿Un crimen, decís?
—Sí, señor, un crimen, y crimen destinado a quedar impune.
—¡Acabad, por Dios, señora! —exclamó el rey impaciente.
—Los grandes que te adulan y lisonjean son, señor, los que más infringen tus mandatos...
—¡Fuera esa mujer! —dijeron todos los caballeros a una, y tumultuosamente.
—Y validos —continuó la encubierta sin arredrarle losp. 81 gritos y amenazas de los caballeros— de tu favor y de la sombra de tu trono cometen las acciones más feas y villanas.
—¡Explicaos! —repuso don Fernando.
—Señor —dijo el conde de Haro trémulo de ira—, no debe tu alteza dar oído a una mujer que está demente, a juzgar por las palabras que dice.
—Dejad, don Lope —replicó el rey—. Y vos, señora, apresuraos a exponer brevemente vuestras cuitas, sin meteros a más.
—Ya veo —contestó la advenediza— que es un crimen de lesa majestad decir a los reyes la verdad...
—¡Acabad!
—Doña Beatriz de Robledo, digna hija de uno de los más leales vasallos de tu padre y dama de tu augusta madre, doña María Alfonsa de Molina, ha sido robada de la cámara real, sin saberse todavía el paradero de tan noble joven.
—Lo sabíamos, señora, y ya se han dado las oportunas órdenes para descubrir a los autores del atentado que todos deploramos. ¿No se sabe nada aún de este negocio, señor justicia mayor?
Iba el interpelado a contestar, pero se apresuró a decir la encubierta:
—El autor, señor, recibe de tu mano inmensos beneficios; el autor se ampara en tu misma corte; y por último, nos está escuchando.
—¡En mi corte!
—¡Sí, en tu corte! —repuso la desconocida con entereza.
—¡Nombradle! —dijeron todos con el más marcado interés.
Don Lope cambió una mirada de sorpresa con el judíop. 82 Aben-Ahlamar. La voz de la desconocida había penetrado hasta lo más recóndito de su corazón. La repentina aparición de aquella mujer le dejó más frío y parado que una estatua de piedra. Su cuerpo sintió un estremecimiento involuntario al rozar el vestido de la tapada con el suyo, cuando esta pasó al trono del rey, y, en fin, su voz, las miradas tan terribles que al través del antifaz le asestaba, hizo temblar más de una vez al orgulloso conde de Haro. A pesar de todo esto, aparentó serenidad y dijo uniendo su voz a la de los demás:
—¡Nombradle!
—¡Sí, nombradle, decid quien es, señora! —exclamó el rey.
—Es...
—¡Hablad, hablad pronto, por Cristo! —dijo don Fernando.
—¡El conde de Haro!
—¡Don Lope! —exclamó el monarca mirando alternativamente al acusado y a la acusadora.
—¡Yo! —preguntó el conde—. ¿Yo?
—¡Don Lope! —repitieron todos admirados.
—¿Sabéis —repuso el rey— el nombre que habéis tomado en boca y la persona a quien ultrajáis?
—Sí, lo sé, y por eso he venido a acusarlo; por eso lo he nombrado sin temor.
—¿Y sabéis, mal aconsejada dueña, el castigo que tiene el impostor?
—Es la verdad, señor, y por lo mismo permanezco tranquila.
—¿Sabéis que si os faltan pruebas o un caballero que sostenga vuestra acusación, seréis puesta en tormento por calumniadora?
p. 83
—¡Ah!...
—A tiempo estáis; si os desdecís..
—¡Jamás! —repuso la desconocida interrumpiendo al rey.
—En ese caso, presentad las pruebas de vuestra acusación.
La tapada guardó silencio.
—Bien está: tres días se os dan de término. Faraute, cumplid con vuestro deber.
Adelantose uno según la usanza de aquel tiempo, y dijo tres veces la acusación formulada contra el conde de Haro. Después añadió:
—¿Hay algún caballero que tome a su cargo la demanda de la acusadora?
Un silencio sepulcral fue la respuesta que recibió el faraute. En los pechos de todos los caballeros lucían prendas del amor de sus damas. A más de esto, ¿quién se iba a exponer, por sostener la demanda de una mujer desconocida, que tal vez resentida con el de Haro quisiese vengarse de él achacándole el rapto de doña Beatriz?
El espíritu de don Lope se tranquilizó algún tanto en vista de que ningún caballero salía por defensor de la desconocida.
El faraute volvió a decir otra vez:
—¿Hay algún caballero que salga por defensor de la acusadora?
—¡Yo! —contestó una voz varonil.
Y entró al mismo tiempo en la cámara un hombre armado de pies a cabeza y calada la visera.
—¡Ah, triunfé! —exclamó la dama por lo bajo.
Volvieron los ojos de los cortesanos al temerario y denodado caballero que tomaba a su cargo tan arriesgada demanda.p. 84 Don Lope tembló a la vista del advenedizo defensor de su contraria.
Llegó el armado al trono, e hincando una rodilla en tierra, dijo al rey con el mayor respeto:
—Señor, ¿me concede tu alteza licencia para tomar la demanda de esta desconocida?
—La tenéis —contestó el rey.
—Y vos, conde de Haro, ¿me admitís por contrario? —dijo el desconocido acercándose a don Lope.
—No acostumbro a hacer caso de los enmascarados —repuso con calma.
—¿Y me conocéis ahora? —dijo el armado levantándose la visera.
—¡El de Carvajal! —exclamó don Fernando sorprendido.
—¡Don Juan! —repitieron asombrados los caballeros.
—El mismo, señores.
—¿Tenéis que pedirme alguna cosa, don Juan? —dijo el monarca.
—Ninguna —respondió el amante de doña Beatriz—, sino que oiga tu alteza y todos los aquí presentes mi desafío: Atended, ricos-homes, caballeros, escuderos y todos los que me escucháis. Yo, don Juan Alonso Carvajal, infanzón del muy poderoso rey de Castilla, don Fernando IV; a vos, don Lope López Díaz de Haro, conde de Haro, señor de Santa Olalla y de Balmaseda, te desafiamos por mal caballero, aleve y descortés, y te retamos a muerte, tomando por testigos a los presentes, por raptor de Doña Beatriz de Robledo, dama de su alteza la reina Doña María; a lanza o espada, mientras dure sangre en nuestras venas.
p. 85
Concluido que hubo don Juan el reto, arrojó a los pies del conde de Haro su manopla. Don Lope se apresuró a cogerla, diciendo al mismo tiempo:
—No obstante ser falso el delito que se me imputa, acepto gustoso, porque de este modo verán todos mi inocencia, el desafío de don Juan Alonso Carvajal.
Autorizó el rey el desafío, según era costumbre entonces, declarando traidor y digno de muerte al que en la lid saliere vencido.
Toda la corte se puso en movimiento después que don Fernando bajó del trono.
El justicia mayor se acercó al rey y le dijo:
—¿Qué hacemos de la acusadora, señor?
—Ah, tenéis razón. ¿Aben-Ahlamar?
—Señor —contestó el judío presentándose al monarca.
—Encargaos de la desconocida hasta que yo fije el día del combate.
El sabio médico inclinose en señal de obediencia y dirigiéndose a la encubierta dama:
—Tened la bondad de seguidme, señora —le dijo.
En la noche que siguió a día tan fecundo en sucesos, no podía conciliar el sueño el justiciero y buen rey de Castilla. Su imaginación, acalorada con las escenas de la mañana, no cesaba de representarle la de la acusación de Haro. Los hermosos ojos de aquella mujer, que cual dos luceros brillaban al través del antifaz, no los olvidaba ni un momento el joven monarca. Durmiose al cabo para soñar con Castrojeriz, y con la bella y hechicera Piedad; entonces se sonrió y dijo con inefable alegría: «Es la misma, sí, he conocido su voz... La impresión que ha experimentado mi corazón, ¿quién sino esa adorable criatura era capaz de hacérmela sentir?p. 86 ¿Quién sino ella, que en tan cortos instantes encendió en mi pecho esta llama que me abrasa?».
Tan luego como el día asomó por el horizonte, se dirigió el rey, envuelto en un cumplido ropón, a la habitación de su físico, el judío Juffep Aben-Ahlamar.
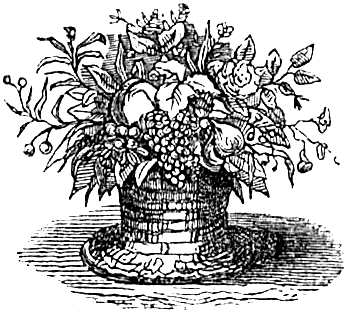
p. 87
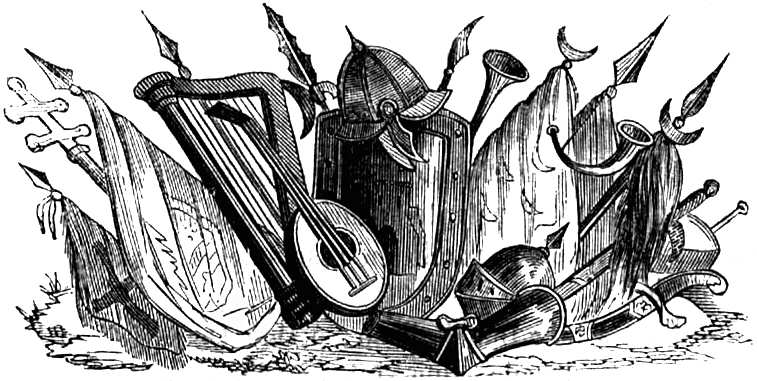
En el que se ve que una persona muy principal le pide a la gitana cierta cosa que el lector sabrá leyendo este capítulo.
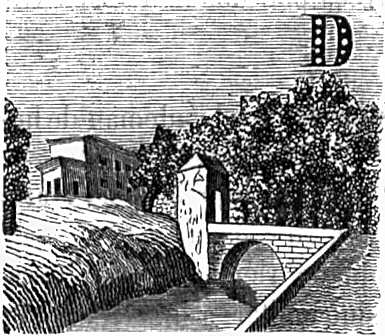
Dirigiose efectivamente el rey, tan luego como amaneció, y según dejamos dicho en el capítulo anterior, a la morada de su físico Aben-Ahlamar, a conocer, o mejor dicho, a saber si la acusadora del poderoso conde de Haro era la siempre para él encantadora Piedad. El enamorado monarca sabía que el judío vivía en su mismo alcázar, pero ignoraba completamente en qué parte de él. No había pensado en esta circunstancia, y se paró sin saber qué partido tomar en tal aprieto.
En aquel momento llegó a su oído la estridente vozp. 88 de un soldado que le decía, al mismo tiempo que preparaba su ballesta:
—¿Quién sois? ¡Alto!
Si bien don Fernando se alegró de haber dado con un centinela, que al instante le diría en qué lado del alcázar moraba su médico, vaciló en responderle, temiendo ser conocido.
—¡Voto a tal, don Bellaco, o don Demonio —dijo el soldado amostazado—, que si no me decís quién sois y a dónde vais, os haré probar mi ballesta!
—Soy —repuso don Fernando, cubriéndose el rostro cuanto pudo con la capucha de su ropón— un paje de su alteza el rey, que llevo órdenes suyas para...
—¡Engañado vivís, pajecico, si creéis haberme convencido! ¡Buena hora es, en verdad, para que su alteza os mande a ninguna parte, cuando no hay un alma viviente que haya dejado el lecho aún! Vaya, vaya, dejaos de conversación y volveos por donde habéis venido.
—Ya os he dicho...
—¡Atrás! —repuso el ballestero haciendo ademán de herir a Don Fernando.
—¡Mirad lo qué decís! —replicó el hijo de doña María replegándose y echando mano a su espada.
—¡Voto va! —exclamó el soldado riéndose estrepitosamente—. ¿Qué he de hacer sino quitar a un villano de en medio?
No pudo sufrir más el impaciente joven. Cogió por el cuello al soldado y le dijo descubriéndose el rostro con la mayor ligereza:
—¿Conoceisme, don Bellaco, conoceisme ahora?
—¡El rey! —exclamó el pobre soldado anonadado.
p. 89
—¡Chito!
—¡Perdón! —repuso cayendo de rodillas.
—Está bien, pero cuida de no decir que me has visto, porque te mando colgar del árbol más alto de Burgos.
—Señor...
—Bien, alza y condúceme, si sabes, a la habitación del judío Aben-Ahlamar.
Levantose el ballestero loco de alegría, y echó a andar, seguido del rey, con dirección a una puerta que se veía al extremo de la galería donde tuvo lugar la escena que, a fuer de exactos cronistas, no hemos querido dejar de referir.
—Toma y retírate —dijo don Fernando a su guía, entregándole así que hubieron llegado a la misma puerta que daba entrada a la morada del nigromántico, una moneda de plata.
Hubiérase echado de nuevo el soldado a los pies del monarca, si este no se apresurase a decir:
—Vete, vete cuanto antes de aquí.
El soldado desapareció, y don Fernando dio tres golpes con suavidad en la claveteada puerta.
Refunfuñando la abrió el judío, y con mal talante y peor modo dijo al joven monarca:
—No os conozco. ¿Qué queréis a esta hora?
—Soy... Pero pasemos adentro —repuso el rey— y entonces me descubriré.
—Si antes no me decís quién sois, no os dejaré penetrar en mi morada —dijo el judío impidiendo la entrada al señor de Castilla y de León.
—¡Vive Cristo, Aben-Ahlamar, que estáis por demás imprudente! —replicó don Fernando entrando, a pesar dep. 90 los esfuerzos del judío, en la vivienda de este, y cerrando la puerta tras sí.
Estupefacto quedó Juffep en vista de la osadía del misterioso personaje que tan temprano y de una manera tan brusca le visitaba. Conocía la voz de su huésped pero no se acordaba a quién pertenecía.
El rey se apresuró a decir, así que hubo penetrado en la estancia donde su médico confeccionaba las medicinas y brevajes que se hacía pagar a peso de oro:
—Dispensad, Aben-Ahlamar, si antes no os he dicho quién era; pero temía ser conocido por alguien.
Y al mismo tiempo se echó el monarca sobre los hombros la capucha de su rico y elegante ropón.
Si grande fue la sorpresa del ballestero cuando reconoció al rey, no fue menor la del judío. Inclinose, hasta besar la fimbria del traje del joven, diciéndole al mismo tiempo con el mayor respeto:
—No me levanto, muy poderoso señor, hasta que tu alteza se digne perdonarme.
—Alzad, Aben-Ahlamar, alzad, que yo en vuestro caso hubiera hecho lo mismo.
—Esperaba, noble rey, tamaño beneficio de tu magnanimidad y...
—Basta, basta, no hablemos más de eso —repuso el monarca interrumpiendo a su físico y tomando posesión del colosal sillón de este.
Hubo un momento de silencio que fue interrumpido por Juffep, el cual ardía en deseos de saber el objeto de la visita del rey en aquella hora intempestiva. Así es que aparentando la mayor timidez, dijo a su ilustre huésped:
—Puede saber, señor, este tu más fiel vasallo y servidor,p. 91 a qué debe la muy alta honra de que le visite el poderoso e ínclito rey de Castilla.
—¿Es esta, por ventura, la primera vez que vengo a vuestra morada?
—Creo que sí, gran señor.
—¡Cómo la primera! Pues qué, ¿no os acordáis ya, cuando...?
—Perdona, rey don Fernando —repuso el judío interrumpiendo al monarca—, perdona; pero de nada me acuerdo.
—Frágil sois de memoria, en verdad; dijo el rey con tono bromista.
—Tengo efectivamente esa desgracia, señor, y lo siento en este momento por tu alteza.
—¿Os acordáis —continuó don Fernando— cuando en Castrojeriz fui a veros a causa de que una sobrina vuestra...?
—¡Ah!, recuerdo, señor, recuerdo ahora perfectamente.
—¿Veis, señor desmemoriado, veis? —repuso el rey con alegría.
Pero antes de seguir escuchando la conversación del rey y de su físico, fuerza es referir la primera visita que hizo el monarca a Aben-Ahlamar, y que, como acabamos de observar, el primero ha recordado al segundo.
En el capítulo segundo de la introducción de este relato, tuvimos ocasión de ver al rey víctima de los encantos y hechizos de la gitana Piedad. ¿Y a qué persona no subyugaría una belleza tan perfecta como la de aquella mujer? No es de extrañar, pues, que el rey, joven entonces de dieciséis años, quedase altamente prendado de la sobrina de Aben-Ahlamar, verdadero tipo de las hijas del Guadalquivir. Joven, muy joven era, en verdad, donp. 92 Fernando para haber concebido una pasión como la que le inclinaba a Piedad. Pero tenemos que advertir que era también el joven monarca castellano hijo de la hermosa Rómula. Y allí, en la dichosa patria de los Teodosios y Trajanos; en la pequeña Roma, llamada así por Julio César; en la ciudad que tantos varones ilustres ha dado a la altiva España y que tantas bellezas y maravillas encierra; en la sin par Sevilla, cuyas murallas y praderas están bañadas por el delicioso y nunca bien ponderado Betis, el de las arenas de oro, y cuyas aguas son tan mansas como la sonrisa de sus hijas, allí, decimos, todo es precoz, todo, hasta el amor mismo...
Al día siguiente de haber conocido don Fernando en Castrojeriz a la que pasaba por sobrina de su físico, dirigiose a la misma hora en que le hemos visto la segunda vez, a la habitación de este.
Omitiremos, contando con la benevolencia del lector, la sorpresa del judío al encontrar al rey en su vivienda, sus impertinentes cumplimientos y las adulaciones y lisonjas con que salpicaba las palabras que dirigía al nieto de San Fernando.
Don Fernando interrogó en estos términos a su siempre interesado y codicioso médico:
—Decidme, Aben-Ahlamar, ¿no tenéis en vuestro poder a una joven, asaz hermosa por cierto?
—¿Habláis de una —repuso el judío con intención— cuyos hermosos ojos negros parece que despiden fuego?
—¡Sí, sí, esa misma es! —exclamó el rey loco de alegría.
—Pues esa joven, señor, es mi sobrina.
—¿De veras?
—¡Dudáis!
p. 93
—Perdona. ¿Y cómo se llama?
—Piedad.
—¡Oh, oh, hasta el nombre!...
—Su corazón, don Fernando, es tan puro como el de un ángel.
—¡Sí, tanto mejor, Aben-Ahlamar, tanto mejor! ¿Ese será un nuevo motivo para que yo... pudiera verla?
—Señor...
—Mirad que la amo frenéticamente, mirad...
—¡A una gitana! —exclamó el judío con gozo y aparentando sorpresa.
—¡Gitana decís!
—Con efecto.
—¡Eh, qué me importa si es hermosa!
—Pero ¿es cierto que amáis a la sobrina de un judío?
—¡Oh, callaos, callaos por Dios, no me recordéis esas cosas! Yo la amo, Aben-Ahlamar, la amo mucho, mucho, ¡más que a mi corona! Para mí no es gitana, Aben-Ahlamar; para mí no es judía, solo es un ángel, una diosa... ¿Pudiera verla? —insistió el joven con impaciencia.
—Quisiera complacer a tu alteza, pero en este momento...
—¡Fatalidad, fatalidad! —exclamó el rey con desesperación—. ¿Qué hace ahora?
—Descansa, señor. Pero si tu alteza quiere...
—Oh, pues entonces déjala, deja que duerma, Aben-Ahlamar; pero ofréceme en cambio que le has de hablar de mí... Dile que un joven de su misma edad la ama mucho..., con delirio... Haz por que me conozca, mas no le digas que ciñe mis sienes una corona real, porque entonces tal vez no haya en su amor toda la abnegaciónp. 94 que yo apetezco. ¡Oh, cuánto diera en este momento por no ser rey! Escucha, Juffep, si inclinas a tu sobrina a que me ame..., te ofrezco..., te doy mi palabra real de que has de quedar contento: ¿entiendes?
Y el enamorado joven salió de la habitación de su médico, el cual sin perder tiempo buscó al infante don Juan y le dijo:
—Señor, el pájaro ha caído por sí solo en la red.
—Explícate.
—Quiero, decir, gran señor, que el rey está ya muerto de amor por esa muchacha que tú has querido hacer pasar por sobrina mía.
—No me dices nada nuevo.
—¡Cómo!, ¿lo sabíais? ¿Y sabes también que acaba de estar ahora mismo en mi morada?
—Tanto... Pero ¿qué os ha dicho?
—Que si hago porque esa aventurera llegue a amarle, me recompensará más que suficientemente. ¡Cuerpo de Cristo, y qué enamorado está el rapazuelo!
—Reíos, Aben-Ahlamar, de las promesas de los reyes.
—Sin embargo...
—Más positivas son las mías.
—Ya te he dicho, magnánimo príncipe, que puedes disponer eternamente de mí, de mi ciencia y de todo cuanto me pertenece.
—Lo sé, Juffep —repuso el infante—. Lo que conviene ahora —continuó—, es que tú te desentiendas de todo, y dejes a mi cargo ese negocio. ¿Me comprendes?
—Perfectamente.
El infante y Aben-Ahlamar lograron su deseado intento. El primero pasó con el monarca por el protector,p. 95 por el medianero de sus ilegítimos amores. Con esto consiguió que el joven Fernando le tomara un cariño grande y le entregase el mando absoluto del reino, que el perverso infante repartía con su amigo el conde de Lara; pero sin revelarle ni explicarle nunca les medios de que se había valido para que el rey le dispensase segunda vez su confianza y amistad. El segundo, Aben-Ahlamar, fiel a la palabra dada a don Juan de no tomar cartas en el asunto de los amores del rey, recibía a manos llenas del infante cuantiosas sumas que atesoraba con insaciable avaricia.
Permítanos ahora el lector que digamos algo de los amores de Piedad con el raptor de doña Beatriz de Robledo.
Instruida estaba perfectísimamente la gitana por el judío Aben-Ahlamar del papel que en aquella escena le tocaba representar y de la manera que debía de conducirse con el joven e inexperto monarca. Cumpliolo todo al pie de la letra y a las mil maravillas. Jamás sintió por don Fernando ni un cariño fraternal siquiera; pero no por eso dejaban de ser ardientes sus miradas cuando iban dirigidas al joven que con loco desvarío la amaba; no por eso dejaban de ser sus besos abrasadores, siempre que los estampaba en la tersa frente o en los finísimos labios de su augusto amante. Sus amorosas palabras no las hubiera pronunciado acaso la mujer más frenética por el objeto querido de su corazón.
En este estado vivió la bella gitana por espacio de tres meses poco más o menos. Al cabo de este tiempo se cansó de fingir, por haber visto un día en la corte a un mancebo que tanto tenía de hermoso como de perverso y cruel. Este joven vino a arrebatarle su sosiego, y sup. 96 bella imagen quedó esculpida con caladeros de fuego en el alma apasionada de Piedad. Huyó a poco la aventurera del lado de Aben-Ahlamar, dejando por consiguiente al rey huérfano de sus caricias, que un advenedizo recibía sin comprender la ternura de que estaban impregnadas. Don Lope, según afirman las crónicas, nunca amó a la gitana, sin embargo de figurarse él todo lo contrario. Llegó por fin un día en que el amor que el conde creía tener a Piedad, y cuyos cimientos se iban desmoronando a fuerza de dudas, se hundió para siempre en el abismo del olvido a vista de otra belleza que, sin quererlo, robó a la supuesta sobrina de Aben-Ahlamar el corazón de su pérfido e insconstante amante. Justa expiación de la conducta que la nieta de Simeona siguió con el joven don Fernando. No supo apreciar el verdadero afecto del monarca, y puso sus ojos en un hombre que la desairó completamente, y aun llegó a odiarla tan pronto como tuvo ocasión de conocer a la linda y pudorosa dama de la reina doña María Alfonsa.
Repetidas veces dijo Aben-Ahlamar a su antigua pupila que el conde de Haro no la amaba. Repetidas veces le hizo ver que el rey siempre la recibiría gustoso, y que de ser la querida del conde de Haro no ganaba tanto como de ser la favorita de Fernando IV de Castilla. Piedad nunca hizo caso de las palabras del judío. Era el suyo un amor demasiado profundo para que pudieran destruirlo el brillo de una regia corona y el fausto de una corte selecta y poderosa.
—Cesad —decía la amante de don Lope cuando Aben-Ahlamar le hablaba de él.
—Y si yo te dijera, hija mía, que el conde de Haro jamás te ha querido, ¿qué me dirías?
p. 97
—Que mentíais —le contestaba desesperada la gitana.
—¿Y si te dijese que ese hombre por quien eres desgraciada te aborrece de todo corazón?
—Callad, viejo maldito, callad, o haréis estallar mi enojo.
Pero el judío, a quien tenía más cuenta fuese la gitana amante del rey que del conde, reponía sin que le arredrasen las palabras amenazadoras de Piedad.
—¿Quieres cerciorarte de lo que te digo?
—No, porque es falso.
—Déjate de cuentas, y si quieres desengañarte por tus mismos ojos, mañana mismo...
—¿A qué hora? —repuso la gitana fuera de sí.
—Por la mañana y en mi habitación.
—Bien, iré; pero ¡pobre de ti si me engañas!...
Volvamos al rey y a su infame médico, que hace rato nos esperan en el alcázar puesto que ya conoce el lector y ha visto en el capítulo IV de esta crónica la escena anunciada arriba por Aben-Ahlamar.
El rey continuó de esta suerte:
—Me dijisteis cuando desapareció de vuestro lado aquella joven...
—¿Mi sobrina, señor?
—Justamente. Me dijisteis que había muerto a poco tiempo de salir de Valladolid, donde os hallabais conmigo a la sazón.
—Con efecto, gran rey, esa noticia llego a mí por conducto de una mujer que acompañaba siempre a la joven, cuya temprana muerte todos lamentamos.
—Tal vez os riais de mí, Aben-Ahlamar; pero abrigo la creencia de que la hermosa Piedad fue la quep. 98 ayer se presentó a acusar al conde de Haro de raptor de la dama de mi querida madre.
—¡Qué dices, señor! Por Dios que sería maravilloso que debajo del antifaz y de las tocas que cubrían la cabeza de la reverenda dueña que acusó al conde encontrásemos la calavera de la hermosa Piedad.
—Mirad —repuso el rey— que su voz la conocí de tal manera que creo muy difícil me haya equivocado.
—No obstante, rey de Castilla, esa joven ha muerto, desgraciadamente.
Don Fernando escondió el rostro entre sus manos, para dejar salir de su agitado pecho un prolongado suspiro. Largo rato se mantuvo en esta posición, sin pronunciar una sola palabra y sin dar señales de que vivía, hasta que incorporándose de repente dijo con aire de indiferencia.
—¿Supongo tendréis en vuestro poder a la acusadora?
—Sí, señor.
—Hanme dicho que es joven y hermosa —repuso don Fernando clavando al mismo tiempo sus ojos en el venerable rostro del nigromántico.
—Pues te han engañado, porque permanece cubierta de la misma manera que tu alteza tuvo lugar de verla ayer.
—¿Os habla con agrado?
—Ni con agrado ni sin él, porque, si no la hubiera oído cuando acusó al hijo del último señor de Vizcaya, la creyera muda.
—¿Se niega a contestaros?
—Completamente.
—Ganas me están dando de hacer una visita a vuestra prisionera.
p. 99
Aben-Ahlamar se turbó de tal manera que su cara y la cera corrían parejas.
—Sí, sí —continuó el rey—, id a donde esté y decidle que necesito verla ahora mismo.
—Por la hora, señor, conocerá tu alteza que el sueño será todavía con ella.
—No importa, marchad a donde se halle.
—Atended, señor...
—¡Basta de objeciones, Aben-Ahlamar!
—Perdona...
—Decidle que el rey quiere interrogarla sobre la acusación de don Lope.
Inclinose el judío respetuosamente y desapareció de la presencia del monarca. Echose después este por los hombros el ropón con que venía cubierto, y se puso a examinar con detenimiento las retortas, alquitaras y demás instrumentos que había en la morada del alquimista judío.
Subió Juffep una estrecha escalinata que conducía a un piso entresuelo, y dio con suavidad un golpe en una puerta de no muy grande dimensión.
—¿Qué queréis a esta hora? —preguntó al judío una joven no mal parecida, dejándolo entrar al mismo tiempo.
—¿Se ha levantado vuestra ama?
—Sí.
—Necesito verla al instante.
—Entrad por ahí.
Siguió el nigromántico la dirección indicada por la doncella de Piedad, y a los pocos pasos se encontró con esta, que se entretenía en concluir una labor de su sexo.
—¡Cómo, tan temprano y trabajando! —le dijo Aben-Ahlamar con cariño.
p. 100
—Sí, lo hago por mero pasatiempo; no puedo sufrir el lecho en cuanto asoma el día. Pero ¿a qué venís aquí a esta hora?
—Vengo a anunciarte una visita.
—¿Una visita? Buena hora es en verdad. ¿Quién es?
—Oh, una persona que vale mucho y puede más —contestó el judío en tono de broma.
—Acabad.
—El rey.
—¡El rey! ¿Qué habéis dicho? Pues qué, ¿sabe su alteza que yo vivo?...
—Sin duda, cuando...
—Habreisle dicho algo —replicó furiosa Piedad.
—Te juro por el Dios de Abraham, que nos está escuchando, que mi boca no se ha abierto sino para decir al rey veinte veces que habías muerto. Pero su alteza, que se conoce te ama aun después de muerta, no se ha quedado completamente satisfecho y quiere hacerte una visita.
—Bien está, traed al rey cuando gustéis, Aben-Ahlamar; pero dadme tiempo para vestirme de la misma manera que ayer fui a la corte.
—¿Te vas a cubrir el rostro?
—¡Espero al rey, Juffep!
Así que se hubo marchado Aben-Ahlamar, se apresuró Piedad a ponerse el mismo traje y antifaz que llevaba cuando delató al señor de Santa Olalla. Sentose después en una poltrona y apoyando la frente en su mano derecha esperó en esta posición a que entrase la persona anunciada por el judío. No tuvo que aguardar mucho la bella gitana, pues un instante después de haber salido Juffep presentose de nuevo seguido de un jovenp. 101 hermoso y elegante, diciendo al entrar con la mayor sumisión e inclinando la cabeza:
—Aquí tenéis a su alteza el rey.

—¡Ah, señor, cuánta bondad! —exclamó Piedad echándose a los pies del monarca y desfigurando cuanto pudo la voz.
—Alzad, señora, y sentaos —repuso don Fernando dando una mano a la gitana.
Aben-Ahlamar salió de la estancia y cerró la puerta que daba entrada a ella.
—¿No me esperabais, señora? —dijo el rey después de haberse sentado enfrente de Piedad.
—No esperaba verdaderamente —repuso esta, aparentando agradecimiento— que el rey de Castilla viniera a verme, a mí, pobre, sola, desvalida, y lo que es más, señor, prisionera.
—¡Eh, dejaos de cumplimientos! Tenía ganas de conoceros y por eso he venido.
—¡A mí, gran señor! ¿Y por qué?
—Porque la franqueza con que me hablasteis, la manera que tuvisteis de insultar a los grandes de mi corte y de acusar al conde de Haro ha despertado en mí vivos deseos de conoceros.
—Perdonadme: pero es fuerza que yo permanezca cubierta mientras esté en vuestra corte.
—Conque según eso...
—Me es absolutamente imposible complacer a tu alteza.
—Lo siento como hay Dios. Pero decidme, hermosa desconocida, ¿qué motivo o causa os ha movido a acusar al conde de Haro de un crimen que no se atrevería a cometer el más villano de los hombres?
p. 102
—Supe por una casualidad ese suceso, conocía a la víctima y creyendo que en tu corte se podía pedir justicia, me determiné a implorarla por una mujer tan sola y desamparada como yo.
—Pues permitidme que os diga, señora, que no creo capaz al conde del delito que le imputáis.
—¿No? El cielo lo revelará el día del combate —dijo Piedad reprimiéndose a pesar suyo.
—Tenéis razón: esperemos.
—Esperemos, sí, esperemos ese día, y verá tu alteza en el hombre a quien defiende, el autor del atentado que ha traído ocupada a tu corte en estos días.
—Imposible, enlutada, imposible —repuso el rey por lo bajo—, el conde de Haro es un caballero de los más nobles de Castilla...
—¡El conde de Haro es un villano! —exclamó Piedad fuera de sí.
—Y vos, una impostora.
—¡Ah, yo impostora!
La gitana llevose ambas manos al rostro. En aquel momento se desprendió el antifaz y cayó a los pies del monarca. La noticia de que todos los moros de España habían invadido Castilla no hubiera sorprendido tanto al joven Fernando como lo que en aquel momento veía. Pasose una mano por los ojos para convencerse de que no soñaba, y exclamó al fin entre frenético y admirado:
—¡¡Piedad!!...
El rostro de esta estaba en aquel momento sublime, encantador: sus mejillas encendidas como la grana, prestaban a su color una gracia particular; sus hermosos ojos, entonces amortiguados, parecían que imploraban misericordia; su boca entreabierta despedía de vez enp. 103 cuando sonidos inarticulados, y sus cejas pobladas y negras seguían el mismo movimiento de sus ojos de azabache. El rey la contempló largo rato como extasiado, y le dijo lleno de alegría:
—¡Ah, te vuelvo a ver, ángel mío! Dime, ¿me amas aún?
La contestación de la gitana fue precipitarse en los brazos del monarca.

p. 104
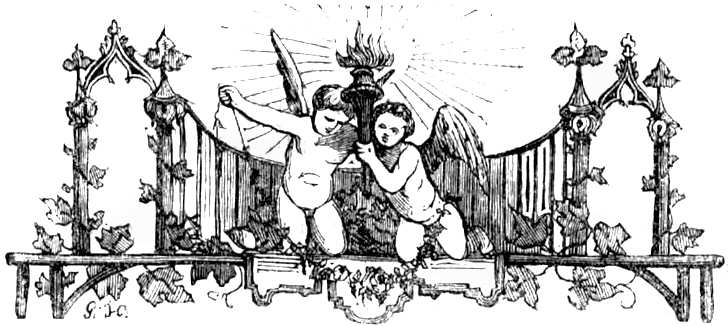
Síguese tratando el mismo asunto del capítulo anterior.
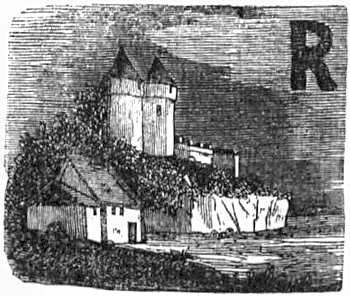
Reinó el silencio por largo rato en la estancia. Don Fernando fue el primero que lo interrumpió, cogiendo a Piedad las manos con cariño, y diciéndole en tono de queja:
—Dime, querida mía, ¿por qué me abandonaste? ¿Te ofendí en algo, o te cansaste de mi amor?
—¡Oh, nada de eso, señor! —exclamó Piedad reclinando su cabeza en el pecho de don Fernando.
—¿Pues entonces...?
—Te amaba demasiado para poder sufrir que otra...
—¡Oh, explícate!
—¿Cómo querías, señor, que pudiese vivir tranquila,p. 105 cuando otra mujer venía a robarme tu amor?[3]
[3] A los pocos días de conocer el rey en Castrojeriz a la gitana, contrajo matrimonio con la hija del rey de Portugal.
—El amor que te tenía y te tengo, querida mía, no lo puede extinguir nadie...
—Sin embargo, ¡es tu esposa! —repuso Piedad con aparente amargura.
—¿Qué te importa?
—Me importa, señor, porque cuando amo, quiero ser sola.
—Eh, ¿qué le hace que yo reparta mi lecho y mi corona con doña Constanza, si tú sola reinas en mi corazón?
—¿De veras?
—¿Dudas aún, hermosa Piedad? —repuso el rey estampando en la diestra de la gitana un sonoro y prolongado beso.
—Dudar de tu amor, no; pero tengo celos.
—¿Y por eso me abandonaste?
—Sí.
—¡Cielos!
—Además, don Fernando —se apresuró a decir Piedad—, yo no quería que sufriese la reina por mi causa si llegaba a saber...
—¡Oh, cuán buena eres!
—Porque ella, al fin —continuó la gitana—, era vuestra esposa e igual a vos, al paso que yo, ¿quién soy?
—¿Que quién eres, preguntas? —replicó el rey fuera de sí—; eres mi ángel tutelar; eres mi paz, mis delicias y mi consuelo... ¿Qué me importa mi corona ni mi reino si poseo tu cariño, que es el colmo de mi ventura?
—Sin embargo, señor...
p. 106
—Pues qué, ¿no te basta mi amor?, ¿no te basta mi cariño?
—Oh, sí, sí, dueño mío; pero al fin soy una criatura sola, desvalida; pertenezco a una raza odiada y maldecida de todos..., porque yo creo, señor, que no habréis olvidado que soy gitana...
—¡Oh, cállalo, cállalo siempre, por Dios!
—Es cierto —prosiguió Piedad— que soy la amante del rey de Castilla; pero ¡cuán fecundo en amargura es para mí ese amor!...
—¡¡Piedad!!...
—Tenéis razón, callaré.
Y el bello rostro de la interesante gitana fue inundado por un torrente de lágrimas, que el rey se apresuró a contener con sus apasionadas caricias.
—¿Te pesa, ángel mío, lo que has hecho por tu amante? —dijo don Fernando, oprimiendo entre las suyas las manos de la gitana.
—-No, rey de Castilla, no me pesa.
Hubo un momento de sepulcral silencio: don Fernando contemplaba ensimismado a la encantadora andaluza. Esta incorporose en la poltrona y dijo al estupefacto monarca:
—¿Cuándo fijaréis, señor, el día del combate? Porque tu alteza no habrá olvidado que estoy aquí en clase de detenida.
—Queda a tu elección, querida Piedad. Pero qué, ¿insistes todavía en acusar al conde de Haro?
—¿Me retracto yo jamás, señor, de lo que digo o hago?
—¡Oh, calla, por Dios, calla! ¿No ves que si sale vencido don Juan Alonso Carvajal, serás puesta en tormento y...?
p. 107
—¡Cielos! —exclamó la gitana asustada—. Y si vos mandaseis...
—¡Ay, hermosa mía, mi autoridad no alcanza a tanto! —repuso el rey con amargura.
—¡Dios mío, Dios mío!...
—Si queréis libraros del horroroso suplicio que os amaga, solo un medio os queda.
—¿Cuál es?
—El de retractaros de todo cuanto habéis dicho.
—¡Jamás, rey, jamás!
—¿Y permitiréis que yo os vea morir sin poder salvaros? ¡Oh, hacedlo por mí, tened compasión de vuestro amante!
—Conque, según eso, ¿creéis una impostura mi acusación?
—¡Impostura! No, ciertamente.
—Pues entonces, ¿qué teméis?
—Tienes razón: nada temo ya; ¿estás contenta? Y dime —repuso el rey así que vio asomar la alegría al rostro de su amante—: ¿por qué tienes tanto empeño en que se efectúe el combate?
Mas conviniendo a Piedad variar de asunto, se acercó a una de las ventanas que daban vista a la entrada principal del alcázar y dijo a don Fernando:
—¿Entran, señor, todos aquellos caballeros a saludarte?
—Sí, y esa es la causa de que me separe de ti por ahora —contestó el monarca, acercándose a la ventana para ver a la multitud de caballeros que en el alcázar penetraban.
—¡Tan pronto!
—Sí, hermosa mía; voy a recibir los enojosos saludosp. 108 de esos hombres, que el que menos es mi más mortal enemigo.
—¡Tenéis razón! ¿Y hasta cuándo?
—Pronto volveré.
—Oh, sí, venid pronto.
—Adiós, Piedad.
—Él os guarde, señor —contestó la gitana acompañando al rey hasta la salida.
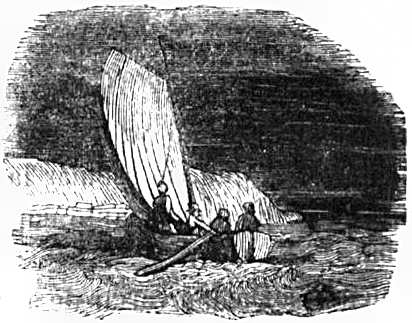
p. 109

De cómo Aben-Ahlamar, el judío, encontró a Piedad, la gitana, más contenta de lo que esperaba.

Apenas se hubo marchado el enamorado rey, trocó Piedad el traje con que le había recibido por otro que la hacía veinte veces más hermosa. Bien es verdad que sus ojos, poco antes tristes, brillaban ahora de contento, y todas sus facciones, sin poder nosotros adivinar la causa, habíanse animado de una manera particular. Estaba en aquel momento radiante de alegría y satisfacción.
El judío Juffep, que ardía en deseos de saber el desenlace de aquella entrevista, penetró en la morada de la gitana. Recibiole esta con afabilidad, y le dijo antes que él preguntase nada:
p. 110
—Ya estaréis contento, Aben-Ahlamar.
—¡Yo! ¿Y por qué, hija mía?
—¿Pues no deseabais que yo quisiera al rey en vez del conde de Haro?
—Efectivamente, lo deseaba por ti; pero por ventura...
—Sí —repuso la gitana riéndose estrepitosamente al ver la perplejidad del judío.
—¿Cómo os conoció, querida?
—Porque se me cayó el antifaz.
—¡Loado sea el Dios de Israel!... ¿Lo veis, hija mía, cómo está escrito...?
—Eh, teneos, teneos, señor mío, que me lo dejé yo caer a propósito.
El judío se mordió los labios. Sin embargo, repuso, acariciando a la hermosa amante de don Fernando:
—¿Y estáis contenta?
—Sí, mucho...
—Tanto mejor.
—¿A qué no adivináis por qué, Aben-Ahlamar?
—¿Amáis acaso al rey?
—Oh, no, menos que antes.
—Pues entonces, ignoro completamente...
—No os parece que cuando lo llegue a saber el conde de Haro tendrá celos, y...
—¡Ah!, ¿tenéis esa ilusión, inocente niña?
La gitana quedose al principio petrificada con lo que oyó a Juffep. Pero después se acercó a él con ademán amenazador, y le dijo sin poder contener las amargas lágrimas que un momento inundaron sus encendidas mejillas:
—¡Os gozáis, infernal criatura, en destruir todas mis ilusiones!
p. 111
—Fuerza es, Piedad, que os convenzáis —repuso el judío con la mayor calma— de que el conde de Haro no os ama.
—Sí, ya sé que esa mujer, de quien me vengaré, me ha robado el cariño del hombre a quien amo con delirio; pero don Lope me ha querido, Aben-Ahlamar.
—Tanto como ahora.
—¡Mientes, viejo maldito, mientes!
—Sea; pero el conde a quien ha amado siempre es a doña Beatriz de Robledo.
—¡Oh!, me vengaré de los dos terriblemente... De algo —dijo Piedad con amargura— me ha de servir ser la favorita de un monarca...
—Harías muy mal, tocante a ella.
—¿Y por qué?
—Porque la de Robledo aborrece de muerte a tu ingrato amante.
—No obstante es la causa de que él me haya olvidado.
—¿Tiene acaso la culpa Beatriz de ser hermosa?
—¡Es verdad!... ¡No sé lo que me digo, Aben-Ahlamar!
Piedad guardó silencio largo rato. Sus mejillas estaban encendidas, sus ojos preñados de lágrimas. Piedad amaba a un hombre que la despreciaba por otra que lo aborrecía, como hemos tenido lugar de ver en los capítulos anteriores. Pasose la gitana una mano por su rostro, después de haber reflexionado un buen rato, y dijo al judío con faz serena:
—¿Conocéis personalmente a la víctima de don Lope de Haro?
—¿A Beatriz?
p. 112
—Precisamente.
—Oh, mucho.
—¿Y es cierto que es tan hermosa como dicen? —dijo Piedad mirándose al mismo tiempo en una magnífica plancha de acero, que a falta de espejo frente de ella había.
—Oh, divina, divina, hija mía. Es un ángel en figura y en sentimientos... Lo que es vuestro amante, ¡tiene gusto para elegir dama!...
—Deseo conocerla, Aben-Ahlamar.
—¡Cosa rara, conocer una mujer celosa a su rival!
—¿Pudiérais hacer por que yo penetrase en la morada de doña Beatriz?
—¡Imposible..., imposible! Antes me dejo matar. Si yo por una casualidad revelase el lugar donde el conde tiene a la de Robledo, ¡oh, de seguro me costaba la vida!
—Es que yo, a más de guardar eternamente silencio, te recompensaría bien.
—Nada quiero, amable Piedad.
—¡Aben-Ahlamar!
—Perdona, hija mía, pero no puedo faltar al juramento que he hecho.
—Pues tened en cuenta, Juffep, que soy la favorita de uno de los monarcas más grandes y poderosos de la tierra.
—¿Qué queréis decir con eso?
—Quiero decir que todo lo puedo, y que si no accedes...
—¡No me comprometas, querida mía! ¿Y si don Lope llega a saber que te he vendido su secreto?
—Dejad escrúpulos a un lado, que nada sabrá.
p. 113
—¿Me lo aseguras?
—Te lo prometo a fe de quien soy. ¿Quedamos convenidos?
—¡Siempre triunfáis de mí!
—¡Miserable! —dijo Piedad para sí—. ¿A qué hora —repuso—, viene don Lope a visitar a su víctima?
—No la ve desde la víspera de haberle tú acusado.
—¡De veras!... ¡Oh, si se olvidase de ella!...
—¡Olvidarse! No lo creas tú nunca, hija mía —replicó el judío con intención.
—¿Conque mañana puedo ver a la amante de don Juan Alonso Carvajal? —dijo la gitana desentendiéndose completamente de las palabras del nigromántico.
—Es muy pronto, querida.
—¡Cómo, también condiciones!
—Te avisaré cuando haya oportunidad.
—Está bien; pero que sea pronto, Aben-Ahlamar.
—Quedarás satisfecha de mí.
—Y tú —repuso la amante del rey— de mi manera de recompensar a los que me sirven.
El rey llegó sin contratiempo alguno a la parte del alcázar que habitaba y donde le aguardaba toda la corte, reunida hacía ya rato para saludarlo, según usanza de aquellos tiempos. Recibió don Fernando a los caballeros este día, para él muy venturoso, con la mayor amabilidad y contento. Después que los hubo despedido y que concluyó de despachar con sus ministros la letras y negocios del día, dirigiose a la habitación de su madre la reina Doña María Alfonsa. Hallábase esta señora en la misma estancia donde la vimos y conocimos por primera vez conferenciando con su confesor el anciano abad de San Andrés. Llegose don Fernando a su madre y le dijo, imprimiendop. 114 un cariñoso beso en su espaciosa y tersa frente:
—¿Cómo habéis pasado la noche, madre mía?
—Muy bien, querido hijo. ¿Y tú?
—Perfectamente, señora.
—¿Cómo está tu esposa, la hermosa Constanza?
El rey se inmutó al escuchar a su madre. Mejor hubiera querido que le preguntaran por Piedad. Sin embargo, disimuló y repuso:
—Perfectamente bien.
—El embarazo, según me ha dicho mosén Diego de Valera, uno de tus médicos, no puede ser mejor.
—Efectivamente.
—¿Y cómo es, señorito —dijo la reina acariciando al monarca—, que no habéis venido ayer tarde a noticiarme el efecto que produjo en la corte la determinación que habéis tomado acerca del infante, vuestro tío?
—Dispensadme, madre mía; pero me retiré de allí sumamente afectado. ¿No ha llegado a vuestra noticia la escena que tuvo lugar, después de haber anunciado a la grandeza el estado de la reina, y la providencia que me he visto obligado a dictar con ese mal pariente y vasallo?
—Sí, ya sé que una mujer, a quien no debiste dar oídos, denunció al poderoso conde de Haro como raptor de mi querida Beatriz.
—¿A quien no debí dar oídos decís, madre mía?
—Sin duda. ¿No conoces que tal vez sea esa acusación una calumnia levantada por algún enemigo del conde para vengarse de él? ¿Presentó, acaso, la acusadora pruebas?
—No; pero, sea o no cierta la acusación, no quiero que en ningún tiempo se diga que yo me negué a oír a una mujer que demandaba justicia. ¿Y por qué ha de serp. 115 una calumnia? —repuso el rey acordándose que era Piedad la acusadora—. ¿Acaso el conde no es capaz?...
—¡Oh, calla, por Dios, hijo mío! —exclamó doña María mirando a todas partes asustada, y como temiendo que alguien hubiese escuchado las palabras que acababa de proferir el monarca.
—¿Por qué he de callar, señora? —dijo el rey admirado.
—Porque si descontentas a los grandes de tu corte, ahora que tu tío don Juan ofrece la paz a trueque de que le perdones, entonces, Fernando mío, no gozarás ni un solo día de tranquilidad.
—¡Jamás consentiré, señora —repuso el rey inmutado por la cólera—, que vuelva a mi servicio el infante don Juan!
—Escúchame, por Dios...
—¡Oh, no me habléis de ese rebelde, madre mía!
—Ten la lengua, hijo querido, y atiende a tu madre.
—Hablad, señora, hablad.
—Los pueblos, amado hijo mío, están hartos de sufrir con las guerras intestinas que han asolado a esta desgraciada Castilla desde la muerte de tu padre, mi siempre querido y llorado esposo. Los grandes, sin saberse por qué, comienzan a sublevarse y a mostrarse descontentos contigo. De manera que se hace necesario, indispensable, que procures contemporizar con todos y aceptar asimismo todas las condiciones que te propongan, en no menoscabando tus intereses y dignidad real.
—Armas y soldados tengo para combatir y castigar a los descontentos —dijo el rey sin alterarse.
—De nada sirve la fuerza sin el influjo moral, querido Fernando; y ellos desgraciadamente cuentan con ambas cosas, porque los revoltosos son protegidos, sin duda,p. 116 por el infierno. Presta un poco de atención a lo que voy a decirte, y haz caso, por Cristo, de los consejos de tu madre, que tiene probado ser más ducha que tú en negocios de gobierno.
—Hablad, señora.
—Conviene mucho a tus intereses que no se efectúe ese malhadado combate que ha de decidir si don Lope es culpable o no del delito que se le imputa.
—¡Madre!...
—Atiende, hijo mío, atiéndeme.
El rey guardó silencio, y doña María continuó de esta manera:
—Bien sabes que el núcleo de todas las conspiraciones y asonadas han sido siempre las poderosas casas de Haro y Lara. Por esa razón te he dicho que conviene no disgustar al conde: difiere, o mejor dicho, no señales el día del combate; déjalo como cosa olvidada, y con eso verá don Lope que hiciste poco caso de la acusación de la desconocida. Y si acaso llega a estallar la tormenta que sobre tu cabeza comienza a rugir, ahí tienes ya en tu favor esa casa tan rica y poderosa.
—¡Señora!, ¿es posible que vos me hagáis tal proposición?...
—¿Y no es primero tu felicidad y la de tus desgraciados pueblos? El conde de Haro es vengativo y estoy segurísimo de que si saliese derrotado en el combate y se llevaran a cabo las leyes del duelo, había de dejar dispuesto algún alzamiento que hiciese vacilar tu débil trono. ¡Olvida, hijo querido, olvida esa acusación! Fija tu vista en el porvenir, y déjame a mí obrar. ¿Te conformas?
—¿Y si don Juan Alonso Carvajal...?
p. 117
—Queda de mi cuenta contentar a ese noble joven —repuso la reina adivinando el objeto de las palabras de su hijo—; como asimismo averiguar el paradero de su amante. Nada temas, todo lo arreglaré; todos vivirán contentos, y evito el que se derrame sangre, que es mi más constante deseo.
—Pues bien, mañana os daré la contestación —dijo el rey reflexionando un momento.
—Me conformo; pero ¿y tu tío? ¿No le quieres devolver todos sus honores y títulos en cambio de la paz que te ofrece?
—Jamás.
—¡Ay, hijo mío, no sabes lo que haces! Mira que ahora se puede sofocar esa naciente rebelión, y tal vez sea tarde mañana.
—No importa.
—¡Calla, querido hijo mío, calla por Dios!
—Tal es mi determinación, señora.
—¡Oh! ¡Te aconsejan mal, Fernando, muy mal!
—¿Cómo queréis que al día siguiente de haberle exonerado y declarado traidor, vaya no solamente a perdonarle sino también a devolverle sus títulos y honores? ¿Qué se diría entonces de mí, madre mía?
—Que eras tan hermoso como clemente y bueno —repuso doña María acariciando a su hijo.
—Y mañana se portará peor por vía de enmienda, ¿no es eso?
—Pues bien; si llegase a cometer otra acción que te disgustare, te doy mi palabra de no interceder más por él. ¿Te acomoda?
—No os canséis, madre mía, me es imposible perdonarle.
p. 118
—¡Por tu bien, Fernando!
—¡Oh!, por mi bien lo he hecho; por mi bien he castigado a ese infame pariente.
—Ya te he dicho, y te lo repito ahora, que conviene a la dicha y sosiego de tus pueblos que le perdones.
—Lo que conviene, señora, a la dicha y sosiego de mis pueblos es que los libere de la fatal influencia de esos personajes, muy más gravosos para ellos que los mismos extraños y enemigos.
—Pues bien, hazlo por mí; hazlo por mi tranquilidad, por mi bienestar...
—¡Me exigís, madre mía, un sacrificio!...
—Te lo pido, hijo de mis entrañas —repuso la reina viendo que iba ganando terreno—, te lo pido por la memoria de tu padre, por tu querida hija, por todo lo que más ames en este mundo...
—Basta, madre mía, basta.
—¿Te incomodan acaso mis ruegos?
—Lejos de eso, vuestras tiernas súplicas me han conmovido: yo le perdono.
—¡Ah!, ¿qué escucho? —exclamó doña María arrojándose en los brazos del monarca.
—Le perdono —añadió este— a condición de que no se ha de presentar en la corte.
—¡Bendito seas! Dime, ¿y qué punto le señalas para su residencia, hasta tanto que se firmen los contratos?
—Grijota. Decidle al mismo tiempo, como cosa vuestra, que allí me espere. ¿Estáis contenta?
—¡Oh, mucho, mucho! —exclamó la de Molina cogiendo a su hijo las manos con cariño.
El rey correspondió de la misma manera a las pruebasp. 119 de ternura que su madre le prodigaba, y le dijo, saliendo a poco de la estancia:
—Hasta luego, madre mía.
—Adiós, querido Fernando.
Doña María exclamó llena de gozo, luego que su hijo se hubo marchado:
—¡Lo he salvado! Dadme, Dios mío, vida, para que siempre sea su guarda.
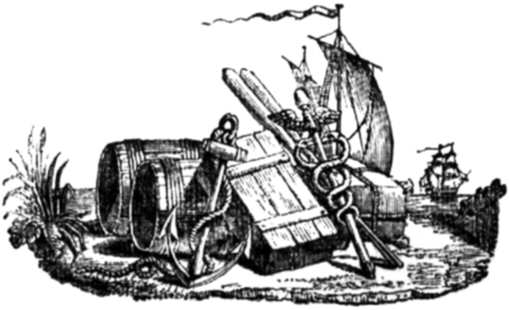
p. 120

En el que se ve la tristeza de doña Beatriz y los motivos que tenía para ello.

Las instrucciones dadas por Aben-Ahlamar a la vetusta Simeona se cumplieron exactamente. La abuela de Piedad trataba a la hermosa Beatriz con las mayores atenciones y cuidados; pero sin dejar por eso, como le dijo el médico por vía de apéndice, de desatender el objeto principal, cosa que hacía temblar sin cesar a la amante del infanzón del rey. Una fiebre lenta pero devoradora iba consumiendo poco a poco a la desgraciada dama de doña María Alfonsa. Sus mejillas, antes sonrosadas y de un color mate precioso,p. 121 habían perdido enteramente su lozanía; sus amortiguados y desencajados ojos solo se animaban cuando creía estar viendo a su amante; la nariz dilatada y los labios cárdenos y secos marcaban el horroroso estrago que la continua calentura hacía en la infeliz víctima del despiadado conde de Haro.
La falta de luz natural en la estancia donde yacía la amante del de Carvajal fue sustituida por una lámpara de plata de forma piramidal que, pendiente de la arqueada bóveda y continuamente encendida, reflejaba sus pálidos destellos sobre los ricos y elegantes muebles que adornaban aquella prisión. El poco ambiente que en aquella parte se sentía, la soledad en que vivía, pues no veía en torno suyo a más personas que a la repugnante cómplice de Aben-Ahlamar, lo triste y aflictivo de su situación y, sobre todo, la última entrevista que tuvo con el conde, y que ya hemos dado a conocer al lector, la redujeron al estado más lastimoso así física como moralmente. Nunca se le oía una queja ni una exclamación delante de Simeona; pero cuando se hallaba sola daba riendas a su dolor, y más después que se hubo convencido de que sus males solo con su existencia tendrían fin. Cualquier ruido, por pequeño que fuese, la atemorizaba, imaginándose que la doble puerta de hierro se abría para dejar paso al conde, que afortunadamente no volvió desde que trató en el acceso de demencia de asesinarle. Miraba de vez en cuando el acero que arrebató a su opresor, y exclamaba, después de examinar su agudísima punta:
—¡Oh!, no será necesario que yo haga uso de él, pues el conde no volverá —reponía la infeliz con esa seguridad que infunde la esperanza, y asomando a sus labios una amarga sonrisa en que se veían retratados todos sus padecimientos—; no vendráp. 122 más; me lo dice el corazón, y el corazón no puede engañar nunca. Pero si ha de volver a mortificarme, resignada estoy, Dios mío, a morir, puesto que es tu voluntad; conforme, sí, en abandonar este mundo que no me ofrece sino lágrimas y desventuras. Pero antes que exhale mi último aliento, concededme al menos que vea yo un instante siquiera al objeto amado de mi corazón. Permitidme, señor misericordioso, que de él me despida y que estreche por última vez sus manos, y entonces quedaré contenta y satisfecha.
Esto diciendo, volvía la vista hacia la maciza puerta que daba entrada a aquella lúgubre estancia, y se sonreía tristemente, como si quisiese decir: «¡Qué necia soy!».
Una mujer aparecida como por encanto, con una copa en la mano llena hasta el borde de un agua color de naranja, se acercó a Beatriz, diciéndole:
—Aquí tenéis el refresco, hija mía.
—Gracias, señora, gracias; dejadlo sobre la mesa que ya lo tomaré cuando tenga sed.
—¡Oh!, nada de eso..., traigo orden de que lo toméis al instante. Es un agua riquísima que ha confeccionado uno de los mejores médicos de Castilla.
—Está bien. Y yo lo agradezco, señora Simeona; pero en este momento no tengo sed, ya os lo he dicho.
—Sin embargo, querida, es necesario hacer un esfuerzo... Vaya, bebed, y veréis como vuelve a vuestras mejillas el color y a vuestros preciosos ojos el brillo y la viveza que antes tenían.
—¿Y para qué quiero yo todo eso?...
—¿Para qué? ¡Para estar mucho mas bella! ¿No os gusta parecer bien, como a todas las mujeres?
p. 123
Por poner término Beatriz a la enojosa conversación de la vieja, y a fin de que cuanto antes se quitase de su presencia, cogió la copa y la apuró de un solo trago. La abuela de Piedad repuso sonriéndose de satisfacción:
—Veis como al fin... ¿Os ha sentado bien?
—Sí, gracias, señora.
Simeona desapareció al momento.
Al poco tiempo de haberse marchado la asquerosa amiga de Aben-Ahlamar, oyó doña Beatriz ruido de pasos, al mismo tiempo que la doble puerta se abrió para dejar penetrar en el calabozo un bulto negro que quedó parado en el dintel. La de Robledo lanzó un grito de horror y dirigiose con paso trémulo a una de las columnas para que estas le prestasen el apoyo que sus piernas le negaban. El fantasma dio un paso más adelante, dando lugar, sin duda, a que la puerta se cerrase. Próxima ya a la lámpara la visión, tuvo ocasión doña Beatriz (a pesar del pánico terror que la dominaba) de conocer que bajo aquellas hopalandas negras se ocultaba un cuerpo de mujer de académicos contornos. La dama de la madre de Fernando IV se atrevió a preguntar, viendo que se las había con una persona de su sexo:
—¿Quién sois y qué queréis, señora?
La encubierta nada contestó, pero se dirigió con resolución a donde estaba Beatriz, murmurando por lo bajo:
—¡Cielos!, qué hermosa es, no obstante lo mucho que estará sufriendo.
—¿Qué queréis, señora? —volvió a decir Beatriz, llena de susto.
—Nada temáis, hija mía —repuso la desconocida—, que yo también como vos padezco.
p. 124
—¿Como yo?
—Sí; y tal vez sea más desgraciada.
—¿Conocéis mis penas, señora?
—Las conozco, doña Beatriz.
—¿Y decís que sufrís más que yo? ¿Y decís que vuestras desgracias son mayores que las mías?
—Son mayores, señora, porque no tengo un alma que me consuele; son mayores porque no tendrán fin sino con mi muerte.
—¿Y yo? ¿Y las mías?
—¡Oh!, vos contáis con un amante que os idolatra, vos llegaréis a ser muy dichosa, doña Beatriz.
—¡Nunca, señora, nunca!, y si no, tended la vista en vuestro derredor... ¿Quién, decidme, podrá concebir que existe en este lugar, ignorado de todos, una pobre mujer que fue algún día feliz y que hoy gime y suspira, sin hallar término a sus dolores, y sin que sus sentidos ruegos sean parte a ablandar el corazón empedernido de su infame perseguidor? ¡Ah, señora mía, vos no conocéis la magnitud de mis penas! ¡Acercaos a mí y veréis en este rostro las señales evidentes de una muerte lenta! ¡Mirad mis ojos y decidme después si alcanzaré esa dicha que me anunciáis!
—No lo dudéis, doña Beatriz, no lo dudéis...
—¿Quién sois, señora? —repuso esta acercándose sin temor a la desconocida.
Quitose la encubierta el antifaz que cubría su rostro, y dijo a la de Robledo:
—¿Me conocéis?
—¡Oh, no os conozco! Pero si sois tan buena de corazón como hermosa, deberé tomaros por un ángel, señora.
—Me confunden vuestras palabras, doña Beatriz.p. 125 Si supierais quién soy, pronto os arrepentiríais de haberme hablado. Baste deciros, señora, que esta a quien creéis un ángel ama frenéticamente, conociéndole, ¡al conde de Haro!..., a ese hombre infame y sanguinario.
—¡Cielos, vos amante de don Lope! —exclamó Beatriz separándose de la desconocida con marcado sobresalto—. ¿Y qué queréis aquí, a qué venís? ¿No basta que vuestro amante...?
—Sosegaos señora, sosegaos; que en mí tendréis un guarda.
—¿Un guarda en vos —repuso Beatriz medio desconcertada—, un guarda en la amante del hombre más villano y perverso? ¡Oh, no os acerquéis a mí!, porque yo también, señora, he aprendido a asesinar desde que el conde me tiene aquí... ¿No sabéis que el otro día quise matar a vuestro amante? ¿No sabéis...?
Y la infeliz amante de don Juan, cayó sin sentido al pie de la columna.

p. 126
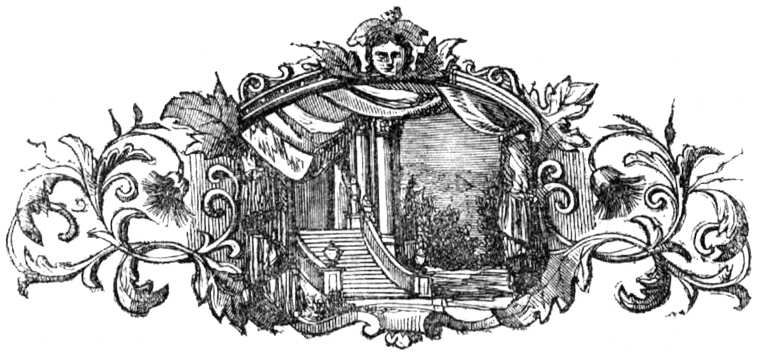
De como la desconocida cuenta a doña Beatriz su peregrina y aventurera historia.

Cesó el síncope de doña Beatriz, cesó el horror que la desconocida, que no era otra que Piedad, había infundido a la amante de Carvajal y cesó por último todo concepto desfavorable a la gitana, merced a los cuidados y esfuerzos de esta para volver a la vida a su rival, y por destruir la poco ventajosa impresión que sus palabras habían producido en el débil y enfermo cerebro de la dama de doña María Alfonsa.
En efecto, Piedad había conseguido con sus dulces expresiones, con su tierna solicitud y el afectuoso cariñop. 127 mezclado de conmiseración que en su excelente alma abrigaba por la víctima de su amante, había conseguido, decimos, apartar de la imaginación de esta todo recelo, e inspirarle a su vez una ilimitada confianza. Así es que Beatriz, sin reserva alguna y sin omitir la menor circunstancia a su nueva amiga, hízola una fiel historia de todos sus infortunios, desde el punto en que fue arrebatada de la antecámara real y sepultada en el oscuro recinto donde la estamos contemplando. Más de una lágrima vertió Piedad al escuchar la narración de las desventuras que aquejaban a la infeliz amante de Carvajal, más de una vez la interrumpió conmovida, diciéndole entre sollozos:
—¡Oh, tendrán muy pronto fin vuestras desgracias, os lo prometo!
Así que concluyó de hablar doña Beatriz le dijo Piedad, cogiéndole ambas manos con cariño:
—Nada temáis ya, señora, que yo os libraré de ese hombre; y velaré sin descanso por vuestra seguridad en tanto que permanezcáis en este encierro.
—¡Ah, cuán buena sois! ¡Y cuánto siento haberos ofendido! ¿Pero no es cierto que me perdonáis?
—Callad, querida mía, callad, por Cristo.
—¿No me ofrecisteis —repuso la de Robledo variando de conversación— contarme vuestra historia?
—Cierto; pero vuestros castos oídos no deben de escuchar varios sucesos, siendo estos precisamente los que constituyen la mayor parte de mis desgracias. Y, sobre todo, ¿qué adelantáis con saber la vida de una vagabunda, de una...?
—¿No me habéis escuchado a mí? —dijo Beatriz como ofendida.
—Sin embargo, señora, vuestra historia, o mejor dicho,p. 128 la historia de vuestras desventuras, interesa, lastima el corazón más insensible: la mía, por el contrario...
—Dad principio, Piedad, y nada omitáis, nada absolutamente. Contad desde vuestro nacimiento hasta el día.
—Puesto que lo exigís, os daré gusto.
Y la gitana, sentándose en una banquetita donde descansaban los pies de doña Beatriz, comenzó a hablar de esta manera:
—Nada puedo deciros de mis padres, querida doña Beatriz, porque no los he conocido, ni menos sé a quién debo esta vida tan amarga y desgraciada. Una mujer de aspecto repugnante, que se decía mi abuela y a quien tendréis ocasión de odiar más de una vez sin conocerla, fue la que me recogió cuando quedé huérfana y con la que viví hasta la edad de quince a dieciséis años en que me separé de ella por los motivos que más adelante sabréis. Yo soy natural de Sevilla, según me ha dicho esa mujer, donde permanecimos hasta que tuve quince años, y en esta época empezamos nuestras excursiones por Castilla, llevando la vida aventurera y azarosa de los gitanos. Cuando apenas tenía uso de razón, me hacía salir mi abuela (con otros dos chicos, que ignoro quiénes eran) cantando una tonadilla que ella misma nos había enseñado, o bailando y haciendo contorsiones y piruetas que mis entonces débiles miembros se resistían a ejecutar con destreza. ¡Cuántos golpes descargaba sobre mí la cruel Simeona porque no aprendía tan pronto como ella deseaba! ¡Cuántas veces me enviaba a trabajar sin darme ningún alimento, por haber estado algo torpe en la lección que poco antes me señalara!

—¿Simeona habéis dicho? —exclamó doña Beatriz interrumpiendop. 129 a Piedad, y más pálida que un cadáver.
—Sin duda; ese es el nombre de mi abuela.
—¡Cielos! A mí me asiste, tal vez por orden del conde, una mujer que lleva ese nombre y cuyo asqueroso aspecto me causa un horror indecible.
—¿Es cargada de espaldas?
—Sí.
—¿Baja de cuerpo y...?
—¡Oh, la misma, buena Piedad, la misma! —exclamó la de Robledo asiéndose a la gitana.
—Serenaos, señora, que ya os veréis libre de esa mujer y de todo cuanto os rodea.
Doña Beatriz se tranquilizó, y Piedad prosiguió su cuento como sigue:
—Cuando no ganaba todo el dinero que ella quería, ¡oh!, entonces me dejaba sin comer y me castigaba cruelmente. Jamás me olvidaré de cierto día (tendría yo unos siete años) que habiendo vuelto a casa sin ganar nada absolutamente, se puso en extremo furiosa conmigo, y asiéndome fuertemente de los cabellos: «Eres una holgazana», me dijo, «que para nada me sirves. Como mañana no me traigas el dinero suficiente para vivir toda una semana, te voy a echar al río». «Si prometiera algo esta muchacha», le oí refunfuñar por lo bajo, «no la castigaría; pero desgraciadamente es muy fea y ninguna utilidad podré sacar de ella, por más que me esfuerce; nada, nada, la mataremos a golpes; a mí no me conviene un mueble inútil». Con efecto, así lo hacía. Y como yo hasta la edad de doce años fui una criatura raquítica y enfermiza, pronto consiguió que enfermara del pecho. No os podéis figurar, hermosa Beatriz, hasta qué punto padecía cuando Simeona me obligaba a cantar: el pechop. 130 se me desgarraba de dolor, y un violento acceso de tos que en seguida me sobrevenía inundaba mi boca de sangre y mis ojos de lágrimas. Con esto mi abuela se encolerizaba atrozmente, y so pretexto de acudir en mi socorro, me pellizcaba hasta hacer brotar sangre de mi mutilado cuerpo. ¡Oh, Dios mío! —dijo Piedad sollozando amargamente—: ¡qué infancia, qué infancia tan horrorosa disteis a esta infeliz! ¿Por qué no me arrancasteis de este mundo cuando aún era inocente y mártir? ¿O habéis decretado que siempre, siempre, haya de padecer?
Y volviéndose a la amante del infanzón del rey de Castilla, díjole con igual dulzura:
—¡No sé, querida señora mía, cómo tenía fuerzas para sobrellevar el inhumano trato de mi abuela! ¡No sé cómo mi pobre cuerpo resistía! Los vecinos se llegaron a enterar. Esto bastó para que de uno a otro extremo del barrio corriese el rumor de la ferocidad casi fabulosa de Simeona, y para que fuese esta el ludibrio de aquellas gentes. Todas, en lo general, la aborrecían; las madres asustaban a sus hijos con ella, y los muchachos se entretenían en apedrearla y en prodigarla los apodos más ridículos. Y todo, todo, por mi causa, según ella decía: «¿No vale más», exclamaba furiosa, «que mueras tú veinte veces, antes que yo pierda mi reposo y tranquilidad, y la buena reputación que en este barrio de la ciudad tenía yo adquirida?». Una mañana muy temprano que había salido a misa, volvió a casa toda cubierta de sangre y lodo, desgarrados los vestidos, y la cabeza herida por dos o tres partes. Varias mujeres y multitud de chicos de la vecindad, llevados del deseo de vengarse, se enredaron con ella a su sabor, y redujéronla a aquel lastimoso estado. Al entrar, dirigiose a mí rugiendo de cólera, y díjome con una sonrisap. 131 diabólica: «Sígueme». Creyendo yo que iríamos a trabajar como de ordinario, la seguí sin cuidado alguno. Atravesamos multitud de calles y plazas hasta salir fuera de la ciudad. Era un día de invierno de los más terribles: el río, que se extendía a nuestra vista, se hallaba sumamente alborotado. Viendo que marchaba Simeona en dirección al puente, me atreví a preguntarle: «¿A dónde vamos, abuela?». «Sígueme, te he dicho», contestome de mal modo. Llegamos por fin al puente. Mi abuela se detuvo a su entrada y se puso a contemplar, a lo que entendí por un momento, las aguas del entonces impetuoso Guadalquivir. Pero, ¡oh, su intención era otra! Yo me acerqué a ella: un pequeño movimiento que hizo para echar a andar otra vez bastó para que yo cayese al agua. «¡Favor», le oí decir, «socorro, hija mía, Piedad!». Toda la gente que allí había acudió a los gritos de mi abuela para socorrerme. Era ya tarde: la corriente me arrastró con violencia. No sé quién me sacaría del río, ni quién me conduciría a la casa de la infame Simeona. Pero lo que sí puedo asegurar es que cuando volví en mi acuerdo, me encontré perfectamente bien arropada en un lecho que yo desconocía, y que era algo más que cómodo. Tengo muy presente, asimismo, que un hombre de venerable rostro y cabellos blancos como la nieve, pero tan perverso como Simeona, no se separaba ni un solo momento de la cabecera de mi cama. Mi abuela también estaba con él... ¿A quién debía yo toda aquella comodidad y aquel inusitado esmero con que ambos me trataban? He aquí una cosa que no sé deciros, porque nunca llegué a averiguarla. Mi enfermedad fue penosísima. Pasaba la mayor parte del día durmiendo; pero no era el mío ese sueño reposado y tranquilop. 132 de que tanto había menester para recobrar mis abatidas fuerzas: era una especie de profundo letargo que embargaba completamente mis sentidos. Curada ya de aquella penosa modorra, seguí fingiéndola por espacio de algunos días más, a fin de poder oír con toda libertad las conversaciones que Simeona y Aben-Ahlamar tenían.
—¿No se llama así —dijo doña Beatriz— uno de los médicos de su alteza?
—Es el mismo, amiga mía; el mismo que dijo un día a mi abuela, después de haber revisado un grueso volumen de pergamino lleno de letras que esta le había entregado: «No lo dudes, Simeona; esa muchacha llegará a figurar notablemente». «¡Qué lástima que sea tan fea!», repuso mi abuela con sentimiento. «¡Oh!, nada temas por ese lado, que yo te aseguro que dentro de cuatro años no la has de conocer. La caída al río le ha servido de mucho bien». «¡Pobrecilla, pobrecilla!», exclamó mi abuela dirigiéndome, por la vez primera, una mirada amorosa. Desde que el judío Aben-Ahlamar anunció mi porvenir, tan halagüeño para Simeona, me trató esta con la mayor dulzura. De iracunda, feroz y cruel que conmigo había sido siempre, convirtiose en cariñosa y expresiva. Bien es verdad que se iba realizando hasta cierto punto el pronóstico del sabio médico. En poco más de un año hubo en todo mi ser un cambio tan favorable que más de una vez mi creciente belleza arrancó exclamaciones de alegría a la decrépita Simeona.
»¡Oh, cuánto gozaba yo en verme hermosa! ¡Y con qué gusto contaba y decía la buenaventura! Dedicose mi abuela a perfeccionarme en el baile, y con este nuevo ejerciciop. 133 ganaba mucho más dinero del que necesitábamos para vivir holgadamente. Cuando me presentaba en público a ejecutar las obscenas danzas que mi odiosa abuela habíame enseñado, los frenéticos aplausos de la concurrencia venían a interrumpirme, y todos a porfía, nobles y plebeyos, ricos y pobres, se apresuraban a vaciar sus bolsillos en la falda de Simeona. Aquellos estrepitosos vivas de la multitud, y sus reiteradas demostraciones de aprecio lisonjeando mi orgullo, hiciéronme olvidar mis desventuras pasadas, y más de una vez en el fondo de mi alma agradecí a Simeona sus crueles tratamientos, solo porque a ellos atribuía mi nueva situación, y ese fenómeno extraordinario que en mi raquítica naturaleza acababa de obrarse. ¡Hasta ese extremo nos lleva a nosotras las mujeres el deseo de agradar y parecer hermosas! Conoció mi abuela que era llegada la hora de comenzar a especular con mi singular hermosura, y vendiome por un puñado de monedas, no sé si de oro o de plata, a un joven que calzaba espuela de oro, como los caballeros, y que siempre se encontraba en el círculo de curiosos que constituían mi público. Sin embargo de llevar constantemente cubierto el rostro con la visera del casco de su rica armadura de acero y plata, noté que era arrogante figura, y por último no me desagradó el joven. Al poco tiempo presentose en nuestra casa. Yo estaba sola. Hablome de su amor con apasionado lenguaje; ofreciome riquezas y todo cuanto ambicionase; pero mi corazón se resistía a dar entera fe a las mentidas palabras de aquel hombre, que estaba muy lejos de estimarme. Yo rehusé con entereza todas sus ofertas; hice más: le dije que aunque villana, sabía guardar mi honor y ser recatada. Cansado el mozo de inútiles ruegos, se decidió a lograr sus intentos a viva fuerza. Cogiomep. 134 violentamente por la cintura; yo le rechacé indignada. Entonces comenzó una lucha horrible, lucha desigual en que hubiera salido vencida, a no tener la suerte de arrebatarle una daga que llevaba; mas, en el mismo instante de levantar mi brazo para herirle, apareció Simeona, llenando al caballero de improperios y denuestos. Furioso este y asaz mohíno salió de casa, con ánimo de volver a los tres o cuatro días, habiendo mi abuela cambiado con él, a tiempo de marcharse, una mirada de inteligencia. Los desesperados esfuerzos que hube de hacer para librarme del desconocido, y las angustias propias de tan crítico trance, ocasionaron en mí una leve indisposición que se prolongó algún tiempo. Durante él, Simeona mostrose conmigo cuidadosa y solícita; haciéndome tomar de vez en cuando una bebida de un color parecido a naranja, que ella llamaba un refrigerante, y cuyo inmediato efecto era enervar completamente mis casi agotadas fuerzas. ¿Puede nadie concebir tamaña infamia?...
—¡Dios mío! —exclamó doña Beatriz—. ¡Esa misma bebida es la que me obliga a tomar dos o tres veces cada día!..
—¡Infame! —dijo Piedad indignada.
—Ved ahí, señora, por qué me encuentro tan débil siempre; por qué todo me causa susto, y por qué mis piernas flaquean con tanta frecuencia. ¡Oh, socorredme por Dios, Piedad, no me abandonéis!
—Nada temáis, amiga mía, nada absolutamente.
Doña Beatriz acercó sus labios a los de la gitana y estampó en ellos un beso que resonó en toda la estancia. Piedad continuó después:
—A los tres o cuatro días apareció de nuevo el desconocido, con el rostro cubierto como siempre. Yo di unp. 135 grito de espanto, e incliné la cabeza en la almohada..., estaba desmayada. Simeona pidió a grandes voces favor al verle entrar. Todo era fingido... Cuando volví a mi razón... ¡Oh, qué horror, Dios mío!, ¡¡era ya desgraciada para toda mi vida!!
La nieta de la cómplice del judío Aben-Ahlamar, lloró amarga y desconsoladamente.

p. 136
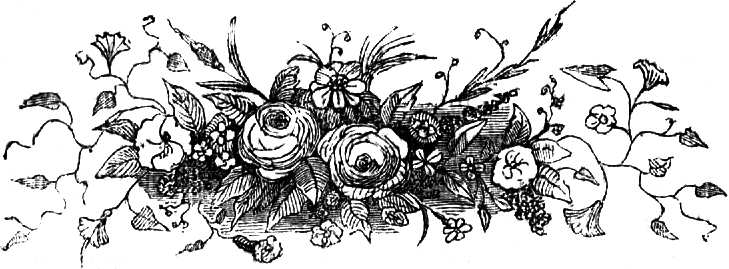
Sigue Piedad contando sus cuitas.
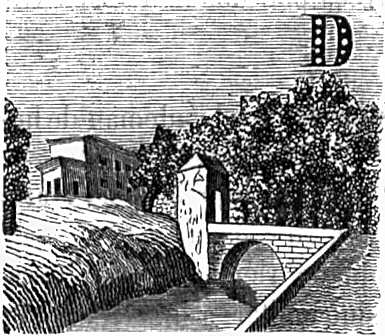
—Después de lo que os acabo de referir —continuó Piedad—, tuve una recaída tan terrible, que puso en grave peligro mi existencia. ¡Oh, querida doña Beatriz! ¡Si entonces la muerte hubiese cortado el hilo de mis tristes días, mártir e inocente como era, mi alma habría volado a la mansión de los justos!
Esto diciendo, se arrasaron en lágrimas los ojos de la gitana; quiso hablar, y su voz fue sofocada por los sollozos.
—Sosegaos, mi querida Piedad; una mujer de tan bellos sentimientos como los vuestros, lleva siempre enp. 137 su corazón el germen de la felicidad más pura e inefable, por muchas que sean sus desgracias.
—¡Oh, ya veréis como la Piedad de ahora no es la misma que estuvo a punto de morir, víctima del amargo pesar que devoraba su alma contemplando su honor torpemente mancillado!...
—¡Infeliz, os han hecho mala! —dijo doña Beatriz con doloroso acento.
—Dios, que sin duda me tenía reservada para nuevas y no menos costosas pruebas, quiso salvarme de mi aguda enfermedad, y en breve me encontré restablecida completamente, contra todas las esperanzas de los que me asistían. Al verme buena, Simeona me dijo un día: «Es necesario, hija mía, que abandonemos cuanto antes Sevilla porque se ha hecho pública tu desgracia y somos señaladas en todas partes: huyamos presto de aquí, Piedad, y marchémonos a otro punto donde tengáis el mismo partido que en este pueblo, antes del fatal suceso que las dos deploramos». Efectivamente, a los pocos días salimos de Sevilla y dimos principio a la vida errante y aventurera que los gitanos tienen. Dos años, poco mas o menos, habían trascurrido cuando, hallándome una tarde en la plaza de Burgos en presencia de un numeroso concurso, se acercó a mí un caballero para que le dijese la buenaventura. Iba perfectamente enterrado en un traje de guerra, pero a pesar de eso conocí en él al infante don Juan, tío de Fernando IV. Le referí lo mucho que padecía con Simeona y ofreció arrancarme de su poder y labrar mi felicidad. Con efecto, aquella misma noche vino el judío Aben-Ahlamar a decirme que tenía orden de llevarme a Castrojeriz, donde a la sazón se hallaba la corte. Añadió, también, que no debía vacilarp. 138 un momento, ni dejar pasar desapercibida la favorable coyuntura que la suerte me ofrecía. Yo, a decir verdad, deseaba ardientemente perder de vista a Simeona, y deseaba asimismo trocar mi vida por otra mas halagüeña y tranquila. Estos eran, querida doña Beatriz, mis más constantes votos. Así es que cedí a las instancias del judío tan luego como este me aseguró que no solo sería feliz, sino que llegaría a ser rica y poderosa si sabía aprovecharme de la brillante ocasión que mi buena estrella me deparaba. «Huyamos», le dije, «sin que mi abuela se aperciba de nada». Así lo hicimos, llegando a Castrojeriz aquella misma noche. Nos hospedamos en una casa de suntuoso y magnífico aspecto, como que en ella moraban el rey y sus parientes cuando venían a la villa. No os podéis figurar, señora, los deliciosos días que pasaba en palacio y el esmero y respeto con que el físico de Fernando IV me trataba. ¿Qué era aquello? ¿Qué significaban tantas deferencias y atenciones? ¡Oh, todo iba encaminado a captarse la voluntad de la que algún día debía ser la favorita del rey de Castilla! Los trajes y muebles que Aben-Ahlamar puso a mi disposición eran magníficos. Yo no sabía cómo estaba más hermosa, si con la dalmática de pieles blancas o con solo la túnica de terciopelo recamada de oro. Entonces me hice soberbia, y arrebatada por los fantásticos sueños de mi exaltada imaginación, me figuré ser reina, y en mi loco desvarío me propuse desdeñar a todo aquel que no fuese noble y cumplido caballero. ¡Infeliz de mí! ¡Olvidaba por un momento mi vida pasada..., olvidaba que mis padres pertenecían a una raza abyecta y despreciada..., olvidaba que era gitana!
—¡Gitana vos! —exclamó doña Beatriz sorprendida y separándosep. 139 maquinalmente de la antigua amante del conde de Haro.
—¡Sí, doña Beatriz, soy efectivamente gitana! Pero, ¡ah!, ¿os causo horror por eso?
—No os aflijáis, Piedad: ¿qué culpa tenéis vos? —repuso la de Robledo con dulzura.
Y volviendo a enlazar sus manos con las de la gitana, le dijo:
—Seguid, seguid vuestra interesante historia.
—Cuando llegamos a Castrojeriz —prosiguió la gitana—, se hallaba el rey cazando. Yo deseaba conocerlo porque me habían dicho que era joven y hermoso. Las ventanas de mi aposento, como todas las pertenecientes al departamento en que Aben-Ahlamar vivía, daban al patio principal de palacio; por manera que siempre que percibía algún ruido corría a asomarme por entre las celosías para ver si era el rey. Pronto tuve ocasión de satisfacer mi curiosidad de todo punto. Don Fernando vino del campo y se apeó en el patio, muy cerca del sitio en que yo me hallaba. ¡Oh, qué hermoso me pareció! ¡Cuánto hubiera dado en aquel momento porque él me viese! ¿Lo creeréis? ¡Más de una vez, allí mismo, deseé ser amada de don Fernando! Así que el rey subió a sus habitaciones, me dirigí a la de Aben-Ahlamar y, recostándome en una banqueta que este allí tenía, dejé correr mi imaginación en alas de sus plácidas ilusiones. El judío no me habló ni una palabra: estaba trabajando con sus redomas y libracos. A poco de estar yo allí presentose el infante don Juan y habló con Juffep en árabe. No sé de qué tratarían; pero tan luego como se marchó el ministro del rey, derramó el judío en el horno una gota de un líquido que a la sazón confeccionaba. Al instante toda la habitación se llenó dep. 140 un humo tan denso que impedía respirar. «¿Qué es esto, Aben-Ahlamar?», díjele asustada. «Perdona», me contestó, «se ha derramado en el fuego un poco del agua que contiene este frasco...». «¡Me ahogo, aire, aire, por Dios!», exclamé casi asfixiada. El nigromántico abrió una ventana frontera al lugar que yo ocupaba, y descorrió la celosía. Me había quedado medio aletargada. Cuando abrí los ojos se había disipado completamente el humo y la ventana estaba cerrada. Aben-Ahlamar se acercó a mí, diciéndome con interés: «¿Te has aliviado?». «Sí, gracias al aire...». «Pues en ese caso», repuso interrumpiéndome, «toma el laúd y cántame una cosa bonita, sentimental». Yo obededecí maquinalmente. Pulsé el laúd y canté un romance que era mi predilecto, porque su asunto triste y patético estaba en perfecta armonía con mis anteriores desventuras. Nunca lo hice mejor. Noté que los ojos de Aben-Ahlamar brillaban de alegría. Al día siguiente, muy de mañana, entró el judío en mi cuarto y me dijo: «El rey, querida mía, ha quedado prendado de tu hermosura y de tu voz. Anoche, cuando abrí la ventana para que se ventilase la habitación donde nos hallábamos, te vio su alteza. Hoy ha manifestado deseos de hablarte, ¿quieres recibirlo?». «Sí», contesté, sin poder ocultar mi satisfacción.
Piedad llevose las manos a su alterado rostro, y exclamó vertiendo abundantes lágrimas:
—¡Dejad, doña Beatriz, que llore, dejad que desahogue un poco mi corazón antes de referiros mis nuevos infortunios!...
Un poco más tranquila la gitana, continuó su historia de esta suerte:
—Aquel mismo día, señora, vino a verme don Fernando; y aquel mismo día fui ya la favorita del joven reyp. 141 de Castilla... Un instante llegué a creer que lo amaba; pero nunca sucedió así, ¡sin duda para que fuese yo más culpable!...
—Y él, ¿os amaba? —preguntó Beatriz.
—¡Oh!, sí, él me amaba frenéticamente: jamás se separaba de mi lado, y dejaba que gobernasen el reino por un lado su tío y el conde de Lara, y por otro la reina doña María Alfonsa. ¿Qué le importaban a él los negocios políticos, poseyendo el amor de su Piedad? A pesar de mi poca inclinación al rey, hubiera sentido en el alma dejar de ser su favorita..., por eso le prodigaba mentidas caricias..., por eso... ¡Oh, qué horror! ¿No es verdad, doña Beatriz, no es verdad que soy mala por instinto? Si yo fuese la Piedad de Sevilla, aunque deshonrada, ¿no merecería vuestra amistad? Hoy, señora, solo merezco vuestro desprecio.
—Calmaos, Piedad, calmaos —repuso doña Beatriz conmovida—. Sois en extremo desgraciada, esto me basta para estimaros.
—¡Bendita seáis! —exclamó Piedad—. ¡No sabéis cuán dulce consuelo llevan vuestras palabras a mi afligida alma! Obedeciendo a los impulsos de vuestro compasivo corazón, procuráis dulcificar mis penas, en vez de echarme en cara mis gravísimas faltas. ¡Oh, el cielo os pague el bien que me hacéis! Ahora vais a conocer la época más feliz y al mismo tiempo la más azarosa de toda mi vida. Tres meses escasos fui la dama del joven rey Fernando. Al cabo de este tiempo contrajo matrimonio mi regio amante con la hija de los reyes de Portugal. En las fiestas que se hicieron en la corte con motivo del enlace, conocí a un joven bello y arrogante que llamaba la atenciónp. 142 de todos. Las mujeres de más alta alcurnia le daban en público claras pruebas de predilección y afecto. Los hombres todos le trataban como al primogénito de los poderosos condes de Haro. Era don Lope, señora, que lo enviaba sin duda el infierno para que yo acabase de completar mi carrera de placeres y prostitución. No acierto a explicar lo que sentí en mi alma cuando le vi por primera vez. En aquel mismo instante aborrecí al rey, porque el futuro conde de Haro, sin saberlo, y sin poderlo yo evitar, se hizo dueño absoluto de mi corazón y de mi cariño... Tuvo ocasión de tratarme a poco tiempo de esto: hablome de amor, de felicidad, de todo aquello que debía avivar más y más la frenética pasión que había llegado a inspirarme. En una palabra, exigió de mí y consiguió fácilmente que abandonara al rey y que huyese con él... Imaginaos, señora, mi aflicción cuando supe que el hombre que amaba tan ciegamente era el mismo a quien Simeona vendió mi honra y mi porvenir. Bien pronto mis amargos recuerdos se disiparon con la dulce idea de que iba a ser madre. Sí, señora, el cielo me dio un hijo, y mi felicidad no tuvo limites. Viví con el conde en buena armonía hasta que os conoció. Todos los días me renovaba el juramento de que, tan luego como muriese su padre, sería su esposa; y cuando elogiaba lo sublime de su abnegación y le recordaba mi humilde nacimiento, contestábame con estas palabras: «¡Oh!, no importa, eres la madre de mi hijo». Hasta aquí, dulce amiga mía, la parte feliz de esta época de mi vida, hasta aquí la dicha y los placeres. ¿Y cómo no ser así estando cerca del objeto amado, oyendo continuamente su voz y recibiendo sus tiernas caricias? ¡Ah, qué tiempos, qué tiempos tan ricos de ventura!p. 143 Por muerte de don Diego de Haro, ocurrida en el sitio de Algeciras, se acercaba el momento de que yo, la pobre aventurera de Sevilla, la hija de la desgracia, llevase con don Lope los títulos que de su padre heredara. ¡Infame! Así que se vio dueño absoluto de todo, me despidió de su casa ignominiosamente, insultándome de la manera más cruel e inhumana. Decíase que había heredado con los bienes de su padre, la maldad y villanía de este. ¡Oh, señora, cuál fue mi dolor al ver tal ingratitud; cuál mi desesperación encontrándome sola, desvalida y sin el hijo de mis entrañas que el infame conde arrancó de mis brazos para que no tuviese el consuelo de llorar con él mi desventura! ¡Cuánto sufrí, Dios mío! En todo esto veía yo, querida doña Beatriz, la justa expiación de mi conducta con el rey. No sabiendo qué hacer ni qué partido tomar en tal conflicto, me encaminé a Burgos desde Valladolid, donde hasta entonces el conde me había tenido oculta con su hijo, en busca del judío Aben-Ahlamar. Entonces supe por este la causa del súbito aborrecimiento del conde hacia mí. Entonces supe que una joven tan pura como hermosa, gala de la corte de doña María Alfonsa, tenía loco de amor a mi cruel amante. Erais vos, señora; vos, que sin saberlo y sin querer a don Lope, labrabais la desgracia de esta pobre mujer, que en su dolor juró vengarse de vos, como si fueseis culpable. ¿Por qué os vio el conde, señora? ¿Por qué sois tan hermosa? Vacilé un momento en dar crédito a la narración del judío, y solo vi en ella una fábula ingeniosamente urdida para hacerme olvidar al conde, que era su principal conato. Pero tuve que convencerme de tan triste verdad luego que llegó a mi noticia vuestro rapto, y que vi un día al conde penetrar en este calabozo, dondep. 144 Aben-Ahlamar me dijo que os tenía sepultada. ¡Oh!, entonces juré vengarme de vos porque con vuestra sin par belleza habíais hechizado al conde; y de él por infame y perjuro... ¿Pero cómo hacerlo, señora, si vos erais inocente y a él lo amaba tanto?... Sin embargo, era mujer, estaba celosa y había sido herida de muerte. Yo necesitaba saciar mi venganza para tranquilizarme. Del conde me vengué presentándome encubierta en la corte y acusándole de raptor vuestro. De vos iba a hacerlo cuando entré aquí..., pero me desarmó vuestra hermosura y candidez. Mirad —dijo Piedad sacando un pequeño pero agudo puñal—, este acero lo traía para enterrarlo en vuestro pecho.
—Y decidme —repuso doña Beatriz, sin oír las últimas palabras de la gitana—, ¿quién sostuvo vuestra demanda?
—El caballero de Carvajal, que se halló presente.
—¡Don Juan!
—El mismo.
—¡Oh, referídmelo todo, señora!
Aquí Piedad contó a la de Robledo, sin omitir nada absolutamente, la escena que ya conoce el lector. Después añadió con alegría y medio trastornada:
—¿Qué os parece, señora? ¡Oh!, ya me vengué de ese perjuro; pero ¡qué venganza! ¡Cuánto sufriría viéndose acusado, a presencia del rey y de toda la corte, de una acción tan fea e inicua como la de vuestro rapto! ¡Cuánto debió padecer, luego que el mismo monarca autorizó el reto provocado por vuestro valeroso amante! ¡Necio —repuso la gitana casi fuera de sí—; tiembla por haber ultrajado a la mujer que tanto te amaba! ¡Tiembla por haberte complacido en desgarrar este corazón que era feliz con tu amor! ¡Venganza, doña Beatriz, venganza, aunque yo tenga que morir de dolor!
p. 145
Doña Beatriz se separó horrorizada de Piedad. Esta dijo algo más tranquila:
—¡Ah!, señora, no me hagáis caso, el dolor me trastorna el juicio, el dolor solamente me hace hablar así. ¡Qué ratos tan amargos he pasado después de acusar al conde! ¡Cuántos remordimientos y funestas imaginaciones me han asaltado! Figurábame a veces que el hijo de mis entrañas, después de muerto en el combate el conde, vino a pedirme cuenta del que le había dado el ser... ¡Ah, vino a decirme que era yo el asesino de su padre!... ¡Piedad, piedad, Dios mío!
—Sosegaos, querida, sosegaos y tened confianza en Dios, que todo lo puede; tranquilizaos y esperad, que tal vez don Lope conozca su yerro y dé cumplimiento a sus promesas.
—Consoladoras son en verdad vuestras palabras, doña Beatriz; pero he ofendido bastante a la majestad divina para que pueda lisonjearme con la risueña perspectiva de una vida sosegada y feliz que ciertamente no merezco.
—¡Oh, callad, Piedad, callad, y no desconfiéis nunca de la Providencia! ¿No tenéis en mi una prueba bien clara de su infinita bondad y misericordia? Cuando yo me creía sola, desamparada y a merced de un hombre inicuo, ¿no me depara a vos que venís a sacarme de este infierno para volverme al lugar de donde tan cruelmente fui arrancada? ¿No veis en todo esto, querida amiga mía, la poderosa mano de la justicia divina?
—¡Oh!, ciertamente.
—Pues entonces, ¿por qué dudáis?
—Tenéis razón: esperaré y...
—Escuchadme —repuso doña Beatriz interrumpiendo a la gitana.
p. 146
—Hablad, señora, hablad, que vuestras palabras son otras tantas gotas de benéfico bálsamo para mi enfermo corazón.
—¿Desearíais que no se efectuase el duelo que ha de tener lugar entre vuestro amante y el mío?
—¿Que si lo deseo, decís? Daría la mitad de mi vida porque tal sucediese.
—Lo creo con tanta mas razón cuanto que esa lucha funesta ha de ocasionar precisamente sangre y desgracias. Cuál sea la víctima bien lo podéis colegir; porque en este género de combates, Piedad, también se ve clara y patentemente la mano de Dios.
—¡Ah!, señora; y el conde, el padre de mi hijo...
—Por eso —repuso la de Robledo— es preciso que hagáis cuanto de vos penda para que no se efectúe ese desafío, en el cual seguramente saldrá don Lope vencido, y por consiguiente muerto.
—¡Oh, qué horror, Dios mío!
—Vos habéis dado ese paso en un momento de ofuscación y por eso no reflexionasteis un instante sobre sus dolorosas consecuencias. Un solo medio hay de salvarlo...
—¡Decidlo, decidlo pronto, por Dios! —exclamó Piedad impaciente.
—Es preciso que os retractéis de cuanto habéis dicho; de lo contrario todo está perdido...
—¡Oh, sí, sí, lo haré aunque yo deba ser castigada por calumniadora! Pero ¿y vos, señora, y el de Carvajal?
—Tranquilizaos en cuanto a nosotros. Yo os doy palabra de que mis labios nunca pronunciarán el nombre de mi raptor: a don Juan y a todo el mundo haré creer que no he conocido a los perpetradores de tamaño atentado.p. 147 En fin, forjaré una relación que en nada se parezca a la real y positiva, y de ese modo no se sabrá nada jamás.
—¡Oh, cuánta bondad, cuánta abnegación!
—Y vos, querida amiga, ¿no os exponéis terriblemente por sacarme de aquí?
—Sin embargo, señora, vuestro sacrificio excede con mucho al mío...
La gitana y doña Beatriz permanecieron largo rato calladas, sumergidas en hondas meditaciones. En la estancia reinaba el más profundo silencio, interrumpido de vez en cuando por largos y lastimosos ayes que lanzaba Piedad de su pecho. Su cerebro estaba embargado por multitud de ideas que unas tras otras se le agolpaban. En el mismo caso se hallaba doña Beatriz. Pero ¡cuán diversas eran las imaginaciones de Piedad de las de la amante del infanzón del rey! La primera tenía por único patrimonio un porvenir nebuloso, y un presente de lágrimas y remordimientos. La segunda, por el contrario, todo lo veía risueño, placentero, todo henchido de felicidad y bienandanza: y ¿cómo no ser así? A la horrible tempestad que había bramado sobre su cabeza, debía suceder forzosamente una calma apacible. Este pensamiento no carecía de lógica; mas por desgracia el porvenir de doña Beatriz estaba preñado de lágrimas, de luto y desesperación. Pero no anticipemos los sucesos; ellos se irán desprendiendo de nuestra mal cortada pluma a medida que el orden natural de las cosas lo requieran.
Un golpe dado con suavidad en la maciza puerta de hierro sacó a la gitana de su letargo, y dijo a su amiga, disponiéndose a partir:
—Es la señal: no puedo permanecer con vos más tiempo.
p. 148
—¡Cielos! —exclamó doña Beatriz, pálida como un difunto—. ¿Vais a dejarme? ¿No me llevaréis con vos? ¡Oh!, ¿qué sería entonces de mí?
—Tranquilizaos: todo cuanto os he ofrecido lo cumpliré; pero aguardad el momento oportuno; esperad un día más, amiga; y mientras tanto, estad tranquila. Yo os ofrezco, en nombre de Dios trino y uno, que nada, nada absolutamente os sucederá.
Simeona, que se hallaba escuchando toda la conversación de la gitana y doña Beatriz, sacó la cabeza de su escondite y se sonrió malignamente.
La de Robledo se arrojó en los brazos de Piedad, vertiendo copiosas y sentidas lágrimas.
—¡Oh!, sí, no lo dudéis —repuso esta, visiblemente conmovida.
A poco tiempo se separó de doña Beatriz y se dirigió a la puerta. Allí la esperaba el médico de Fernando IV.
Al llegar a la habitación donde Aben-Ahlamar trabajaba, y que ya conoce el lector, dijo a este en tono de mal humor:
—¿Por qué me has llamado tan pronto?
—Porque he recibido aviso del conde, que viene al instante a hacer una visita.
—¿Don Lope?
—Eso es, el conde de Haro —repuso Juffep con socarronería.
—Pues el conde, señor mío, no entrará en la estancia de doña Beatriz.
—¿Quién se lo impedirá? —replicó el alquimista con ironía.
—Vos.
—¡Yo!, cuerpo de Cristo, y qué bromas tan pesadasp. 149 tienes, querida. Sabes —repuso con malicia— que desde que eres la favorita del rey estás un poco altanera y...
Piedad se sonrió amargamente.
—Escuchad lo que tenéis que hacer.
—Veamos.
—El objeto es impedir que don Lope vea a la de Robledo. Por supuesto que esto tiene su término, como todas las cosas; no es más que por unos días. Yo quedo en avisarte cuando ha de cesar esta privación. Para el efecto dirás al conde que está enferma, postrada en cama, débil, y que su presencia en el estado en que se encuentra la paciente sería fatal, de funestas consecuencias; en fin, tú lo arreglas de modo...
—Antes me dejo matar que hacer lo que dices.
—Pues en ese caso te voy a proporcionar el honor de que mueras a manos del verdugo de su alteza. Hoy mismo sabrá este que tú, en unión del conde, sois los autores del rapto de la dama de su madre, y de otras cosillas que te acreditan de ser un solemne bellaco.
Al mismo tiempo de proferir la gitana las anteriores palabras, pasó de sus manos a las del judío un puñado de monedas que este guardó con indecible placer en los bolsones de su hopalanda morada, diciendo:
—¡Cáspita! Conque si no accedo, sabrá el rey...
—Hoy mismo.
—¡Oh!, pues francamente, querida mía, no tengo ganas de mecerme, colgado por el pescuezo, en los árboles de la alameda. Conque así...
—¿Impedirás, hasta que yo te avise, que moleste el conde a la amante de Carvajal?
—Sí, no dudes que me aprovecharé de tus consejos.
—¡Ay de ti como yo sepa...!
p. 150
—Te juro, por el Dios de mis padres, que lo haré, aunque se oponga el demonio, mi más íntimo amigo.
—Bien, bien —dijo la gitana subiendo al mismo tiempo las escaleras que conducían a su morada—; yo no te perderé de vista ni un solo instante.

p. 151

En donde verá el lector que en el siglo XIV no sabían leer los caballeros.

El público del siglo XIV era tan novelero y amigo de novedades como el del XIX, y como el de todas épocas y edades. La noticia del indulto concedido al infante don Juan y la devolución de todos sus títulos y honores era asaz importante para que no se apoderase de ella y la comentase a su manera y antojo. Quién opinaba que la determinación tomada por don Fernando era hija del mucho temor que este tenía a su tío, por el prestigio de que, a pesar de su maldad, gozaba entre sus conciudadanos; quién decía que al rey le había movido a lástima la vida errante y azarosa que el proscrito llevaba; y losp. 152 más cuerdos juzgaban que todo era debido a los consejos de la muy prudente señora, doña María Alfonsa de Molina. Lo cierto, carísimos lectores míos, es que el infante don Juan recibió con la mayor alegría la noticia de su perdón y la orden de trasladarse a Grijota con su amigo y compañero de ostracismo, el cronista y exmayordomo mayor de palacio don Juan Manuel. El deseo del hermano de Sancho IV era reunirse cuanto antes con el conde de Haro para llevar a cabo la proyectada venganza de ambos. Así es que cumplió esta vez con puntualidad la orden que le dio el rey de que lo esperase a él y a su corte en Grijota para firmar los contratos. Allí vería también al amante de la gitana.
La reina Doña María no cabía en sí de contenta en vista de la buena y no esperada solución que se había dado a la cuestión del infante, su cuñado; y de su amigo el también virtuoso don Juan Manuel. Creía la madre de Fernando IV que ya Castilla gozaría de paz, y que su adorado hijo no tendría nada que temer de los grandes, cosa muy posible si no conociesen estos el carácter del rey y no se aprovechasen de las ocasiones que rara vez desperdiciaban ya unos, ya otros, para escarnecerlo y negar su autoridad y mandato, siempre que el interés particular de cada uno lo exigía así. Sin embargo, las mayores turbulencias se concluyeron, y si no obtuvo Castilla una paz octaviana, cesaron por lo menos las pretensiones de los infantes de la Cerda.
Quería Doña María que no se efectuase el combate provocado por el de Carvajal para vengar a su futura, porque conocía bastante a fondo el carácter de don Lope, y sabía que si se llevaba a cabo el duelo y si salía vencidop. 153 y, por consiguiente, culpable del delito que se le acusaba, dejaría preparada alguna venganza tan terrible como todas las que él disponía, alguna venganza que hiciese hasta vacilar el trono de don Fernando. «¡Adiós entonces para siempre», decía la reina, «la paz tan codiciada! ¡Adiós entonces mis halagüeños deseos de ver a Castilla tranquila y a su rey seguro, querido y bendecido de sus pueblos! ¿Qué hacer en el caso de que don Juan Alonso Carvajal pida al rey que fije el día del combate? Es preciso que este no se efectúe y que el amante de Beatriz desista de su empeño. ¡Ah, si yo pudiese convencerlo...!».
Y doña María dio orden de que lo llamasen de su parte.
No faltaba más, para que se lograsen los justos fines de la reina madre, sino que don Juan le ofreciese no batirse con su odioso antagonista. Decimos esto porque el rey, su hijo, le había dado de antemano la halagüeña noticia de que si podía contentar al contrario del conde, no se llevaría a cabo el duelo tan ansiado por el de Carvajal como temido del conde de Haro.
Recordará el lector que doña Beatriz aconsejó a Piedad que, para evitar las funestas consecuencias del combate dispuesto entre los dos amantes, dijese al rey que todo lo que había dicho contra el conde había sido inventado por ella para vengarse de los agravios que de él había recibido. En efecto, así lo hizo la gitana. Y el rey se apresuró a poner en noticia de su madre que el combate no se celebraría, si ella podía contentar al amante de la de Robledo.
No le costó mucho trabajo a doña María el convencer a don Juan Alonso Carvajal de la necesidad de que desistiesep. 154 del duelo con el conde, porque cuando se da con un noble corazón y se ponen en juego sentimientos generosos, cuesta bien poco conseguir lo que se desea. Todo lo sacrificaba el de Carvajal por complacer a la segunda madre de su dama. Pues ¿qué hacer si una mujer, una reina, le pide con lágrimas en los ojos que la felicidad de su hijo, el bienestar de su rey y señor depende de que él acceda a lo que le pide?
No obstante de asegurarle doña María que ella se encargaría de buscar a Beatriz, aunque se hallase en el centro de la tierra, salió don Juan más muerto que vivo de la estancia de la de Molina. «¡Qué es lo que he hecho!», decía. «¿Ofrecer no castigar al autor de las desgracias de mi amada? ¿No vengarme del autor de todos los malos ratos que sufre? ¡Oh, qué he hecho, Dios mío!».
El amante de Beatriz vagaba por las galerías bajas del alcázar con la cabeza inclinada sobre el pecho y los brazos cruzados, sin saber adónde estaba ni qué dirección tomar. Su situación en aquel momento no podía ser más aflictiva.
Una persona cubierta de pies a cabeza que le había seguido desde que salió de la habitación de la reina viuda se acercó a él y le dijo interrumpiéndole el paso:
—¿Os llamáis don Juan Alonso Carvajal?
—No os conozco —repuso este con mal modo y continuando su marcha.
Pero la desconocida dio un brinco y se puso de nuevo delante de él.
—Poco cortés sois con las damas, caballero —le dijo la desconocida.
p. 155
—¿Dama, habéis dicho? ¡Ah, perdonad, iba distraído!, ¿qué me queréis?
—Una persona que se interesa por vuestra felicidad, y a quien no conocéis, me ha entregado para vos este billete.
—¡Una persona que se interesa por mí, y a quien no conozco, decís!
—Sin duda.
—¡Por Santa Polonia —exclamó don Juan riéndose mal su grado—, que no he visto en los días de mi vida cosa más divertida ni extraordinaria que esta!... Pero dadme el billete, señora.
—Tomad, a condición de que no habéis de faltar.
—Adición es esa...
—Dios os guarde, caballero —repuso la desconocida, echando a andar al mismo tiempo.
—Oh, señora, venid, venid que os doy mi palabra de ir aunque sea al infierno.
—En ese caso, tomad.
—Pero no podríais decirme, hermosa desconocida —insistió don Juan sin coger el pergamino...
—No puedo, caballero. Ya os lo he dicho... Y por Dios, que estáis importuno en demasía.
—Perdonad, señora, perdonad —repuso el mancebo inclinándose.
La encubierta despidiose del de Carvajal con una leve inclinación de cabeza después de darle el escrito.
Este, así que se hubo marchado la desconocida, deslió con avidez el pergamino, y lo devoró con la vista. Pero dándose una palmada en la frente exclamó con desesperación:
—¡Voto va! ¡Si no entiendo estos malditos garabatos que solo una persona quep. 156 tenga pacto con el demonio puede haber escrito!
Y don Juan miraba y estrujaba el escrito entre sus manos sin saber qué hacer ni qué partido tomar. Acercose al fin, como inspirado, a una puerta que había frente de él, y dio fuertemente con el nudillo de sus dedos en ella al mismo tiempo que dijo:
—Este, ya los entenderá.
Allí vivía el judío Aben-Ahlamar.

p. 157

Que no tiene epígrafe porque es continuación del XIII.
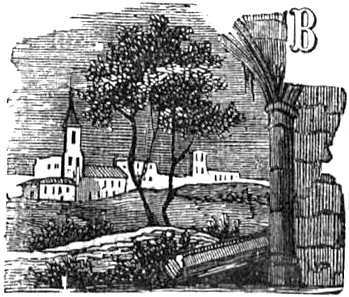
—Bien venido seáis, señor —dijo Aben-Ahlamar conduciendo al caballero a su poltrona—. ¿En qué tenéis que ocuparme?
—Tomad ese escrito, y decidme su contenido en lenguaje que entienda todo cristiano.
El nigromántico se sonrió y dijo al caballero, cogiendo el pergamino y leyéndolo con la mayor facilidad:
—Atended: «Don Juan, si queréis complacer a una persona que bien os quiere, no faltéis esta tarde a la arboleda que hay al pie del alcázar real». Ya estáis servido, señor —repuso el judío devolviendo el pergamino a Carvajal.
—¡En verdad —repuso este sorprendido— que es raro todo cuanto hoy me pasa!
p. 158
—¿Y pensáis faltar?
—¡Oh, no, he dado mi palabra! Pero ¿qué me decís de esto?, ¿qué opináis?
El judío se encogió de hombros.
—¡Ay, Aben-Ahlamar, qué cruel sois conmigo! —dijo el joven caballero con sentimiento.
—¡Cruel, dices, señor! ¿Y por qué?
—Porque vos, que tan sabio sois y todo cuanto queréis saber lo veis escrito en el cielo, no me decís nada...
—Para, para ahí, señor; que si no te digo ahora el resultado de esa cita, es porque he llegado a dudar de mi ciencia, en vista de que la primera vez que me buscaste para que te dijese el paradero de tu dama, te engañé, porque yo también fui engañado.
—En ese caso, perdonad, y decidme si será ya hora de acudir al paraje de la cita.
—Sí, don Juan, dirigíos hacia allí, porque el sol se ocultará muy pronto
—Adiós entonces, Aben-Ahlamar.
—Él te acompañe, señor.
El noble infanzón del rey de Castilla dirigió sus pasos a la arboleda designada por la desconocida. Llegó al lugar de la cita a tiempo en que el sol desaparecía a través de un celaje de nubes rojas y blancas que, reflejando en los vidrios del alcázar real, iluminaba de tal manera la pradera que parecía que toda ella estaba llena de luz artificial. Sentose al pie de un corpulento y añoso árbol cuyas ramas, cuajadas de verdes y picadas hojas, le ocultaban de la vista de cualquier curioso colocado en alguna de las eminencias que dominaban aquel sitio, y cantó, aunque sin laúd, con dulce y sonora voz, varias trovas en las que el nombre de la de Robledo figuró más de una vez.
p. 159
En todo lo que llevamos escrito de esta verídica historia no hemos hablado nada, querido lector, de la figura del amante de doña Beatriz. Pero ya que se presenta la ocasión de examinarlo con detenimiento, a campo raso, no queremos incurrir en esta falta que ahora más que nunca fuera imperdonable. Su rostro, según nos dicen las crónicas, era ovalado y blanco; adornábale una barba y bigotes negros más lustrosos que el mismo azabache; coronaba a su sedoso bigote una nariz de preciosa forma y unos ojos que bien pudieran pasar por orientales, por reunir las circunstancias de ser grandes y negros, y hallarse ribeteados de una larga pestaña; su cabello, también negro, estaba dividido por una raya que lo hacía caer en dos partes iguales sobre el cuello de su floreado ropón de rica tela de Persia, con vueltas de pieles de finísimo armiño. Tal era la figura de don Juan Alonso Carvajal.
La encubierta que le entregó el billete se apareció de repente por entre los árboles y esperó oculta, detrás de uno de ellos, a que don Juan acabase una trova que a la sazón cantaba y en la que pintaba con la mayor poesía su amor a Beatriz.
—¡Dichosa ella que tiene un hombre que tanto la ama! —exclamó por lo bajo la desconocida.
Y después de enjugarse dos lágrimas rebeldes que se desprendieren de sus ojos, salió del escondite y dijo al de Carvajal:
—Puntual sois, caballero.
—¿Sois vos la que me ha citado? —repuso este levantándose y saludando a la dama.
—Sí, yo soy.
—¿Y qué queréis de mí, señora?
—Yo de vos, nada; vuestra amante, mucho.
p. 160
—¡Cielos!, ¿dónde está?... ¡decídmelo pronto, señora!
—¿Dónde está?... Seguidme y lo sabréis.
La desconocida dio algunos pasos, y separando una porción de malezas y yerbas que se hallaban amontonadas, desapareció por un agujero practicado en la tierra.
Don Juan la siguió al instante.

p. 161

En el que hay una escena que a unos gustará y a otros no.

Cumplió al pie de la letra la gitana Piedad la palabra dada a doña Beatriz de que el conde de Haro no volvería a incomodarla. Con efecto, el judío dijo al conde, un día que este se presentó en su morada, que la amante de Carvajal se hallaba en un estado tal de decaimiento y languidez que cualquier impresión desagradable que tuviese podía ser de funestas consecuencias. Convenciose don Lope y respetó por entonces la situación de su víctima, más por interés suyo que de ella. Esta vez quedó Piedad muy contenta de Aben-Ahlamar.
p. 162
Dijimos, casi al final del capítulo XII de esta verdadera historia, que al ofrecer la gitana a su amiga Beatriz que, en cuanto tuviese ocasión, la libraría de su penoso cautiverio, Simeona, que había oído toda la conversación, sacó la cabeza de su escondite, sonriéndose malignamente. Pues bien; así que Piedad se separó del judío, presentose la abuela de esta y le dijo, restregándose las manos de alegría:
—¡Grandes noticias, amigo mío, grandes como ellas solas!
—Habla y las sabré.
—¡Oh, oh, hablar...! ¿Te parece a ti que no hay más que hablar así?... ¿Te parece bien que yo te diga todo lo que pasa sin más ganancias que unas tristes gracias?...
—Muy gordas serán esas noticias —interrumpió el judío— cuando andas con tantos preámbulos.
—Algo dieras por saberlas.
—Vamos, ¿acabarás hoy?
—¿Cuánto me das y te lo digo todo?
—¡Qué te he de dar, bruja maldita! —repuso Aben-Ahlamar encogiéndose de hombros.
—¡Oh!, pues entonces yo me marcho con mi secreto... Pero te advierto, querido mío, que pierdes más que ganas.
—Habla, habla pronto si quieres.
—¿Cuánto me das? —dijo Simeona implacable.
—Di qué quieres —repuso el judío lleno de curiosidad.
—Poco, me contento con muy poco...
—Acaba.
—Pues en ese caso, dame los papeles que revelan el nacimiento de Piedad.
—¡Primero todo mi tesoro!
p. 163
—¿Sí?, pues teme la ira del conde de Haro.
—Mira, Simeona —dijo el judío asustado con las palabras de la vieja—, te doy por ese secreto tantas monedas de plata como te quepan en tus dos manos juntas.
—No quiero dinero: quiero lo que ya te he pedido.
—Te doblo la cantidad. ¿Aceptas?
—No —repuso Simeona inexorable.
—Pues bien, guárdate tu secreto, que poco me debe importar a mí.
—¡Poco, pobre Aben-Ahlamar, yo sí que doy poco por tu vida!
El judío palideció de miedo.
—¿Me los das? —insistió Simeona.
—¿Y qué harás con ellos, si no sabes leer?
—Tenerlos en mi poder: ¿no son de mi querida nieta?... —repuso la vieja con malicia.
Juffep se acerco a un armario de madera negra que estaba cubierto con una cortina, y sacó de entre otros un voluminoso legajo de pergamino, lleno de gruesos caracteres.
—Toma y habla ya —dijo poniéndolo en manos de Simeona.
Esta le contó después todo lo que había oído a su nieta en el subterráneo, no olvidándose de la palabra que Piedad dio a doña Beatriz de sacarla cuanto antes le fuese posible de su prisión.
—De manera —añadió la vieja— que si conoce el camino subterráneo que hay desde la prisión de la de Robledo hasta la arboleda que se extiende al pie del alcázar, estamos perdidos sin remedio.
—Sí, lo conoce; pero no temas. De todas suertes, el aviso es muy importante.
Cuando el de Carvajal salió de la estancia del judío,p. 164 después de haberle hecho leer el billete de que ya tienen noticia nuestros lectores, exclamó Juffep, dándose una palmada en la frente: «¡Cáspita!, hoy es el día que ha elegido Piedad para libertar a doña Beatriz. ¡Oh, oh, no hay tiempo que perder!».
Con efecto, Piedad era la misma que había citado al de Carvajal; Piedad era la misma que, fiel a su promesa y deseando arrancar a Beatriz de manos del conde, había penetrado por el agujero practicado en la tierra.
El ofrecimiento de la gitana sirvió para que Beatriz mejorase visiblemente. Desde que concibió la dulce idea de verse libre de su encierro, sus ojos tenían más brillo, sus mejillas llegaron a teñirse de un ligero carmín y sus labios se desunían de vez en cuando para dejar escapar una sonrisa de placer. ¡Oh, lo que es vivir con una esperanza lisonjera!
Sentada estaba la de Robledo, pensando en la felicidad que le aguardaba, cuando vio en la estancia dos personas que se habían aparecido como por encanto.
—¡Beatriz! —exclamó el de Carvajal al ver a su amante.
—¡Don Juan! —repuso esta precipitándose en los brazos de su futuro.
—¿Y nada, nada hay para mí, doña Beatriz? —dijo Piedad descubriéndose el rostro.
—¡Ah!, perdonadme, mi buena amiga —contestó la amante de don Juan separándose de este y llenando de besos y caricias a la gitana.
Fueron tantas y tan expresivas las tiernas protestas de los dos amantes que Piedad lloró conmovida.
—¡Oh, no es un sueño!... ¿Eres tú verdaderamente? —dijo la de Robledo tocando a su amante, como dudando de lo que veía.
p. 165
—¡Sí, yo soy, ángel mío! Yo, que vengo a estrecharte veinte veces contra mi pecho... Yo, tu don Juan, idolatrada Beatriz; tu amante que solo vive por ti y para ti.
—¡Ah, qué felicidad tan grande es amar y ser amada! —exclamó la dama de doña María Alfonsa, llorando y riendo de alegría.
—Y dime, hermosa mía, ¿qué te has hecho aquí sin tu amante? ¿Quién te ha traído?
Piedad miró a doña Beatriz, y le dijo en voz baja y suplicante:
—¡Callad, callad por Dios, amiga querida!
—¿Qué me he hecho sin vos, decís?... ¡Ah, llorar noche y día, llorar continuamente!... Pero ya que os veo, ya que estáis aquí para no separaros jamás de mi lado, todo se ha concluido, no nos acordemos de lo pasado, no evoquemos recuerdos tristes y desoladores. Olvidemos, don Juan amado, olvidemos y perdonemos a un tiempo, ¿no es verdad?
—¡Cuán buena eres, ángel mío! —exclamó el noble infanzón del rey, llevándose la diestra de Beatriz a sus labios.
Esta palideció de pronto. Su amante le dijo asustado:
—¿Qué tenéis, amada mía, qué tenéis?
Fuera de la estancia se oía ruido de pasos y espuelas.
—¡Huyamos! —dijo Piedad, más pálida y temblorosa que Beatriz.
—Es ya tarde —repuso una voz bien conocida de la gitana.
Y penetró en la morada de la de Robledo un hombre desencajado de cólera.
p. 166
Beatriz cayó desmayada al verlo. Piedad se apresuró a cubrirse el rostro. Don Juan, desenvainando su espada, exclamó furioso:
—¡Venganza, infame conde de Haro, venganza!
—¡Oh! —repuso este, loco de contento—. ¡Me alegro de encontraros, don Juan!
—Y yo a vos..., pero defendeos, defendeos, ¡voto al diablo!
—Perdonad —dijo el conde con la mayor calma—, pero como vuestro hermano don Pedro me ha desafiado a muerte, y le he dado palabra de no batirme con nadie hasta que se efectúe el reto que con él tengo pendiente...
—¡Mi hermano, habéis dicho!
—Sí; vuestro hermano me dijo, a poco de habernos desafiado delante del rey, que si salía con vida en vuestro desafío, me retaba a muerte; y como este no se ha efectuado, vuestro hermano don Pedro tiene el derecho de primacía.
—¡Defendeos, conde de Haro, defendeos o de lo contrario os asesino! —dijo don Juan, ciego de cólera y sin hacer caso de las palabras de don Lope.
—Ya os he dicho que no puedo faltar a la palabra que a vuestro hermano tengo dada.
—¡Cobarde! —exclamó el de Carvajal indignado.
—¡Cobarde!, juro a Dios, señor hidalgüelo, que no me lo habéis de decir dos veces —repuso el conde, sacando de pronto su acero.
—¡Ah, teneos, teneos por Dios! —exclamó la gitana poniéndose entre los dos enemigos.
Nada bastó. Las dos espadas se cruzaron con violencia.

Reñido fue, en verdad, el combate: en ambas partesp. 167 había serenidad y valor; los dos combatientes conocían bien el arma que manejaban. Pero fuese que la suerte favoreciese al de Carvajal, fuese que el conde se descuidara, la espada de don Juan se introdujo con la mayor sutileza en el pecho del señor de Santa Olalla.
El cuerpo de don Lope rodó un buen trecho por el pavimento, anegado en su propia sangre.
La gitana se precipitó sobre él, exclamando con doloroso acento:
—¡Don Lope, amor mío!... ¡Ah, no responde!... ¡Maldición, maldición, don Juan!
Este cogió en brazos a doña Beatriz, que aún permanecía desmayada, y se internó con ella en el subterráneo por donde había entrado.
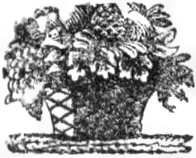
p. 168
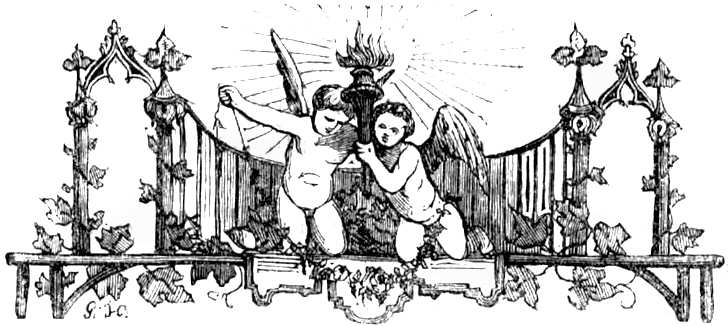
En el que verá el lector la conversación que tuvieron dos antiguos personajes de nuestra historia.

Es una verdad inconcusa y asaz vulgar que el corazón humano jamás está contento con lo que posee. Esto sucedía a la reina madre, que después de haber conseguido que no se efectuara el combate entre el conde de Haro y don Juan Alonso Carvajal; después de conseguir también que el infante don Juan volviese a la gracia de su hijo, y de ver hasta cierto punto tranquilo el reino, y decimos hasta cierto punto porque las turbulencias y guerras que hubo en Castilla, durante el reinado de Fernando IV solo con la muerte de este tuvieron fin; a pesar, decimos, de todo lo que había conseguidop. 169 de su hijo la viuda de Sancho el bravo, no se hallaba todavía contenta. Pretendía ahora la reina que don Fernando concediese a la grandeza todo aquello que le pidiese, y con eso estaría a cubierto de enemigos tan poderosos como eran los grandes de aquella época. La política de doña María era en extremo conciliadora y en otra época hubiera producido felices resultados para la corona; porque como conocía bien a fondo el carácter y las ideas de los señores feudales de aquellos tiempos, estaba convencida que el mejor medio de atraerlos a su partido era halagándolos con honores y títulos, y ampliar sus fueros y prerrogativas. Pero, por desgracia, había llegado la corte de Fernando IV a tal estado de corrupción que ya no servía la política de concesiones ni la de tolerancia. Disculpable era, pues, si doña María, aun después de alcanzar de su hijo todo aquello que creía conveniente para la completa pacificación de Castilla, no se hallaba todavía satisfecha, porque su leal corazón le presagiaba de continuo males sin cuento y sucesos a cual más funestos. Así es que no descansaba ni un solo instante: en todas partes se encontraba, y siempre, siempre vigilando a su hijo, siempre sofocando sediciones y perdonando a los revoltosos, porque doña María se horrorizaba a la idea de derramar sangre. Ella tenía espías cerca del conde de Haro, del infante, y de aquellos que por su carácter revoltoso y por su conocida ambición pudieran hacer desgraciado el reinado del hijo de sus entrañas.
Pero trasladémonos a la habitación de doña María y oigamos la conferencia de esta con su venerable confesor.
—No lo dudéis, señora —decía el anciano abad de San Andrés—; vuestra política no puede ser de ningún modo provechosa a nuestros fines. Y si no mirad al infantep. 170 don Juan; ahí tenéis una prueba bien clara de lo que os digo. Se le perdona la vida, se le devuelven sus títulos y bienes; y el rey, por último, lo recibe en su corte de la misma manera que pudiera hacerlo con el más fiel y querido vasallo de sus reinos. ¿Cuál ha sido, señora, el agradecimiento de tantos y tan repetidos favores? Coaligarse con el conde de Haro para...
—¡Oh, callad, por Dios, no lo digáis! ¡Qué horror, qué horror!...
—Bien; pero decidme, reina, por ese que acabáis de nombrar, qué clase de política es la vuestra.
—Padre mío, evitar que se derrame sangre.
—Mal tenida es esa compasión, señora; porque redunda en perjuicio vuestro, del rey, y hasta de Castilla. Sí, sí, contemporizad, contemporizad con esos revoltosos y veréis el pago que os dan. Haced caso de mí, doña María; delatad a todo aquel que falte a sus deberes, decid a vuestro hijo que su tío y el de Haro conspiran contra él porque quieren ceñir a sus sienes la corona que don Fernando ha heredado de sus mayores, ¡y caiga sobre el malvado y el criminal la mano de la justicia! Hacedlo, hacedlo así y os veréis libre pronto de tantos infames y malos caballeros como cercan el trono del monarca castellano. Además, señora, que es contra todas las leyes de la conciencia, de la naturaleza y de la sociedad, dejar sin castigo al delincuente.
—¿De qué sirve, padre mío, que se castigue al conde y a todos los revoltosos que tanto nos inquietan, si después quedan sus familias y sus deudos para vengarlos? ¿Cuánto más vale que frustremos todos sus proyectos, que sofoquemos como hasta aquí todas sus asonadas y motines? No lo dudéis, señor, llegará día, viendo que sus mejoresp. 171 proyectos fracasan, que todo lo olvidarán y se dejarán de todo. Ahora bien, si desgraciadamente persisten, si continúan siendo hijos espúreos de la patria, ¡oh, entonces se hará un ejemplar! Pero lo que es ahora, temo, temo extraordinariamente las consecuencias de cualquier determinación fuerte que se tomase.
—Bien, bien, señora, es tu voluntad y lo es mía también, aunque conozca lo contrario.
—Lo que os pido, padre mío, por todo lo más sagrado del mundo, es que no perdáis de vista ni un solo instante al conde de Haro, ahora que se halla bueno de su herida. Todo cuanto sepáis de su proyecto de venganza venid a decírmelo para que obremos de consuno. Yo no perderé de vista tampoco al infante y a los demás enemigos del rey. ¡En mal hora naciste, pobre hijo mío! —exclamó la reina arrasándosele los ojos en lágrimas—. ¿Por qué es tan desgraciado, Dios mío?, ¿por qué es tan poco querido de esos orgullosos grandes, cuando su alma es tan hermosa, su sonrisa tan dulce y su carácter tan amable? ¿Está decretado, señor, que mientras dure su peregrinación en este valle de desgracia y lágrimas, ha de estar siempre amenazado?
—Tranquilizaos, reina, tranquilizaos, y tened confianza en Dios.
—¡Ah, padre mío, si se efectuase el pronóstico de los astrólogos, sí doña Constanza diese a luz un varón, oh, entonces sí que descansaría, entonces sí que se ahogaría para siempre ese funesto deseo de reinar que abrigan la mayor parte de los revoltosos! ¡Dadme este gusto, Dios mío!
—Creo que lo tendréis, doña María, porque Dios no consentirá que triunfe el malvado; y porque ya es tiempop. 172 de que la justicia divina levante el entredicho que sobre este desgraciado país lanzó en tiempo de vuestro suegro, don Alfonso X.
—¡Siempre lo mismo! —exclamó doña María con amargura.
—Mientras dure, señora, la maldición que pesa sobre los reyes de Castilla, será este país desgraciado —repuso el anciano con tono grave.
Y dando a besar el abad su diestra a la reina, salió de la estancia.
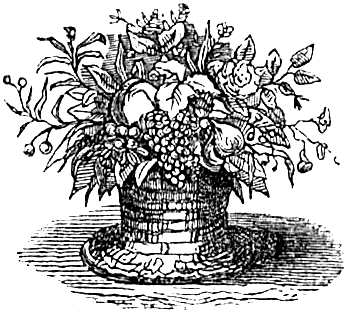
p. 173

En el que verá el lector lo que hizo el conde de Haro, así que se vio bueno.

Los gritos y exclamaciones de Piedad lamentando la muerte del conde de Haro, hirieron que Aben-Ahlamar, única persona que podía acudir en socorro de la gitana, bajase al subterráneo donde tuvo lugar el duelo entre don Lope y el de Carvajal. Cuál sería la sorpresa del judío al encontrar al famoso conde de Haro en aquella situación y solo en el subterráneo con Piedad, que no cesó de decir:
—¡Gran Dios de Abraham, qué es lo que veo!
—¡Maldición, maldición, don Juan! —volvió a decir la gitana al ver al judío.
p. 174
Pasose el nigromántico una mano por los ojos como dudando de la realidad de lo que veía, y repitió al cabo de un rato, haciéndose cruces con ambas manos:
—¡Gran Dios de Abraham, qué es lo que veo!
—¡Sálvalo, Aben-Ahlamar, sálvalo! —dijo la gitana medio frenética y procurando atajar con sus manos la sangre que de la herida salía a borbotones.
Juffep pulsó a don Lope y meneó la cabeza en señal de que ya era tarde. Pero como Dios es dueño absoluto de los hombres y dispone a su arbitrio de la vida de estos, dio un solemne mentís a la ciencia y sabiduría de Aben-Ahlamar. El conde de Haro curó completamente y volvió, luego de restablecido, a su vida de infamia.
Digamos ahora algo de lo que Piedad hizo con don Lope, durante la enfermedad de este.
Aquella infeliz mujer, que cada día le amaba con más delirio, fue para el conde más que una madre cariñosa. Ni un momento se apartó del lecho del que había sido su amante, y con su mucho cuidado y esmero le tornó a la vida. Pero este hombre, que aun en la agonía hablaba de sangre, se acordó, cuando bueno, de que la mujer que con su tierna solicitud le había asistido estaba señalada en el libro de sus venganzas. Piedad lo había acusado y ultrajado a presencia del rey y de toda la corte; Piedad había librado a doña Beatriz de su venganza; Piedad le había quitado, durante la enfermedad, su hijo, el único ser a quien el conde de Haro amaba verdaderamente. Por consiguiente Piedad debía morir; al menos así lo creía don Lope.
—Pero no —decía con feroz alegría—; sería para ella demasiada felicidad morir pronto..., ¡padecerá, padecerá un poco antes!
p. 175
Y un día que estaba sediento de sangre, se dirigió a la habitación del judío, donde vivía Piedad con su hijo.
El conde penetró en la morada del sabio a la sazón en que este había salido. Solo estaba la gitana, que le dijo con buen modo al verlo:
—¿Buscabais a Juffep, señor?
—¡No, que te busco a ti! —repuso don Lope cogiéndole con fuerza un brazo, y echando fuego por sus ojos de hiena.
—¡Ah, soltadme, soltadme, que me hacéis daño!... Yo no os he hecho mal...
—¡Dame, dame mi hijo, villana, el hijo que me has quitado! —dijo furioso el de Haro sin hacer caso de las exclamaciones de su antigua amante.
—¡Vuestro hijo! Vuestro hijo lo es mío también.
—¡Dámelo, dámelo pronto!
—¡Volvedme mi honra, perjuro, volvédmela y entonces os daré vuestro hijo! —repuso Piedad tan altiva y hermosa como la célebre Judit.
—¡Tiembla, miserable, tiembla, que ahora vas a pagarme la deuda que conmigo tienes! ¡Venganza, venganza! —exclamó el conde, sacando su daga y haciéndola brillar en el aire.
—¡Misericordia, don Lope, misericordia para la madre de vuestro hijo, misericordia para la mujer que todavía os ama con el mayor delirio! ¡Oh, misericordia, misericordia!
—¡Me amas aún, necia! —repuso don Lope con sarcasmo—. ¿Y para qué quiero yo tu amor?
—Sin embargo, señor, en otro tiempo...
—¡Mientes, villana, mientes!
—¡Infame!
p. 176
El conde alzó de nuevo el brazo para herir a su amante. Esta exclamó, cayendo de rodillas:
—¡Ah, perdón..., perdón, noble conde de Haro!
—Dame mi hijo y te perdono.
—Matadme entonces, matadme; pero lo que es mi hijo no vuelve más a vuestro poder.
El de Haro no contestó ni palabra. Dirigió su vista al horno donde Aben-Ahlamar hacía sus experimentos químicos, y vio que estaba ardiendo. Sus ojos brillaron de alegría. Había concebido una idea terrible.
—¿Me das mi hijo, Piedad? —le dijo con más dulzura.
—No, repuso esta con entereza.
El conde se acercó al hornillo y metió en el fuego las tenazas con que el judío movía el combustible. La gitana no comprendió el siniestro designio de don Lope.
—Dame mi hijo —insistió este.
—Tomad antes mi vida.
El hijo del último señor de Vizcaya cogió las tenazas, que ya estaban hechas un ascua por la punta, y se acercó a Piedad. Esta palideció de temor, y exclamó en actitud suplicante:
—¡Perdón..., perdón!...
—Vuélveme mi hijo.
—¡Ah, dejádmelo, señor; es el único consuelo que tengo en mi desgracia! ¡Sed compasivo con la que en algún tiempo amasteis! ¡Conceded este favor a la que estuvo próxima a ser vuestra esposa!
—¡Ja, ja, ja, mi esposa tú, tú, miserable aventurera!
—¡Malvado!
—Por la última vez, ¿me das mi hijo?
—No, aunque sepa que muero aquí mismo.
p. 177
Don Lope acercó al rostro de su antigua amante la punta de las tenazas.
Aquel hierro candente señaló para siempre la tersa mejilla de Piedad. Esta exhaló un agudo y doloroso grito que hubiera infundido compasión a otro que no fuese el conde. Acto continuo, prorrumpió en estas palabras:
—¡Venganza y odio eterno, infame don Lope! ¡Temblad, temblad ahora vos!
El conde salió de la morada del judío, riéndose desdeñosamente.
La gitana lo aborreció desde aquel momento.

p. 178
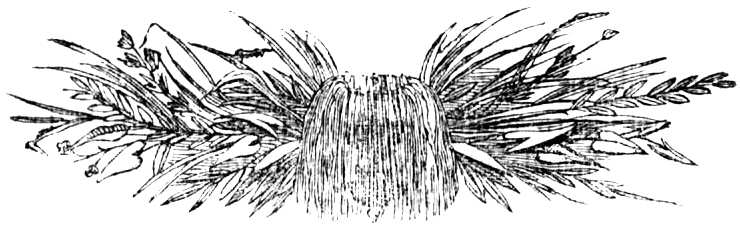
De cómo el lector, sin moverse de donde se halle, viene con nosotros a la antigua ciudad de Palencia.

Es fuerza, queridísimo lector, que nos traslademos a Palencia, a donde marchó el rey después de los sucesos que dejamos ya descritos. Nada nos dice la historia del objeto de su alteza al dirigirse a dicho punto; pero sí nos cuenta que a poco de llegar a él, estuvo don Fernando a las puertas de la muerte.
El conde de Haro y el infante don Juan siguieron al rey, porque, separado de su madre, les era más fácil sacar el partido que quisiesen, y aun llevar a cabo su proyectada venganza. Pero la previsora doña María no se había olvidado de que acompañase a su hijo el anciano abad de San Andrés, con el encargo de no perder de vista ni un solo momento a los revoltosos y conspiradores,p. 179 que esperaban a que el rey se separase de su madre un solo día para poner en ejecución sus proyectos.
Don Fernando, desde su llegada a Palencia, no dejaba de padecer físicamente; y aun llegó a tal punto la gravedad de su mal que temieron muchos por su vida. Multitud de caballeros y altos personajes, entre ellos el conde de Haro y el infante don Juan, hallábanse reunidos una mañana en un salón del palacio de Palencia, esperando con avidez a que saliese de la cámara real un médico o un fraile, únicas personas que cuidaban al rey, para que les diesen noticias del estado de este. De vez en cuando se oían en la estancia donde estaba la grandeza los quejidos del paciente y las oraciones que los sacerdotes dirigían al Altísimo, pidiendo la vida del hijo de doña María Alfonsa. Esta madre tierna y cariñosa ignoraba completamente la triste situación en que su hijo se encontraba. Por eso permanecía en Burgos al cuidado de su dama, doña Beatriz de Robledo, que bien necesitaba de todo aquel particular esmero.
La puerta que daba entrada a la habitación del rey abriose lo suficiente para dejar paso a un hombre que conocemos, el cual dijo a los caballeros, aparentando contento y satisfacción.
—Nobles caballeros, bendecid a Dios: ¡el rey se ha salvado!
Don Juan y el conde de Haro se miraron asombrados.
—Hablad, hablad —dijeron todos con interés.
—La enfermedad que aquejaba a su alteza —repuso Aben-Ahlamar— ha hecho crisis. Su alteza duerme tranquilamente. ¡Bendigamos a Dios!
Don Lope y su digno amigo, se separaron del círculop. 180 que habían formado los cortesanos para oír mejor al judío.
—¿Qué opináis de esto? —dijo don Juan al conde.
—¡Cuerpo de tal!, ¿qué he de opinar sino que todo se lo ha llevado la trampa? Vos os habéis quedado, con esta mejoría, sin la corona de León y yo sin vengar a mis mayores.
—Ya os dije —repuso el infante— que era demasiado suave... ¡Oh!, si hubiese bebido el agua que os di antes de salir de Burgos emigrado, ya estaría yo ungido y coronado rey y vos suficientemente vengado.
—El caso es —dijo don Lope pensativo— que si se desperdicia esta ocasión... Nada, nada, ya está decidido.
Y el de Haro hizo seña al judío para que se acercara a ellos. Aben-Ahlamar obedeció al instante.
—Dime, ¿eres capaz...?
El conde calló porque temía que alguien le escuchase.
—¿Es cierto que está mejor mi sobrino? —preguntó el infante.
—Sí, cierto.
Entonces don Lope sacó de su escarcela un pomo de cristal, lleno de agua clara, y dijo al judío con el mayor sigilo:
—Cien escudos de oro si das a beber este agua a don Fernando.
Aben-Ahlamar abrió los ojos extraordinariamente. Creía ya tener el dinero en sus manos.
—¿Qué respondes?
—Que acepto.
—¿Nos dará ese chasco?
—¡Diablo! —exclamó el judío llevándose el pomo a la nariz—. El olor solamente...
p. 181
—¡Oh, bien, bien! ¿Te toca velar esta noche al rey?
—Sí.
—Ya sabes, cien escudos te ganas.
—¡Oh, oh! —exclamó Juffep, como soñando—; ¡cien escudos!, ¡cien escudos de oro!
La mejoría de don Fernando fue momentánea. A los dos días de anunciarla Aben-Ahlamar a la grandeza, fue el rey desahuciado de nuevo por los médicos de cámara.
El anciano abad de San Andrés vertió mas de una lágrima de sentimiento. Oigamos lo que decía a mosén Diego Valera, médico cristiano:
—¡Ay, amigo, y qué desgracia tan grande! ¿Qué será de su madre cuando sepa que el hijo por quien tanto ha padecido, el hijo que con tanto esmero guardara desde que nació, ha muerto, y muerto lejos de ella? ¿Qué será de este pobre país? ¡Infeliz Castilla que otra vez vas a ser víctima de esa guerra de sucesión que va a conmoverte hasta en tus cimientos, de esa guerra que todo lo tala, todo lo destroza y aniquila! ¿Y lo habéis de permitir, Dios mío? ¿Habéis de permitir que triunfen esos hombres tan inicuos y malvados? ¡Danos, señor, una nueva prueba de tu justicia y caiga sobre ellos tu mano omnipotente! Pero decidme, mosén Diego, ¿no hay ninguna esperanza? Su edad, su robustez no basta...
—Nada basta, padre mío, nada absolutamente —repuso el personaje interpelado.
—¡Señor, tened piedad de nosotros! —exclamó el sacerdote alzando las manos al cielo—. ¿Conque debemos perder toda esperanza, mosén?
—Toda, señor, ya os lo he dicho. La enfermedad que aqueja al rey es incurable. ¿Queréis saberla?
—¡Oh!, sí, sí, al momento.
p. 182
—Pues bien: el rey está envenenado.
—¡Santísima Virgen del Romeral!, ¿qué es lo que escucho? —exclamó el anciano sacerdote cruzando las manos—. ¡Envenenado, envenenado!, ¿y por quién?
El sabio médico se encogió de hombros.
—¡Ah, salvadlo, mosén Diego, salvadlo! ¡Inventad un contraveneno bastante eficaz..., nada omitáis, nada absolutamente! ¡Oh, infames, infames asesinos!
—Ya os he dicho que todo es inútil. El veneno es de los más activos que he conocido, y ya hace tiempo que se lo han dado. Además, la naturaleza del paciente no resistiría la bebida que yo pudiese darle. Un contraveneno en el estado en que se halla el rey no haría más que acelerar su muerte.
—Sin embargo, mosén Diego, hacedlo, y hacedlo pronto. ¿No decís que no tiene remedio?, pues hagamos un último y desesperado esfuerzo.
—Bien, bien, señor. Dentro de un momento tendréis aquí el contraveneno. Yo me marcho inmediatamente a Burgos, porque la reina me necesita. Ya sabréis que está próxima a parir. Dadle de una vez toda la cantidad que yo os traiga. Pero tened entendido que si a la media hora de haber tomado mi medicina no se presenta un sudor copiosísimo y un sueño profundo, a poco, todo se habrá perdido: el rey morirá indefectiblemente a las tres o cuatro horas.
—¡Oh, temblad, temblad, infante don Juan y conde de Haro! —exclamó el confesor de doña María, así que hubo salido el de Valera—. ¡Temblad si el rey muere!
Desde que Aben-Ahlamar hizo tomar a don Fernando el veneno que recibiera de don Lope, padecía el rey de una manera cruel. Su poca edad y la robustezp. 183 habían trabado con la muerte una lucha terrible, encarnizada. Pero era tal la fuerza del brebaje que no pudiendo arrancarle la vida al instante, lo redujo al estado más triste y deplorable.
La reducida habitación de don Fernando hallábase herméticamente cerrada. La única luz que había en ella, así de noche como de día, era la que despedía una lámpara manuable colocada sobre una mesa de piedra, en un ángulo de la estancia. La respiración del rey era agitadísima, y sus quejidos, sordos y lúgubres. Su rostro, antes tan hermoso, se había desfigurado horriblemente; sus ojos estaban desencajados; sus facciones, contraídas; y sus labios, cárdenos y secos.
A la cabecera del lecho encontrábase constantemente un personaje de rostro grave y lleno al mismo tiempo de mansedumbre, de mirada dulce y de sonrisa apacible. Cualquiera al verlo en aquellas tinieblas, y cerca de un lecho de agonía, diría que era un santo patriarca enviado por el cielo para ahuyentar con su presencia al espíritu infernal cuando el rey de Castilla entregase a Dios su alma.
Don Fernando hizo un esfuerzo supremo para decir con voz casi apagada:
—¡Es posible, Dios mío, que un hombre pueda sufrir tanto! ¡Oh, compadeceos de mí, señor!
El personaje de la luenga cabellera pulsó al monarca, y murmuró con feroz alegría:
—¡Oh, esto marcha, ya apenas tiene pulso!
—¡Agua, agua, que me abraso! —gritó con voz suplicante el hijo de doña María.
Aben-Ahlamar sacó el frasco que le diera el conde de Haro y lo acercó a los labios del enfermo. Pero antes dep. 184 que el rey sorbiese el poco líquido que aquel contenía, entró precipitadamente el anciano abad, diciendo:
—Teneos, teneos; que aquí traigo una medicina preparada por mosén Diego, y que calmará en algún tanto los dolores que sufre su alteza.
—Bien —repuso el judío—, pero no le apagará como esta, la sed que le devora.
—¡Oh, también quita la sed, también! Separad, separad pronto ese frasco de los labios del rey.
El judío obedeció, riéndose malignamente.
Entonces el anciano sacerdote se acercó al monarca y le hizo beber toda el agua que llevaba en un gran pomo de cristal. Después se hincó de rodillas cerca del lecho y se puso a hacer oración. Aben-Ahlamar examinaba con la mayor atención todos los movimientos de don Fernando. Este, a la media hora escasa de haber tomado el brebaje presentado por el canciller de su madre, comenzó a sudar copiosísimamente. El abad exclamó lleno de alegría:
—Mirad, Aben-Ahlamar, mirad cómo suda el rey...
—Esa es precisamente nuestra desgracia, señor.
—¡Nuestra desgracia!
—Sin duda, porque ese sudor que tanto júbilo causa a vuestra reverencia es el sudor de la muerte. Y si no, observad ese semblante..., contemplad esa vista ya quebrada... y decidme si podremos concebir ni la más remota esperanza.
El rey dejó de pronto de quejarse y de sudar. Había quedado sin respiración y sin pulso. Diríase que ya no existía.
El abad continuaba orando.
—Cesad, padre mío —dijo el judío disimulando malp. 185 su gozo—; cesad, que vuestras exhortaciones son ya inútiles. El rey acaba de expirar en este momento. ¡Descansa en paz, rey de Castilla! ¡Séate la tierra ligera!
—¡¡Cielos!! —exclamó el sacerdote cayendo nuevamente de rodillas.
Aben-Ahlamar se apresuró a dar tan infausta noticia a la grandeza.
—Caballeros —dijo el judío al salir de la estancia mortuoria—: rogad todos a Dios por vuestro rey y señor don Fernando IV.
A la mayor parte de los caballeros se le arrasaron los ojos en lágrimas.
El conde de Haro puso en manos de Aben-Ahlamar cien escudos de oro, y se creyó rey de Castilla.

p. 186
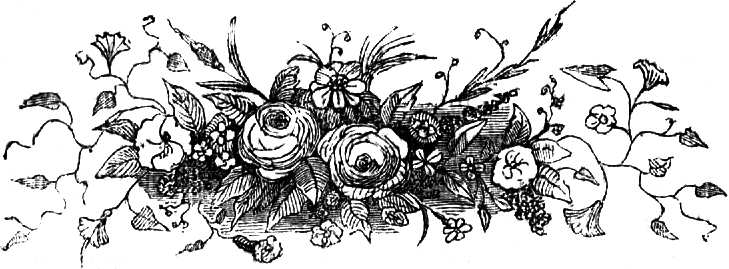
En el que se ve bien a las claras que Dios, cuando le place, hace milagros.
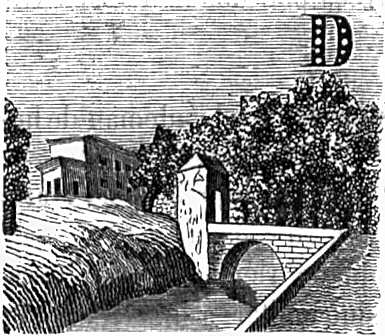
Doña Beatriz no arribaba, sin embargo de encontrarse en el mismo lugar donde, antes de lo ocurrido con el famoso conde de Haro, era tan feliz. A pesar de estar al lado de la reina doña María, a quien quería como una madre; a pesar de hallarse cerca del hombre que amaba con delirio, era su palidez cada día mayor, su tristeza cada vez más creciente y su mirada menos alegre. ¿Qué pasaba en el corazón de aquella pobre niña? Ella misma no sabía darse cuenta. A doña Beatriz le sucedía lo que a la flor que muerde su tallo un insecto venenoso. Había padecido tanto, precisamente en la edad de las impresiones, había vertido tantas lágrimas y sufrido tantos dolores, que nop. 187 era extraño que aquella débil flor se agostase insensiblemente.
Era una hermosa mañana de primavera. La reina doña María Alfonsa y su dama Beatriz de Robledo paseaban asidas del brazo por un jardín lleno de preciosas flores y corpulentos árboles, pertenecientes al alcázar real.
El semblante de la reina madre estaba radiante de alegría. Sus ojos brillaban extraordinariamente; sus labios se entreabrían de vez en cuando para dejar salir una sonrisa de gracia. El rey estaba completamente bueno. Su hijo querido regresaba a Burgos, después de haber estado a las puertas de la muerte. Pero Dios había escuchado las plegarias del santo abad de San Andrés, y don Fernando tornó a la vida. ¿No era este suficiente motivo de alegría para una madre tan tierna y cariñosa como la de Molina?
Una palidez, que se asemejaba mucho a la de la muerte, cubría por el contrario el rostro de Beatriz. Sus ojos estaban mustios; su nariz, afilada; y sus dientes, transparentes. Apoyábase en la reina porque sus piernas se negaban a veces a sostenerla, y su cabeza se desvanecía con frecuencia.
—¡Oh, Dios mío, qué cansada estoy! —dijo la joven a doña María con voz espirituosa.
—Pues sentémonos aquí, querida mía; sentémonos y descansa —repuso la reina acercándose con la joven a un banco de piedra que no muy distante de ellas había.
—¡Oh, gracias, gracias! —exclamó Beatriz cayendo como desplomada en el asiento—. Ahora, hablemos si os place, señora.
—Bueno, ocupémonos de la felicidad que te aguarda después de que estés buena.
p. 188
—¡Oh, esa felicidad no la llegaré a alcanzar nunca!... —repuso la joven sonriéndose con amargura.
—¡Deliras, hija mía! ¿Conque no llegarás a unirte con tu amante, que cada día está más loco de amor por ti? ¿Quién lo impedirá, Beatriz? ¿Temes, acaso todavía, al conde de Haro? ¡Oh, desecha, desecha, por Dios, esas imaginaciones, querida mía, y procura animarte!
—¡Ah, señora, yo estoy muy enferma!... Yo debo de vivir muy poco..., muy poco..., sí. ¡Me siento tan mala, doña María!
—Desecha ese temor, hija mía: mosén Diego, que tan sabio es, te curará como ha curado al rey. Y cuidado, que mi hijo ha estado punto menos que cadáver.
—¿Y está ya bueno?
—¡Oh, completamente! Como que yo lo espero de un momento a otro en Burgos.
—Contadme, si gustáis, pormenores de su enfermedad.
—De buen grado, hija mía. Me escribió mi confesor que el rey, después de un sudor copiosísimo que tuvo a poco de desahuciarlo los médicos, quedó sin respiración, sin pulso, y sin que nada en él indicase vida. Aben-Ahlamar lo dio por muerto. Con efecto, así lo creyeron todos; tanto que hasta lo vistieron con el traje que había de llevar a la tierra. Pero cuando estaban en esta operación, abrió los ojos y exclamó con doloroso acento: «¡Madre mía!». ¡Hijo de mis entrañas! ¡Cómo era posible que si yo hubiese sabido su estado no hubiera volado a morir con él de dolor! Pero, a Dios gracias, ha salido de esta. La mejoría iba creciendo por momentos. A los cinco días de lo que os acabo de contar, estaba su alteza fuera de peligro.
p. 189
—¡Milagro, milagro patente! ¿No es verdad, señora?
—¡Oh, sí, es indudable! Milagro que pagaremos a la Majestad divina con una solemne función en la catedral, costeada por mí, y en la que se hallará mi hijo y toda la grandeza. Además, he escrito al arzobispo de Toledo para que dé orden se cante un Tedeum en todas las iglesias de estos reinos. ¡Oh, todo es poco, muy poco para el inmenso bien que del cielo hemos recibido!
Doña Beatriz pidió permiso a la reina para retirarse. Se había puesto peor y deseaba la soledad, porque la de Robledo, desde que se hallaba enferma, no quería hablar con nadie. Los médicos habían prohibido que viese a su amante, temerosos de que una impresión fuerte hiciese perder en un momento todo lo ganado durante un mes de constantes desvelos y cuidados. Así es que doña Beatriz no veía a don Juan hacía mucho tiempo, ni don Juan a esta. Semejante situación era en extremo terrible para unos amantes como aquellos. El joven Carvajal se conformó al principio con aquella prohibición, porque redundaba en bien de su amada. Pero considerando que se prolongaba demasiado, llegó a desesperarse y aun a sospechar si sería todo fingido. El enamorado caballero creyó en sus dudas que Beatriz ya no le amaba, o que la reina madre se oponía al enlace concertado; enlace que doña María trataba de efectuar tan luego como su protegida se restableciese en algún tanto de las dolencias que le aquejaban. Lo cierto es que para unos amantes tan tiernos y apasionados era insoportable vivir cerca el uno del otro y no poder verse. A doña Beatriz la reducía esto a la desesperación, y a don Juan le arrastraba a sospechar, como dijimos antes, cosas que realmente no existían.
p. 190
El caballero de Carvajal pasaba todo el día rondando el alcázar real con la esperanza de ver a su amante asomada a alguna ventana o rendija de este. Pero previendo esto doña María, colocó a su dama en un departamento que solo tenía vista al jardín, donde las hemos encontrado paseándose. La reina madre creyó que las flores alegrarían a su hija adoptiva y serían parte a distraerla de su habitual melancolía; mas a pesar de todo Doña Beatriz no arribaba, como dijimos al principio de este capítulo, y su estado era tan crítico que si hubiese hablado o visto a su amante, forzosamente hubiera empeorado; y no viéndole, andaba triste y se iba marchitando lentamente aquella delicada existencia.
El rey así que se vio bueno trató de mover sus armas contra la morisma del reino de Granada. Para el efecto se dispuso un crecido ejército, y este emprendió la marcha inmediatamente hacia dicho punto. Los hermanos Carvajales iban en el ejército expedicionario como infanzones del rey de Castilla.
El momento de marchar se acercaba y don Juan no quería salir de Burgos sin ver a su amante, sin estrechar acaso por la última vez su mano. El caballero se resolvió a pedir a Beatriz una cita. La de Robledo accedió gustosa, y quedó concertado que fuese en el jardín del alcázar.
La noche señalada por los dos amantes era sumamente apacible: era una de esas noches de primavera en que parece que naturaleza se complace en ostentar todas sus galas, y en poner de manifiesto la suprema sabiduría de su autor. La luna enviaba su luz de plata; el ambiente era suave y embalsamado; y las plantas despedían deliciosos y aromáticos perfumes.
p. 191
El jardín del alcázar real tenía también algo de poético y de grande. Formaban sus calles corpulentos y espesos árboles que, entretejiendo sus ramas en forma de bóveda, impedían que la luna penetrase por ellas; las flores de tallo flexible se mecían suavemente impelidas por la leve brisa que soplaba de la parte de poniente. El agua de las fuentes y cascadas corría haciendo un agradable murmurio. Por último, algún que otro ruiseñor que lloraba la pérdida de su consorte completaba aquel cuadro encantador y poético.
Una mujer joven y hermosa, pero pálida y abatida, deslizábase silenciosamente por una de las bellas calles de cipreses y lilas. Su paso era tardío, mas en cambio su impaciencia era grande. Llegó al pie del muro que circundaba el jardín y, recostándose en él a falta de asiento, aguardó a que apareciese una persona en lo alto de la pared. Esta no se hizo esperar mucho, pues al poco tiempo oyose ruido de espuelas por la parte exterior del muro, y bien pronto los rayos de la luna hicieron brillar el acero de una armadura más elegante que lujosa.
—¡Don Juan! —dijo la joven, separándose de la pared.
El armado dejose caer de lo alto del muro. Nada había oído.
—¡Don Juan! —volvió a decir la joven con marcado temor, y con voz desfallecida.
—¡Sí, yo soy, ángel mío; yo, que no puedo vivir sin verte!
—Ni yo... Pero, ¡oh, socorredme, socorredme!...
Don Juan se apresuró a sostener a su amante. Era ya tarde. La de Robledo dio consigo en tierra. Estaba desmayada.
p. 192
Merced al agua que don Juan echó en el rostro a Beatriz, y merced también a la brisa que corría, volvió pronto en sí la dama de doña María Alfonsa.
—¡Beatriz, Beatriz! —exclamó Carvajal loco de alegría. ¡Ah, vuelves, vuelves!... ¡Gracias, Dios mío, gracias por tanto bien como me hacéis!
—¡Oh, yo no debí de acceder a vuestra cita! —dijo la de Robledo reclinando su cabeza en el pecho de su amante—. ¿Lo veis? ¡Me he matado..., me he matado, don Juan!...
—¡Calla, calla, por Dios, ídolo mío! —repuso este tomando con cariño una mano a su querida.
—Bien, os daré gusto. ¡Pero tened entendido que yo no seré vuestra!
—¡No serás mía! Y ¿por qué?, ¿quién lo impide? ¡Habla, habla pronto! ¿Acaso no me amas ya?...
Beatriz se sonrió con amargura.
—¡No amarte —repuso—, cuando tu amor es el que me sostiene! ¡Tu amor solo, dueño mío! Pero escúchame: yo estoy muy enferma..., yo debo morir muy en breve...
—¡Oh, no digas tal cosa porque me despedazas el corazón, Beatriz! ¿Qué sería de mí, si murieses? ¡Oh, qué horror! No profieras otra vez palabras tan tristes y crueles. Piensa, piensa en la vida, ángel mío; piensa en la felicidad que nos guarda en este mundo. ¡Oh, qué dichosos seremos cuando nos veamos unidos para siempre! ¿No deseas tú también que llegue ese momento?
—¡Dichoso tú, que todo lo ves risueño y placentero!
—Y tú, ¿cómo ves el porvenir?
—¡Oh!, yo... creo que será esta la última vez que nos hablemos.
p. 193
—¡La última! ¿Deliras? ¡Oh, Dios mío, volvedle, volvedle su razón!
—¿No os marcháis a la guerra que don Fernando va a hacer a los moros de Granada? —repuso Beatriz, fija en su idea.
—Sí; es mi deber.
—¿Y creéis que yo viviré hasta que volváis? ¡Oh, mal entendido, mal entendido! ¡Yo no puedo vivir tanto..., imposible, imposible..., y separada de vos, mucho menos!
—¡Qué idea tan cruel te tiene preocupada!... ¡Deséchala, deséchala por Cristo, si es que me amas!
—¡Si te amo!, ¿qué escucho, Dios eterno? ¿Te imaginas, acaso, que el temor que yo tengo de perder la vida sea por mí? ¡Oh, no, no lo creas! ¡Si tiemblo, es por ti, por ti solamente!
—¡Ah, vive, vive para amarme, ángel mío!
Y don Juan acercó sus labios a los de Beatriz.
—¡Dejadme, dejadme, que padezco atrozmente!..., vuestras caricias me hacen mal... Yo os amo, sí; os amo mucho, mucho..., pero dejadme, ¡ah, dejadme! —exclamó la de Robledo llevándose ambas manos a la boca.
—¡Sangre! —dijo Carvajal admirado.
Doña Beatriz cayó desmayada otra vez en los brazos de su amante. De su boca salía un torrente de sangre. Su pecho hervía interiormente.
Don Juan condujo a Beatriz a la habitación que ocupaba cerca del jardín, y depositó su preciosa carga en un cómodo lecho que en la estancia había.
—Sobrado imprudente habéis estado, don Juan —exclamó doña María Alfonsa, corriendo al socorro de su hija adoptiva—. Vos, vos solo habéis acelerado su muerte.
p. 194

—¡Ah!..., señora...
—No os disculpéis, porque todo lo he oído y visto. Hacedme el favor de dejarme sola con ella.
—¡Arrancadme antes el corazón, señora! —exclamó el joven implorando a la reina.
—Bien, quedaos; pero os prevengo que si vuelve en sí, vuestra presencia podrá hacerle mucho mal. Haced ahora lo que os plazca.
Don Juan dirigió una triste mirada al lecho de su amante, y salió de la estancia dominado por un profundo y amargo pesar.

p. 195

En el que se ve que Aben-Ahlamar, el judío, se vio en camino de ganar otros cien escudos de oro.

Asaz mohíno y cabizbajo quedó el conde de Haro cuando tuvo noticia de que el rey había sanado completamente. Bramó al principio de coraje y juró vengarse de Aben-Ahlamar, que con tanto descaro le había engañado. Pero se tranquilizó a la idea de que si aquella vez no había logrado sus intentos, otra ocasión se presentaría para realizarlos.
Supo don Lope que un caballero, de los muchos que estaban en palacio el día en que él propuso al judío el envenenamiento del rey, había escuchado toda la conversaciónp. 196 que tuvo con el nigromántico, y que por consiguiente poseía el secreto que tanto importaba guardar. Dicho caballero, llamado don Juan Alonso Benavides, noble de gran valía y muy estimado del rey, fue asesinado aquel mismo día en el palacio real por mandado de don Lope. Con él murió el secreto que tuvo la imprudencia de sorprender.
Este suceso irritó de tal manera al hijo de doña María Alfonsa que juró castigar al asesino cualquiera que fuese su clase, aun cuando perteneciera a la más encumbrada nobleza.
El de Haro hizo poco caso del juramento del rey, pero temía a la gitana que, deseosa de vengarse, no dejaría de acusarle como matador del señor de Benavides. Porque desde que Piedad juró al conde odio eterno y venganza, cuantas acciones feas y asesinatos se cometían en la corte, otros tantos achacaba a su antiguo amante, que en su concepto era el único hombre capaz de llevar a cabo tales maldades. El éxito, según pensó el conde, y con razón, debía ser esta vez más seguro por parte de Piedad, pues que también era muy distinta la posición de esta. Cuando le acusó de raptor de doña Beatriz, era una mujer cualquiera, una desconocida que se presentaba al rey demandando justicia; mas ahora se trataba de la favorita de un rey débil, de un rey que a nadie negaba nada y mucho menos a su amada. Esta sabía positivamente, por el avaro Juffep, que su examante había sido el asesino del señor de la casa de Benavides.
El rey y su amante hallábanse sentados uno enfrente del otro, en la vivienda que la gitana tenía en el departamento perteneciente al judío.
Oigamos lo que Piedad decía a don Fernando:
p. 197
—¿Queréis darme una nueva prueba de cariño, señor?
—¡Una nueva prueba! Pues qué, ¿no estáis todavía convencida de lo mucho que os amo?
—Sí, sí, lo estoy; no me cabe duda de que me amáis tanto como yo deseaba; pero esta prueba..., francamente, esta no es más que de galantería.
—Vamos, hablad, ¿qué queréis de mí?
—A vuestra noticia llegaría el asesinato que tuvo lugar en el palacio de Palencia...
—¡Oh, sí, sí! Y esa muerte, cometida en el mejor hombre de mi corte, he jurado vengarla. ¿Sabéis, acaso, el nombre del matador?
—En este momento, no; pero fácil me será averiguarlo.
—¡Fácil! ¡Oh!, pues en ese caso procurad saberlo pronto, y en ello me haréis un gran servicio.
—Descuidad, rey de Castilla; pero ¿me dais vuestra palabra real de que sea quien fuere el asesino habrá de sufrir la última pena?
—Te la doy, aunque pertenezca a mi misma familia.
—¿Lo juráis?
—Por Dios y su madre.
—¡Venganza y odio eterno, don Lope! —murmuró la gitana por lo bajo.
Y alzando la voz, dijo a don Fernando:
—Bien, bien, señor; entonces firmad este pergamino. Yo os ofrezco que el nombre del asesino, que ahora está en blanco, lo veréis escrito dentro de pocos días.
El pergamino que Piedad entregó al rey y que este se apresuró a coger, decía:
«El matador de don Juan Alonso Benavides, llamado ... ... ... ... ..., sufrirá la última pena».
p. 198
El monarca estampó al pie el sello real.
Aquello solo bastaba entonces para que un hombre subiese al cadalso.
Aben-Ahlamar, que se hallaba escondido escuchando toda la conversación, no daba en aquel momento ni un quilate por la vida del conde de Haro.
A poco de lo que acabamos de referir, salió el rey de la morada de su amante. Esta, como lo tenía de costumbre, fue a despedirlo hasta la puerta.
La sentencia de muerte de don Lope había quedado en la poltrona que ocupó el rey. Aben-Ahlamar se apresuró a salir de su escondite para coger el pergamino; escondite practicado en la pared, y que tenía comunicación con su cuarto.
—¡Oh, oh!, esto —exclamó con sonrisa infernal— desenfadará al conde y me valdrá, por lo menos, otros cien escudos. ¡Gran negocio..., gran negocio, a fe mía!
Piedad volvió a su aposento y exclamó llena de alegría al entrar:
—Conde de Haro, esta mujer a quien has ofendido tanto, esta mujer, que está sellada por tu mano y ultrajada por tu lengua, tiene a su disposición tu vida. ¡Oh, cómo gozaré cuando el verdugo muestre a la muchedumbre tu pálida y ensangrentada cabeza!... ¡Oh, oh, qué placer! ¡Qué dulce es la venganza!... Pero ¿qué digo, Dios mío? ¡Yo deliro, yo he estado ciega cuando he consentido que el rey firme la sentencia de muerte de don Lope..., del padre de mi hijo! ¡Ah, perdón, perdón!... Yo te perdono, conde de Haro..., vive, vive...
Y Piedad buscó el pergamino con intención de hacerlop. 199 pedazos. Pero fue en vano, porque, como sabe el lector, había ya desaparecido...
El momento de marchar el ejército expedicionario se acercaba, y los hermanos Carvajales debían marchar con el rey, como asimismo todos los caballeros y grandes que con sus mesnadas y tropas podían aumentar el ejército real.
Don Juan no cesaba de rondar el alcázar donde moraba su amante. Era terrible para el caballero marcharse sin ver a su amada, sin despedirse de ella, sin darle un adiós que acaso sería el postrero. Desde su entrevista con ella en el jardín no había vuelto a verla, ni aun a tener noticias del estado de su salud, para él tan importante. Así es que se decidió a penetrar en el alcázar, y si le era posible en la misma habitación de su prometida. Llegó sin contratiempo alguno hasta la puerta de la morada de Beatriz. Don Juan se paró en el dintel un tanto indeciso, y dio un golpe con suavidad en la puerta.
—¿Quién sois? —dijo una joven apareciendo en el umbral.
—La reina... —repuso Carvajal con timidez y valiéndose de este pretexto.
—No sé si la podréis ver, caballero; pero de todos modos, entrad.
Don Juan no se hizo rogar. Penetró con resolución en la estancia, y a poco que hubo andado se encontró con doña María y su confesor, que sentados cerca del lecho de su amante mantenían con ella una agradable conversación. Los ojos de Beatriz se animaron extraordinariamente, y sus mejillas se tiñeron de pronto de un ligero carmín.
—¡Caballero! —dijo doña María sorprendida.
p. 200
—¡Ah, perdonadme, gran reina, perdonadme! ¡La amo tanto!... Y luego, ¿no hubiera sido demasiada crueldad el que me hubiese marchado a la guerra sin despedirme de ella, sin dar un triste adiós a la que debía ser mi esposa?
—Lo será, lo será, Dios mediante.
—Y si en la guerra...
—¡Ah, callad, callad, don Juan! —exclamó Beatriz palideciendo de horror.
La reina y su confesor se miraron a un mismo tiempo.
—¡Ah, señora —repuso don Juan, comprendiendo la significación de aquella mirada—, con cuánto valor y gusto pelearía contra los enemigos de Dios, si fuese a la guerra siendo esposo de Beatriz! Con solo el nombre me contento, señora, consentid y labráis mi eterna felicidad. Une tus votos a los míos, querida Beatriz, para que tengamos el placer de llamarnos esposos el poco tiempo que me resta de estar en Burgos. ¡Padre mío, unidnos, unidnos para siempre!
Poco tiempo después, el sol, que penetraba en la estancia por las ventanas que correspondían al jardín, iluminaba la escena más interesante y patética, doña Beatriz incorporada en el lecho y su amante arrodillado cerca de él, asidos fuertemente de la mano, escuchaban con religioso respeto las oraciones que el anciano abad de San Andrés leía en un gran libro con relieves de plata. La reina doña María Alfonsa y la joven que abriera al de Carvajal la puerta, arrodilladas también y con una vela en la mano, presenciaban el enlace de doña Beatriz de Robledo con don Juan Alonso Carvajal. Todos lloraban conmovidos.
—Hijos míos, sed felices, y que la bendición delp. 201 cielo caiga sobre vosotros —exclamó el confesor de la reina después de terminada la ceremonia.
—¡¡Esposa mía!!
—¡¡Esposo mío!!
Exclamaron a un tiempo los amantes abrazándose tiernamente.
La hora de marchar el ejército conquistador se acercaba. Así lo comprendió don Juan al escuchar el ruido de los pífanos y atambores y el piafar de los impacientes corceles.
—¡Adiós, adorada esposa mía; adiós hasta la vuelta! —dijo don Juan a Beatriz, estampando en los finos labios de esta un beso que resonó en toda la estancia.
—¡Velad, velad por él, Dios mío! —exclamó la de Robledo alzando sus preciosos ojos al cielo, y cayendo después desfallecida sobre la almohada.
Media hora después salía de Burgos el ejército real, con dirección a la provincia de Jaén.
Don Fernando y multitud de caballeros, entre ellos el conde de Haro y el infante Don Juan, se detuvieron unos días más en Castilla.

p. 202
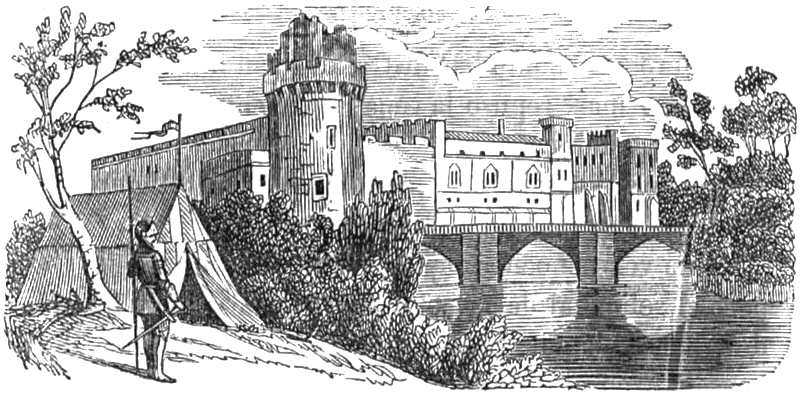
De cómo el conde de Haro no hizo lo que tenía intenciones de hacer.
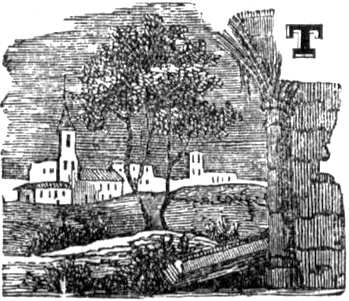
Tan luego como el avaro Juffep bajó a su habitación, después de escuchar la conversación que Piedad con el rey tuvo, y de hacerse con la sentencia en blanco destinada para don Lope, se acercó a una de las ventanas del aposento y, desliando el pergamino con el mayor cuidado, lo leyó rápidamente. Sus facciones se contrajeron a impulso de una sonrisa de alegría y satisfacción que asomó a sus labios: sus pequeños ojos brillaron de la misma manera espantosa que los del tigre cuando se va a arrojar sobre su presa para devorarla; y todo él, por último, sintió un estremecimientop. 203 involuntario de placer, que probaba bien a las claras en lo mucho que tenía Aben-Ahlamar el precioso documento que había quitado a la amante de don Fernando.
Y con efecto, el perverso judío pensaba conseguir dos cosas para él en extremo importantes, con la adquisición que acababa de hacer de la manera inicua y repugnante que ya conoce el lector. La primera y más principal, tendía a ganar oro, mucho oro, tanto como podía valer en aquella época la vida de un personaje de tanta importancia como el conde de Haro, y en caso de no ganar nada, conseguiría, con entregar la sentencia en blanco a don Lope, desenfadarle, librarle de una muerte afrentosa y humillante que deshonraría para siempre a su ilustre casa, y de que sus enemigos y contrarios se vanagloriasen en su derrota. Estas pruebas de adhesión y cariño no serían desatendidas del de Haro. No dejaría de apreciar don Lope toda la abnegación y afecto que el judío le demostraba, afecto demasiadamente probado con solo entregarle la sentencia en blanco, firmada por el rey, sentencia que más de cuatro cortesanos, de los de más valía y prestigio, hubieran deseado obtener a cualquier precio.
Pero Aben-Ahlamar tenía el suficiente talento para conocer que aquel documento, dado al conde en tiempo y lugar oportuno, sería magníficamente recompensado, y de ningún resultado favorable para él si no se aguardaba una ocasión oportuna. Así es que se decidió a guardarlo en el arcón que contenía su tesoro, porque para el judío representaba aquel documento un capital nominal en extremo considerable.
Apenas lo hubo guardado, apenas tiró del resorte para que desapareciera su querido arcón, cuando dieron conp. 204 estrépito dos golpes en la puerta que daba a la galería. Aben-Ahlamar palideció de temor. Había reconocido en el que llamaba al conde de Haro, y el conde de Haro vendría a pedirle cuenta sobre el repentino alivio y curación del rey. En el concepto del conde, Aben-Ahlamar le había infamemente engañado: lo que se debió a la voluntad del cielo y a la sabiduría de mosén Diego de Valera, lo atribuía don Lope a engaño y perfidia por parte del nigromántico. Y aunque no se inquietó mucho, porque ya tendría otra ocasión de lograr sus intentos y deseos, no quiso dejar de amenazar o castigar al judío para que con tan eficaz correctivo fuese otra vez más fiel y exacto en sus promesas.
Aben-Ahlamar conocía el objeto de la visita del conde y sus no muy buenas intenciones, y por eso palideció, por eso tardó en abrir, porque el infame judío era tan cobarde como malvado. Pero don Lope, impaciente y cansado de esperar, dio otros dos golpes que hicieron vacilar a la maciza puerta.
Y entonces el judío se dirigió a ella.
—¿Dormíais, don Bellaco? —dijo el conde penetrando en la morada del nigromántico, con aire altivo y socarrón a la vez.
—Señor... —repuso este inclinándose con humildad.
—Decidme, señor tunante; ¿no os parece ya tiempo de que me deis cuenta acerca de...?
—¿Acerca de qué, señor?
—¡Oh, oh!... El rey vive, señor mío —contestó el conde montando en cólera—, el rey vive y se os dio cien escudos de oro para que muriese. ¿Qué tenéis que decir a esto?
—No niego ni puedo negar, gran señor, repuso Juffepp. 205 alzando la voz, que recibí de tu misma mano cien escudos para lo que dices, pero...
—¡Miserable!
—¡Oh!, descuida, conde de Haro; aquí no hay miedo de que nos oigan.
—Pues bien, ya os he dicho que el rey vive: ¿qué me contestáis?
—Señor, yo hice cuanto estuvo de mi parte.
—¡Mientes, miserable!
—Te aseguro...
—Escuchadme, Aben-Ahlamar: si no me dais una contestación clara, categórica, me veré en la dura necesidad de retorceros el pescuezo como a un villano.
—Tu grandeza puede hacer de este tu esclavo lo que más te plazca y parezca; pero ¿te convencerás si te enseño el frasco que contenía el veneno, que en la actualidad está casi vacío?
—No.
—Pues entonces te diré que no contamos con un inconveniente.
—¿Cuál era?
—Inconveniente que ha dado por resultado lo que sabes.
—Acaba, acaba pronto.
—Señor, no contamos con la sabiduría de mosén Diego de Valera.
—No creo tenga que ver nada mosén Diego con lo que nos ocupa.
—Mosén Diego, magnánimo señor, halló un magnífico antídoto para el mal que aquejaba al rey, que como sabes provenía del veneno que yo le administraba en toda bebida y alimento.
p. 206
—No sería bastante eficaz —contestó don Lope con horrible sangre fría.
—¿No? Una gota por pequeña que sea, el olor solamente causa un daño atroz.
Y aquellos dos hombres a cual más perverso y sanguinario, guardaron silencio por un momento. El conde reflexionaba, y el judío seguía con la vista todos los menores movimientos de don Lope.
—¿Queréis darme una prueba de que todavía puedo contar con vos? —dijo el conde dando a su voz un tono menos acre que el que había usado hasta entonces.
—Si te digo, señor, que puedes contar conmigo eternamente, como ya te he dicho varias veces, no me creerás, pero mis hechos responderán a tu grandeza. Habla, si te place.
—Pues bien: ¿sabréis, supongo, mis antiguos amores con la que hoy es amante del rey?
—¿Con Piedad, señor?
—Justamente.
—Los conozco efectivamente, señor; y Piedad se queja de ti amargamente.
—Pues ¿cómo sabes...?
—Muy fácilmente. En las distintas veces que la he espiado por el secreto que tengo en su habitación, secreto que tu grandeza conoce, la he visto loca, frenética, con el cabello esparcido en desorden por su espalda, los ojos desencajados, y maldiciéndote unas veces y otras llamándote con loco arrebato: la infeliz te ama con delirio, a pesar de los ultrajes que de ti ha recibido. En mi concepto, señor, Piedad es digna de otro trato por parte de tu grandeza.
—Piedad, Aben Ahlamar, es una mujer sin corazón,p. 207 sin sentimientos, una prostituta hedionda que merece el castigo que le he dado.
—Señor, Piedad es más desgraciada que otra cosa.
—¿De cuándo acá os habéis vuelto tan humano y compasivo, señor bribón? Por Cristo, que si volvéis otra vez a entrometeros en mis asuntos sin que yo os lo mande, lo vais a pasar mal, Aben-Ahlamar, muy mal.
—Señor —repuso el judío temblando de nuevo, y separándose un poco del conde—, me abstendré de hacerlo, a fin de no desagradarte. Pero escucha, y perdóname por esta vez. ¿Ves esa mujer a quien has maltratado y desprecias, la ves triste, abatida, y llena de amor hacia ti, aunque lo niega y procura disimularlo? Pues de esa mujer, conde de Haro, recibirás algún día palabras dulces y consoladoras que, cual otras tantas gotas de benéfico bálsamo, caerán sobre tu ulcerado corazón. La buscarás lleno de esperanza, porque solo sus divinas palabras serán capaces de cerrar por un momento las llagas que...
—Basta de cuentos propios para niños y mujeres, Juffep.
—¡Lo crees un cuento! Pues bien, el tiempo lo dirá, conde de Haro. Mira que yo rara vez me suelo equivocar en mis pronósticos.
—Ni por esa lograréis embaucarme, querido pícaro. Vuelvo a mi asunto. De los amores que con esa mujer tuve resultó un hijo, un hijo que es mi dicha y mi esperanza... Pues bien, ese niño lo tiene Piedad, y yo lo quiero poseer a toda costa, ¿me entiendes? Un tesoro inmenso pasará de mis arcas a las tuyas, y a más de esto mi perdón y mi eterno agradecimiento. Si no consigues desenfadarme con esto, me responderás clara, categóricamente,p. 208 a los cargos que anteriormente te he hecho. ¿Aceptas?
—Acepto sin vacilar, señor.
—¡Oh, bien, bien!
—Y después que te entregue a tu hijo, te daré una cosa para ti mucho más importante.
—¡Más importante que la adquisición de un hijo perdido!
—Más todavía.
—¡Oh, veamos, veamos!...
—Perdona, pero obraría con muy poca prudencia si te lo dijera ahora. Conde de Haro, estamos en el alcázar de Burgos y las paredes oyen para contárselo todo después a doña María. El rey va a mover sus armas contra los moros de Granada, tu irás en el ejército con tu mesnada, y yo en calidad de físico de su alteza. Pues bien, en Martos o en Jaén, donde ya no tendremos los enemigos que aquí nos cercan, te doy mi palabra de dártelo, y aun de indicarte el uso que, en mi pobre entender, creo debes hacer de él.
—Me conformo.
Y el conde a poco de esto salió de la habitación del perverso nigromántico, en extremo satisfecho de él.
Así que Aben-Ahlamar se vio libre de don Lope, respiró con más libertad y dio gracias al cielo por haberle librado de su ira.
Llegose después al resorte practicado en la pared y que por una escalera de caracol se llegaba al departamento de Piedad, y así que hubo cerrado la trampilla por la parte de adentro, comenzó a subir los peldaños con paso firme y seguro. A poco oyó ruido en el aposento de la gitana y prestó atento oído. Pero Aben-Ahlamar necesitaba ver,p. 209 y para el efecto sus ojillos de lince, pequeños y vivos cual dos chispas, se vieron brillar por dos agujeros tan grandes como ellos, perfectamente hechos en el arabesco de la pared.
El judío ahogó un grito de alegría: había visto lo que deseaba.
Piedad, la amante del rey, la infeliz víctima del conde de Haro, creyéndose sola, acariciaba con loco arrebato el hermoso rostro de un niño de dos a tres años, rubio, blanco y de ojos azules, que había echado en un precioso lecho primorosamente adornado. Sus pequeñas y preciosas manos de cera jugaban sin cesar con los espesos y negros rizos de la gitana.
—¡Enrique, hijo mío! —decía esta estampando en las delicadas facciones de la criatura multitud de besos que producían en la estancia un sonido agradable—. ¡Oh, cuán feliz soy! Un hijo..., un hijo que será mi dicha, un hijo que me recompensará con su cariño los amargos ratos que he sufrido y sufro..., pero ¿qué será de él, Dios mío? ¿Qué porvenir le tenéis reservado?... ¿Qué será de esta pobre criatura, nacida en la desgracia y condenada a vivir en la oscuridad? En la oscuridad, sí; porque este ángel, esta parte de mi alma, debe ignorar siempre a quién debe su existencia. ¡Oh!, si llegara a saber algún día..., ¡jamás, jamás, hijo querido, nunca, porque renegarías de tus padres y te maldecirás tú! ¡Oh, Señor, haced porque siempre lo ignore! socorredle, amparadle en su desgracia que harto infortunado es con haber nacido... Pero no, mientras yo viva..., ¡oh!, ¿quién se atrevería a ofender a mi hijo? ¡Nadie, oh, estoy segura, nadie!
De repente una idea repentina vino a llenarla de inquietud.
p. 210
—¡Y si me lo quita ese malvado, indigno de ser su padre! —exclamó asiéndolo fuertemente con ambas manos—. ¡Oh!, entonces moriría de dolor..., no tiene ese derecho, es mentira..., ¡soy su madre, y nadie podrá arrancármelo de mis brazos, nadie, ni el mismo Dios!... ¡Oh, qué he dicho, Señor! Blasfemo, perdón; vos sois el único, el único solamente, vos me lo disteis, vos me lo podéis quitar. Pero ¿cómo sufriría yo que pasase de mi regazo al vuestro? El alma se me despedazaría de dolor. Perderlo para siempre, ¡oh, qué terribles palabras!
Y Piedad volvió a besarlo y a estrecharlo contra su pecho. Enrique no jugaba ya con los hermosos rizos de Piedad; sus preciosas manos de nácar no se veían resaltar como antes, sobre el negro azabache del cabello de la gitana; sus ojos se habían cerrado. Estaba dormido.
—¡Dormido! —dijo Piedad, y cerrando con cuidado las ventanas, a fin de que la claridad no le molestase en su sueño infantil, desapareció de la estancia cerrando la puerta tras sí.
Entonces Aben-Ahlamar tocó el resorte, y la pared se abrió para dejarle paso. Y aquel hombre, alto, de barba larga y blanca, cadavérico, que en medio de aquella oscuridad parecía el genio del mal, se acercó al lecho del infante y lo contempló largo rato. El niño hizo un movimiento y Aben-Ahlamar, antes que despertara, lo cogió con cuidado y envolviéndolo en su largo ropón morado desapareció con él por el caracol que conducía a su habitación.
La desesperación de Piedad al notar la falta de su hijo no tuvo limites. En vano lo buscó por todas partes, en vano lo llamó multitud de veces, todo en vano, su hijo querido había desaparecido. El cómo, lo ignorabap. 211 la infeliz. En su desesperación sospechó del judío, del conde, de todo el mundo. Pero algo más tranquila después, se convenció de que era imposible. ¿Por dónde habían entrado aquellos hombres, si ella no se separó un solo instante de la puerta del cuarto donde su hijo dormía? Piedad pensó después en el cielo, y cayendo desplomada sobre sus rodillas, exclamó con acento dolorido y desgarrador:
—¡No cabe duda, Señor, he sido culpable y he aquí mi castigo! Os he ofendido y necesito llorar; pero llorar lágrimas de sangre para lavar mis culpas... ¡Ese hijo no debí tenerlo, y me lo arrebatáis! Señor, Señor, no cabe duda, llegó la hora de la expiación... ¿Se podrá negar tu existencia? ¡Oh, imposible..., misericordia, misericordia!
Por disposición de don Lope, el niño Enrique fue entregado a Simeona para que esta lo cuidase mientras duraba la campaña que don Fernando con tantas esperanzas iba a comenzar.
Pero en la segunda parte de esta crónica, que con el título de «Alfonso el Onceno, o quince años después» se publicará muy en breve, tendremos lugar de hablar larga y extensamente del hijo de Piedad y del conde de Haro.

p. 212
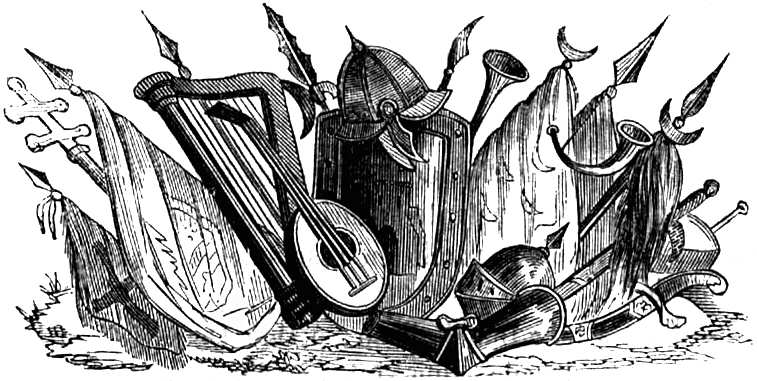
De cómo el infante don Juan dijo lo que no sentía, y mintió en lo que dijo.
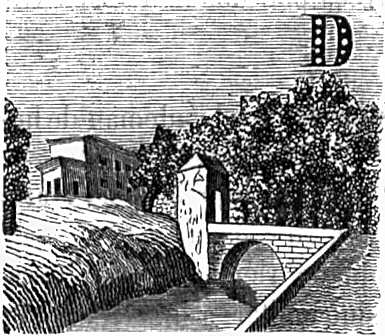
Dice la crónica, y nosotros lo decimos también al final del capítulo XX, que don Fernando y multitud de caballeros se quedaron unos días más en Burgos, después de marcharse el ejército expedicionario casi precipitadamente.
La causa que don Fernando tuviera para no marchar a la cabeza del ejército, y aun de no incorporarse a él en un gran tiempo, ni la sabemos, ni conviene a nuestro propósito averiguarla. Pero sí los motivos que para esta misma detención tuvo el conde de Haro y su digno amigo el infante don Juan. El primero no quería marchar ap. 213 la guerra sin haber antes arrebatado a su antigua amante el hijo que del ilícito comercio que con ella tuvo resultara. Y el segundo, don Juan, no quería abandonar ni un solo momento a su amigo; no porque desconfiara de él, sino porque los dos habían combinado su plan para la campaña, y en él entraba el caminar juntos, el llegar al ejército a un mismo tiempo, y a un mismo tiempo, también, dar el golpe que preparado tenían. Golpe que desconcertaría al rey y a su ejército, que sembraría la discordia en la pobre Castilla, destinada a sufrir por cobijar en su seno a hombres tan inicuos y perversos como los que nos ocupan en este momento, y que les proporcionaba a ellos no solo un rico y abundante botín, sino el apetecido logro de sus deseos. De manera que tan luego como consiguió don Lope del judío Aben-Ahlamar que quitase a Piedad el niño Enrique, tan luego como se lo entregó a Simeona para que cuidara de él hasta que volviese de la guerra, y tan luego como dejó arreglados todos los negocios que le habían retenido en Burgos, determinó incorporarse al ejército antes de verificarlo el rey, porque así convenía también a sus planes. El infante don Juan fue avisado de antemano por el conde, y cuando ya se disponían a marchar recibió don Juan un recado de la reina madre en el que le suplicaba tuviera a bien verse con ella, pues necesitaba hablarle de cosas importantes.
—¿Qué me aconsejáis, amigo mío? —interrogó el infante a don Lope—. ¿Accedo o no al deseo de doña María? ¿Qué os parece?
—Me parece que debéis ir.
—¿Y si por una casualidad es una emboscada, como la de Alfaro, en que cayó y perdió la vida don Lope de Haro,p. 214 y en la que yo también estuve a pique de perder la mía? ¡Oh!, doña María es muy astuta y ha aprendido de su marido, Sancho IV, la manera de cazar a sus enemigos, atrayéndolos con palabras tan halagüeñas como pérfidas y engañosas.
—Nada temáis, don Juan.
—¡Oh, oh! Yo no temo..., pero ¿y si me cogen? ¿Creéis que Fernando IV se contentará, como su padre y mi hermano, con tenerme encerrado un poco de tiempo en el castillo de Curiel? ¡Oh, os engañáis! Fernando IV cree que para pacificar a Castilla necesita hacer unos cuantos ejemplares; y no lo dudéis, mi cuello y el hacha del verdugo quisiera verlos juntos por un momento.
—¿Deliráis, amigo mío?
—¡Que si deliro! Nunca he hablado con más formalidad y cordura.
—¡Fernando IV derramar sangre! ¿Y no sabéis que se asusta al verla?
—Sin embargo, don Lope: el rey, mi sobrino, está en extremo irritado conmigo, y estoy seguro que espera solo una ocasión oportuna para librarse de mí.
—Pues bien, id a ver a doña María; yo os acompañaré y aun estaré escondido en palacio: si veo que tardáis me presento a la reina y os reclamo; y si tuviesen la cobardía de prenderos, aquí queda vuestro amigo el conde de Haro, que no solo sabrá libraros, sino que aun os vengará después terriblemente. ¿Que decís?
—Digo que haré lo que me aconsejáis.
Y aquellos dos hombres tan iguales en sentimientos y en maldad se dirigieron al alcázar real, armados de punta en blanco, como si asistieran a un duelo o fueran a entrar en acción.
p. 215
El conde se separó de don Juan en el patio del alcázar, y este penetró en la morada de la madre de Fernando IV.
Doña María esperaba con impaciencia al hermano de su difunto esposo. Así es que le dijo al verlo entrar:
—¡Ah, sois vos!, necesito hablaros, don Juan: sentaos ahí —repuso, señalándole un sillón que había cerca de ella.
—Señora, estoy enteramente a vuestra disposición..., pero antes de todo, ¿como estáis de salud?
—¡Oh, perfectamente!, aunque no tengo motivos para ello.
—¿No tenéis motivos, señora, para estar buena? ¡Oh!, si no temiera pareceros indiscreto, me atrevería a suplicaros me explicaseis esas palabras.
—¡Siempre tan galante! Escuchadme, querido pariente: ¿cómo estaríais vos si vuestro hijo, a quien adoráis tanto como yo al rey, se viera amenazado, y...?
—¡Amenazado! ¡El rey de Castilla amenazado, señora! Y ¿por quién?
—¡Oh!, por sus mismos súbditos, por sus mismos cortesanos, y aun pudiera decir que por sus mismos parientes.
El infante se mordió los labios.
—Sí, don Juan —continuó la viuda de Sancho IV—, los cortesanos de mi hijo se rebelan contra él, tal vez porque el rey es demasiado bueno y complaciente con ellos; pero no le debe pesar, porque el que obra bien...
—Permitidme, señora, os advierta que vuestros recelos son esta vez infundados. El país está completamente tranquilo, los grandes no solo respetan y acatan a vuestro hijo, nuestro señor y rey legítimo, sino que le quierenp. 216 y estiman por las buenas y bellas cualidades de que está adornado; y los infantes de la Cerda han desistido completamente de sus pretensiones: conque ya ve tu grandeza que no hay motivo para esos temores. Y la prueba de ello está en que el rey mueve ahora sus invencibles armas contra los moros de Granada. Si el rey, señora, tuviera el menor indicio de que se iba a alterar el orden público, no emprendería la campaña pronta a comenzarse, campaña que le proporcionará no solo glorias y laureles, sino un florón más para su corona.
—Cuán gratas me son vuestras palabras, querido pariente; pero no me pueden tranquilizar porque me consta que se conspira sordamente contra mi hijo. ¡Oh, don Juan!, ¿qué me importa que el pueblo y la mayor parte de la grandeza lo respeten y aun quieran, como habéis dicho, si hay un hombre, que en unión de otros de su clase ha jurado la muerte del rey más bueno y bondadoso que ha tenido Castilla? Pero yo quería saber, Dios mío, ¿qué le ha hecho mi hijo a ese hombre para que este lo odie tanto? ¡Oh, no lo sé..., no lo sé!
—En ningún pecho hidalgo, señora, puede caber semejante infamia —dijo el infante hipócritamente.
—¡Oh, pues lo hay, infante don Juan, lo hay por mi desgracia!
—¿Y no encontráis ningún medio de frustrar esos proyectos tan descabellados?
—Sí, dos tengo —repuso la reina lívida de temor.
—Veamos.
—El primero consiste en hacer un ejemplar con esos revoltosos y malos caballeros...
—¡Caballeros, habéis dicho! —dijo el infante interrumpiendo a doña María.
p. 217
—Sí, caballeros, y caballeros de los más principales de estos reinos. Si mi hijo, don Juan, tuviera la resolución de su padre, si castigara al delincuente sin distinción de clases, como manda la ley, ¡oh!, de seguro sería querido, temido y respetado a un tiempo. Pero es tan demasiado bueno que temo que esta excesiva bondad le sea perjudicial.
—¿Y el otro medio, señora?
—El otro es menos fácil, pero ni se derrama sangre, que es lo que hay que evitar a toda costa, ni se hace pública la maldad de esos hombres. Solo se reduce a vigilarlos de cerca, y hacerles fracasar todas sus combinaciones. Y si persisten en su loca idea, entonces no habrá remedio para ellos.
—Me parece mucho más prudente lo segundo que lo primero.
—Bien, pues en ese caso cuento con vuestra cooperación, don Juan. Vos conocéis a los revoltosos, vos sois tío carnal de la víctima que quieren sacrificar, y vos por último sois infante de Castilla y debéis ser el primero en dar pruebas de sumisión y respeto al monarca. Para esto os he llamado y esto era lo que tenía que deciros. ¿Qué me contestáis? ¿Puedo contar con vuestra influencia y prestigio? ¿Os comprometéis a ayudarme en todo cuanto esté de vuestra parte para sofocar esa naciente rebelión, que si llega a estallar pondrá a vuestra patria y a vuestro rey en un gran peligro? Hablad claro y con franqueza; decidme terminantemente si Fernando IV tendrá en vos un aliado o un enemigo.
Don Juan vaciló en responder; pero reflexionando que no le costaba ningún trabajo ofrecer lo que no cumpliría, contestó inclinándose respetuosamente:
p. 218
—Aliado, señora, aliado siempre de todo lo justo y bueno...
—Bien, gracias, don Juan.
—¿Queréis decirme, si os place y no tenéis inconveniente, el nombre del caballero que ha jurado la muerte de vuestro hijo?
—El hombre que conspira contra el rey y que ha jurado su muerte pertenece a una de las casas más esclarecidas de Castilla y León; sangre real corre por sus venas y tiene la necia presunción de decir que en vez de descender él de reyes, los reyes descienden de su antigua y preclara casa.
—Basta, señora, basta. Ya sé quien es, entonces, y me alegro como hay Dios porque el conde de Lara tiene conmigo cierta cuenta pendiente... que desearía ventilar pronto. Si no lo he hecho antes, ha sido porque sabiendo que yo deseaba verme con él le pareció conveniente marcharse a Portugal, y allí lo hacía yo todavía. Pero, ¡oh!, celebro que haya venido. ¡Pobre conde de Lara!...
—Engañado estáis, don Juan; no es el conde de Lara el que me hace a mí temer por la vida de mi querido y desgraciado hijo, el conde de Lara hace ya mucho tiempo que está tranquilo.
—Ignoro entonces, señora...
—¡Qué!, ¿no hay otra familia en la corte del rey de Castilla que tenga la misma ridícula pretensión que los condes de Lara?
—No conozco a otra, señora.
—Oh, pues la hay, don Juan. Los condes de Haro...
—¡Don Lope!
—Sí.
—¡Oh, imposible, señora, imposible de todo punto!p. 219 Os han engañado, doña María; porque el conde de Haro quiere y respeta al rey, el conde es demasiado caballero para...
—Vos sí que estáis engañado respecto a don Lope, porque él solo y nadie más que él, por su carácter revoltoso y perverso, sería capaz de concebir planes tan diabólicos e infernales. Sí, don Juan, no os quede la menor duda; pero lo que a mí me llama la atención y no puedo averiguar, por más que hago, cuáles sean los motivos que contra mi hijo tenga para aborrecerle y perseguirle a muerte, como lo hace. ¡Infame! ¿Y es ese hombre caballero? ¿Y es noble quien, después de jurar fe y obediencia a su rey, atenta contra la vida de este, que es uno de los más grandes delitos que se cometen? ¿No se os llena el pecho de indignación al ver semejante proceder en un caballero? ¡Oh, Dios mío!, ¿por qué consentís que haya malvados?, ¿por qué no les castigáis haciéndoles sufrir en la tierra los mismos dolores que ellos hacen padecer a sus víctimas? Y luego el conde de Haro mendigará una sonrisa tan solo del rey; y será el que primero le adule..., ¡hipócrita! Ya veis, querido pariente, que no hay momentos que perder. No dejéis de observar siempre a don Lope; en la guerra sed el amparo del rey, su protector; vos sois su pariente, es el hijo de vuestro hermano, don Juan, y no solo cumplís con las leyes naturales, las leyes sagradas de la sangre, no solo libráis a una madre del horroroso suplicio en que vive, sino que salváis también a vuestra patria del luto, del llanto y de la desolación. ¿Qué sería de este pobre país si el rey llegara a faltar? ¡Oh, reflexionadlo bien!... Vos sois el único que nos podéis librar de tantos males; el conde es amigo vuestro, y...
—¡Cesad, por Dios, doña María! El mucho cariño quep. 220 tenéis hacia el rey, vuestro hijo, os hace abultar las cosas: vivid tranquila y descuidada. Don Fernando no tendrá nada que temer.
—¿Me lo aseguráis?
—Os lo aseguro.
—¡Ah, bendito seáis! ¿Conque seréis el guarda de vuestro sobrino? ¿Conque lo apartaréis de todo peligro que venga por parte de los enemigos que tiene en su misma corte? ¡Ah, don Juan! ¿Y con qué os pagaré yo, pobre mujer, que no he hecho en toda mi vida más que llorar y sufrir? ¿Con qué os pagaré, repito, tamaño bien, tan inmenso servicio? ¡Oh, mi vida os diera si fuera necesario! Pero pedid, pedid cuanto queráis, ¿qué apetecéis? Hablad, hablad, que nada os negaré; porque, ¿qué os negara una madre a quien devolvéis su hijo querido?
—No deseo más, señora, que me permita tu alteza acercar mis labios a una de tus blancas y bellas manos.
La contestación de doña María fue alagar su diestra al infante. Este se apresuró a besársela, pero de una manera galante y afectuosa.
—Ahora, señora, pido a tu alteza permiso para retirarme: porque mi traje os indicará que voy de marcha.
—¿Os vais a incorporar al ejército?
—Precisamente.
—Oh, pues entonces lo tenéis; y el cielo, don Juan, os dé en la campaña tanta gloria como yo para mi hijo deseo. Sed afortunado, y no me echéis en olvido... Escuchad —repuso la reina ocurriéndosele una idea—: si os parece bien y oportuno, decid al conde de Haro que yo estoy perfectamente instruida de sus proyectos, que si da un paso más en la carrera descabellada y funesta que hap. 221 emprendido, una palabra, una sola palabra mía le hará subir al cadalso. ¡Dios quiera que no tengamos que recurrir a semejante medio! En fin, don Juan, vos con vuestra conocida prudencia...
—Descuida, reina, descuida.
E inclinándose don Juan con respeto, salió de la estancia de su cuñada, doña María Alfonsa de Molina.
Al llegar al patio del alcázar, se le acercó el conde de Haro, y le preguntó con la mayor curiosidad:
—¿Qué os ha sucedido? ¿Para qué os quería esa mujer?
—Don Lope, esa mujer, como vos decís, sabe más que todos los hombres y mujeres juntos de Castilla. Esa mujer conoce perfectamente vuestro secreto, y esa mujer...
—¡Oh!, tanto mejor —repuso el conde interrumpiendo a su amigo—, tanto mejor, porque de ese modo verán que soy un enemigo legal que conspiro a cara descubierta.
—La reina me ha dicho que si no consigue con mi mediación haceros variar de propósito, se verá en la dura e imprescindible necesidad de levantar un cadalso para el hijo del último señor de Vizcaya. ¡Y lo hará, don Lope, estad seguro de ello!
—Va, reíos de cuentos... Vos, ¿qué le contestasteis cuando os pidió vuestra cooperación para hacer fracasar todos mis planes? Porque supongo que doña María os llamaría para esto, y que si sabe que estáis comprometido conmigo para ayudarme, no se daría por entendida de ello.
—Justamente.
—Pero, bien, ¿qué le contestasteis?
—¡Qué le había de contestar, voto a sanes!
p. 222
—¡Ah, comprendo! Le diríais terminantemente que no; ¿no es eso?
—Al contrario; le di mi palabra de caballero de vigilaros, de darle cuenta de todo cuanto hagáis y de librar al rey de vuestra venganza. ¿Qué os parece?
—Infante don Juan, ¡sois un cobarde!
—¡Vive Cristo, conde de Haro, que o no me conocéis como debierais, o dudáis de mí! ¿Qué queríais que hubiera hecho? Ofrecí a doña María cuanto deseaba; pero ¿acaso se cumple todo lo que se ofrece?
—¡Ah, os reconozco ahora! Perdonad —dijo don Lope alargando su diestra al infante—: creí que un exceso de bondad os había inducido a perdonar al hijo de doña María, a ese rey débil y de carácter irascible a un tiempo, que tanto os ha ultrajado, que tanto os ha perseguido sin tener en cuenta que sois infante de Castilla, y como él de sangre real.
—¿Qué queríais que hubiera hecho —continuó don Juan—, si me lo pedía una mujer, una reina suplicante? Mi intención al principio fue contestarle agriamente, y hacerle ver que si perseguíamos al rey, era para vengar justas afrentas; pero me contuve y dije lo que no tenía intenciones de haber dicho. Y ya veis si hemos ganado, porque vendiéndome por amigo suyo, sabré todo lo que piense hacer acerca de vos. Don Lope, yo no me olvido de los ultrajes que se me hacen, ni de las palabras que doy, yendo estas palabras acompañadas con las de «¡venganza y amistad!».
—Tenéis razón, «¡venganza y amistad!», este fue nuestro juramento. Y lo cumpliremos, ¿no es cierto?
—¡Oh sí!, indudablemente.
Al acabar el infante las anteriores palabras, se asomóp. 223 doña María a una de las ventanas que daban al patio, y vio a los dos amigos cogidos afectuosamente de las manos.
—¡La reina! —exclamó el conde de Haro sorprendido.
—¡La reina! —repitió don Juan confuso y separándose de don Lope.

p. 224
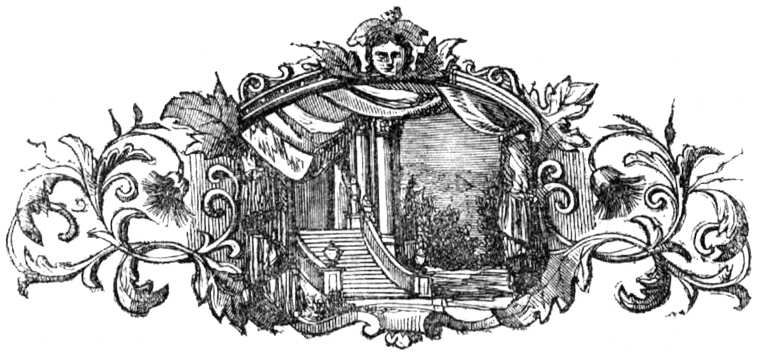
De cómo el conde de Haro llenó el hueco que había en su sentencia de muerte.

Corrió la nueva bien pronto, tanto en la corte como en el ejército, de que doña Beatriz y el de Carvajal se habían casado antes de salir el segundo de Burgos. Esta noticia, que el conde escuchó con bastante sangre fría, causole tal impresión que más de una vez se le vio triste y taciturno. Don Lope no podía olvidar ni un solo momento a la mujer que con tanto delirio amaba, y la única que hubiera logrado, correspondiendo a su ardiente cariño, modificar los instintos feroces del hijo del último señor de Vizcaya. Pero ya todo se había perdido, todo absolutamente.p. 225 Solo restaba al conde la venganza, y muy pronto trató de satisfacerla plenamente el rival terrible de don Juan Alonso Carvajal.
El ejército llegó sin contratiempo alguno a la villa de Martos, uno de los pueblos más importantes y ricos de la provincia de Jaén, y acampado en las afueras del pueblo esperó a don Fernando, que de Castilla venía a marchas dobles para reunirse a él y seguir la marcha hasta tierra de Granada.
Hacía dos días que se hallaban las tropas en la villa, aguardando al rey. Varias eran las versiones que corrían y varias también las opiniones que sustentaban los caballeros sobre si sería o no don Fernando en aquella campaña el capitán de las tropas.
Multitud de caballeros y oficiales reunidos en la plaza de Martos oían con el mayor silencio al infante don Pedro, hermano del rey y durante su ausencia jefe del ejército, que les decía:
—Las instrucciones, señores, que recibí de mi augusto hermano y señor, antes de salir de Burgos, estaban reducidas a que si él tardaba más del preciso tiempo en venir a reunirse con el ejército, continuásemos la marcha hasta Alcaudete, y sitiásemos esta plaza; de manera que mi determinación está tomada. Mañana, a los primeros albores del día nos pondremos en camino con dirección a dicho pueblo que, Dios mediante, pertenecerá pronto a la corona de Castilla. No podemos perder ni un solo instante, porque si los moros llegan a apercibirse de que vamos sobre ellos, se aprestarán a recibirnos, fortificando más de lo que están sus fortalezas y castillos.
La orden dada por el infante de que a la mañana siguiente saldría el ejército con dirección al pueblo de Alcaudete,p. 226 corrió al momento por todo él como una chispa eléctrica. Los generales y oficiales, ansiosos de gloria y de nuevos laureles, se regocijaron mucho, sucediendo lo mismo a los soldados; pero la alegría de estos dimanaba de la esperanza de penetrar en algún pueblo morisco, por el saqueo y el pillaje que esta clase de acontecimientos lleva consigo.
A poco de haber pronunciado el infante don Pedro las palabras arriba escritas, apareció en la plaza el judío Aben-Ahlamar y se acercó al círculo que los caballeros habían formado cerca de su segundo general; Juffep acababa de llegar de la corte, y por esta razón podría decir en qué consistió la demora del rey. Así es que el judío se vio cercado de una porción de caballeros, que con vivo interés le decían:
—¿Está su alteza enfermo?
—¿No viene esta vez a mandarnos?
—¿Está ya en camino?
—Decid lo que sepáis.
Pero el judío, sin contestar a ninguna de las infinitas preguntas que se le hacían, se abrió paso por entre aquella masa compacta de hombres y se dirigió al punto donde se encontraba el hermano de don Fernando.
El infante don Pedro le dijo, saliéndole al encuentro:
—¿Vienes de la corte, Aben-Ahlamar?
—Sí, señor; en este momento acabo de llegar a Martos.
—¿Qué nuevas traes? ¿Qué te ha dicho el rey para mí?
—Que le espere tu grandeza aquí, donde se encargará del mando del ejército. El rey llegará a la villa de hoy a mañana, a más tardar.
Esta noticia se divulgó con la misma velocidad que la primera.
p. 227
El conde de Haro, que se hallaba también en aquella reunión, se acercó al judío y le dijo, separándolo de allí:
—Dime, ¿qué noticias traes de Burgos?
—Que el rey llegará muy pronto a esta villa.
—Poco me importa eso. Yo deseo saber...
—¿De Piedad?... ¡Oh, grandes cosas..., muy grandes, magnánimo señor!
—No me has comprendido —repuso el conde golpeando la tierra con su pie derecho.
—Explícate, gran señor, habla más claro.
—Beatriz..., ¿qué sabes de Beatriz? ¿Es cierto que se ha casado? ¿Es cierto cuanto se dice de ella?
—Todo, todo es cierto.
—¿Conque ya tengo que perder toda esperanza?
—No toda, señor...
—¿No toda? Pues qué, brujo de los demonios, ¿crees tú que Beatriz me amará después de casada con el hombre a quien tanto ha querido y quiere?
—No, ciertamente, gran conde; pero si él muere, puedes tener alguna esperanza.
—Si él muere. Aben-Ahlamar, si él muere...
—Cosa muy fácil, y no nada extraña. ¿No va a la guerra?
—Sí, va; pero ¿y si no muere?
—Si no muere a manos de un moro, puede morir a manos de un cristiano. De todos modos, el resultado será que venga a morir en la guerra.
—¡Oh, sí, sí, que muera!, ya que no es mía doña Beatriz, que no sea de él tampoco. De esta suerte me vengaré de los dos. La venganza es el único recurso que me queda, ¿no es verdad? Que muera, y Beatriz será mip. 228 esposa después, quiera o no quiera. ¡Oh, la ocasión no puede ser mejor! En la guerra, como tú dices, puede uno ser asesino sin pasar por tal. ¡Oh, qué bueno fuera que muriesen a un mismo tiempo mi rival y el sobrino del matador de mi tío!
—¿Me permitís, señor, que te haga una pregunta?
—Habla.
—¿Sabe leer tu grandeza?
—Entiendo, entiendo también algo de letras; pero ¿a qué viene esa pregunta?
—Toma y lee —dijo el judío, sacando al mismo tiempo del bolsillo de su ropón un pergamino cuidadosamente doblado.
El conde de Haro lo hizo así.
—Y bien... —dijo, luego de haber leído el escrito de cabo a rabo.
—El claro que hay en esa sentencia lo iba a cubrir la gitana, vuestra antigua amante, con un nombre que conocéis bastante bien.
—Explícate.
—Piedad deseaba vengarse de vos, por lo que sabéis. Para el efecto, pidió al rey que firmase esa sentencia. Don Fernando, además de hacerlo, como veis, le empeñó su palabra real de que el asesino del señor de Benavides sufriría irremisiblemente la última pena, aun cuando perteneciese a la clase más elevada. La gitana se vengaba de vos completamente con solo escribir vuestro nombre en ese hueco. Esto bastaba para que subiese al cadalso el poderoso y preclaro conde de Haro; pero afortunadamente yo me he podido hacer con ese documento, y estáis libre. Y con esto, señor, te doy lo que te ofrecí antes de salir de Burgos. ¿Recuerdas?
p. 229
—¡Oh, Aben-Ahlamar! —exclamó el conde, alargando su diestra al judío con el mayor afecto—. Tu fidelidad y tus buenas prendas te hacen digno de una recompensa que yo ciertamente no te puedo dar, porque ni mis títulos, ni mis riquezas, ni todo cuanto poseo es suficiente para pagarte el gran servicio que acabo de recibir de ti. Sin embargo, todo el dinero que tengo en mis arcas es tuyo. Cuenta con él; te lo dice el conde de Haro.
—Señor...
—Dijiste que el rey juró a Piedad castigar con la última pena al matador de su gentil-home el de Benavides.
—Con efecto, su alteza dio a la gitana su real palabra de que el que llevase el nombre escrito en esa sentencia sería decapitado por asesino.
—¡Oh, esto es magnífico! Te aumento a lo ofrecido cien escudos más por la adquisición de tan precioso documento...
—¿No os dije, señor conde, que lo que tenía que daros era de tanta importancia como la adquisición de un hijo perdido?
—¡De tanta!... —repuso don Lope como dudando—: ¡de tanta importancia, Aben-Ahlamar! ¿Tú sabes lo que es un hijo?... ¡Ah, no hay cosa más divina!... Pero tienes razón —dijo, después de haber reflexionado un momento—; tienes razón, porque bien mirado, ¿no me va en ello la vida? Aben-Ahlamar, el conde de Haro sabrá pagar generosamente tanta fidelidad, tanta abnegación.
—Basta, por Dios, señor, tus palabras me confunden... y, francamente, no me creo digno de tantas alabanzas; porque yo no he hecho más que cumplir con mi deber. Tu esclavo supo que estabas amenazado, y...
p. 230
—¿Cuándo llegará el rey a Martos? —dijo don Lope interrumpiendo al judío.
—Tal vez hoy.
—A la media hora de estar aquí su alteza sabrá los nombres de los asesinos de su privado el de Benavides.
—¿Los nombres?
—Sí, Aben-Ahlamar, fueron dos; pero de esto, silencio eterno.
—Comprendo, señor, comprendo. Esa idea se me había ocurrido a mí ya.
El conde se separó de su cómplice con el corazón henchido de alegría. Iba a vengarse, iba a sacrificar tal vez dentro de un momento a dos víctimas inocentes...
Don Fernando entró en Martos al día siguiente que su médico. El rey fue muy bien recibido y obsequiado del pueblo y de sus tropas. Todos se presentaron a cumplimentarlo, como era natural. A tiempo de saludar don Lope al rey, le pidió que le oyese a solas, pues tenía que comunicarle un secreto importantísimo. Don Fernando accedió gustoso. Así es que despidió a todos, saludándolos con la afabilidad que le caracterizaba, y quedó solo con el hijo del último señor de Vizcaya.
—Señor —dijo este—, ¿conocéis a una joven que se llama Piedad?
El rey se ruborizó hasta el extremo de ponerse encendido como la grana.
—Sí, la conozco —contestó con harto trabajo—. ¿No es la sobrina de Aben-Ahlamar?
—Con efecto.
—Y qué, ¿tenéis que decirme algo de parte de ella?p. 231 —preguntó don Fernando con marcado interés, a pesar de que procuraba ocultarlo.
—Sí, señor; me encarga entregue a tu alteza de su parte este pergamino sellado con tus armas —repuso el conde sacando de su escarcela su sentencia de muerte, y poniéndola en manos del rey.
Este deslió con avidez el pergamino. Reconoció en él al instante la sentencia de muerte que había sellado en Burgos. Su vista se fijó en un renglón que se había añadido, el cual era de distinta letra. El hueco destinado para escribir el nombre del matador del señor de Benavides, estaba lleno. El rey palideció de pronto y dijo al conde, dejando caer el escrito:
—¿Se habrá equivocado Piedad, don Lope?
—Si a tu alteza le queda alguna duda, yo lo afirmo y ratifico.
—No os ofendáis, conde de Haro; pero esos jóvenes...
—¿Hay o no justicia, señor? ¿Vas a dejar impune la muerte de uno de los más principales caballeros de tu reino? Rey de Castilla, la sangre todavía humeante de don Juan Alonso Benavides está pidiendo venganza. ¿Qué digo venganza? Está pidiendo justicia y reparación.
—Estoy seguro, conde de Haro, que esos jóvenes son inocentes —repuso el rey como dudando.
—Cuando Piedad, señor, se ha aventurado a estampar ahí esos nombres, prueba bien clara es de que son los verdaderos asesinos de vuestro privado.
—Sin embargo, don Lope...
—Piedad me encargó también que os recordara la palabra que le disteis al firmar esa sentencia. Rey de Castilla, ¿qué respondéis? ¿Seréis capaz de no castigar a los matadores de Benavides? ¿Y la justicia, señor, y la justicia...?
p. 232
Dejándose llevar el rey de su carácter irascible, y no pudiéndose contener en la saña (como dice Mariana), exclamó con los ojos encendidos y trémulo de cólera:
—Llevad, conde de Haro, llevad ese pergamino al justicia del pueblo, y decidle en mi nombre que cumpla inmediatamente lo que en él se manda.
El conde de Haro salió de la estancia real loco de alegría y diciendo para sus adentros: «Beatriz, esta vez serás mía».
Media hora después de lo que acabamos de referir reducían a prisión, en nombre del rey y de la ley, a los dos hermanos Carvajales.

p. 233

En el que se ve que el conde de Haro, ayudado sin duda por el demonio, se salió con la suya.

El día 7 de agosto del año de 1312 amaneció triste y nebuloso. No parecía sino que la naturaleza tomaba parte en la tragedia que se iba a representar en la villa de Martos. El sol no podía alumbrar con sus esplendentes rayos la escena que tanto afea el reinado de Fernando IV. Este monarca, cuya dulce condición y benigno carácter fueron causa de las mayores alteraciones de Castilla y del poco respeto que los grandes de aquella época le tenían, tornábasep. 234 a las veces inexorable, y su excesiva cólera le arrastraba a cometer desaciertos. Los cortesanos que conocían (como dicen el erudito Mariana y otros escritores célebres) que el joven e inexperto don Fernando no sabía refrenarse en la saña, se aprovechaban de las ocasiones para librarse de los que pudiesen estorbarlos, o para vengarse de aquellos de quienes habían recibido agravios. Lo cierto es, amados lectores, que el conde de Haro, deseoso de tomar venganza de los hermanos Carvajales por las razones ya referidas, puso en la sentencia para él dispuesta el nombre de estos dos inocentes caballeros.
El justicia de la villa de Martos, según orden que recibió del rey, sin permitir que los acusados se defendiesen, sin oír sus descargos y protestas, los mandó arrojar por la peña que allí existe, célebre por su elevación y por lo escabroso de su declive.
En vano fue que los grandes y el ejército intercediesen por las inocentes víctimas; en vano que estas protestasen en nombre de Dios y de su Madre que era falso el delito de que les acusaban; nada bastó ni satisfizo a don Fernando. Había jurado vengar la muerte de su privado, y ofrecido a Piedad que el que llevase el nombre escrito en el pergamino que ella le presentó sufriría la última pena, sin distinción de clase ni categoría, y estaba firmemente resuelto a cumplir su promesa.
La cima de la famosa peña de Martos hallábase ocupada por multitud de soldados y gentes del pueblo en la mañana del 7 de agosto de 1312. El espectáculo que iban a presenciar no podía ser más notable y nuevo. Dos hermanos, infanzones del ejército real, debían ser despeñados, en castigo del asesinato que habían cometido en lap. 235 persona del señor de Benavides, privado de Fernando IV de Castilla.

El sol, como hemos dicho, se negó a iluminar aquella escena de sangre y de lágrimas, y permaneció oculto bajo un tupido velo de densas y apiñadas nubes.
Todo estaba ya dispuesto. Los acusados llegaron a la cumbre de la peña, atados codo con codo y seguidos por multitud de soldados, de hombres, niños y mujeres que lloraban a lágrima viva. Los hermanos Carvajales eran precisamente naturales del pueblo donde fueron ejecutados por asesinos.
Los sentenciados se mostraban serenos y tranquilos, y su andar era firme. Sin embargo, una palidez mortal cubría el rostro de entrambos. Al llegar a la superficie de la peña vacilaron las piernas de don Juan, y exclamó sin poder contener una lágrima que bien pronto fue a esconderse en su espeso bigote:
—¡Beatriz..., Beatriz...!
Los sacerdotes que acompañaban a los sentenciados comenzaron a prodigarles los auxilios espirituales.
La hora del sacrificio se acercaba. Los verdugos movían grandes palas y barrotes de madera con que habían de empujar a los sentenciados. Don Juan no cesaba de pronunciar el nombre de su bella esposa; don Pedro oraba por sí y por su hermano. Uno y otro, atados de pies y manos, fueron puestos al borde del precipicio. Las mujeres lloraban y pedían a Dios y a Santa Marta, patrona de la villa, que hiciesen un milagro. Los soldados apartaban sus ojos de aquella escena de horror.
Los verdugos, a una señal que les hizo el justicia, acercaron a los caballeros las palas y barrotes.
p. 236
—¡Beatriz..., Beatriz...! —exclamaba don Juan—. Dadle, Dios mío, valor. Acompañadla, ya que a mí me habéis abandonado...
—«Rey don Fernando —decía don Pedro—, puesto que tus oídos se han hecho sordos a nuestros clamores, te emplazamos para que en el término de treinta días comparezcas ante el Tribunal divino a dar cuenta de este acto».
Los verdugos empujaron con todas sus fuerzas a los caballeros.
—Señor —exclamaron estos a un tiempo—, tened misericordia de nosotros.
Y rodaron con tanta velocidad que dejaron la mayor parte de sus vestidos y de sus carnes en las breñas y picos de las piedras.
La muchedumbre horrorizada lanzó un grito de espanto.
Don Juan no cesó un momento de decir, mientras tuvo vida:
—¡Beatriz, esposa mía! Adiós para siempre... Amparadla, Dios mío, amparadla. ¡Es tan joven y tan desgraciada! ¡Adiós, adiós!...
Poco tiempo después los cuerpos de los dos hermanos Carvajales quedaron convertidos en pequeños fragmentos.
Así que supo el conde de Haro el emplazamiento hecho al rey por el hermano de su rival, se dirigió a la habitación del Aben-Ahlamar y le dijo, vaciando sobre una mesa un saco lleno hasta arriba de monedas de oro y plata:
—Todo este dinero es tuyo, Aben-Ahlamar, si das un veneno al rey, para que muera precisamente a los treintap. 237 días después que los hermanos Carvajales. ¿Aceptas?
—¡Oh, cuánto oro..., cuánto oro...!
—¿Aceptas? —volvió a decir don Lope.
—¡Cuánto oro!
—Pues todo es tuyo, todo.
—¿Mío?...
—Si envenenas al rey de modo que muera justamente el 6 de septiembre, todo es tuyo: ¿lo oyes?
—¡Oh..., sí, sí! Acepto, acepto gustoso tu proposición en cambio de todo ese oro.
El conde no podía elegir mejor ocasión para deshacerse del rey. Don Fernando estaba emplazado por dos víctimas inocentes, y la Justicia divina debía de cumplirse.
Así lo haría él ver y creer al vulgo. La corona de Castilla estaba próxima a pasar a la casa de Haro. Esta idea tenía loco de alegría a don Lope.
En el momento de estar recogiendo Aben-Ahlamar todo el dinero que el conde desparramó sobre la mesa apareció Simeona, que había seguido como siempre al judío, y dijo abriendo tanto ojo como este:
—¡Oh, cuánto dinero, cuánto dinero!... ¿Es todo tuyo, querido?
—Todo, todo este oro es mío —repuso el nigromántico, sin dejar de recogerlo con ambas manos.
—¿Y yo tengo algo ahí?
—Nada, nada. Todo este oro es mío, solamente mío.
—Sin embargo, yo quiero también dinero; dame la mitad de ese que ahí tienes.
—¡Extraña petición! ¡La mitad de este oro!... Primero la vida. Este oro lo he ganado yo...
p. 238
—Dame la mitad, nada más que la mitad —dijo Simeona cogiendo un puñado de monedas.
—¡Oh, vuélveme mi dinero, mi dinero...! —exclamó el judío, golpeando con todas sus fuerzas a la abuela de Piedad.
—¿Conque no quieres repartir ese dinero conmigo que tanto te he ayudado en todo?
—¡Oh, no! Todo es mío, mío exclusivamente.
—Te va a pesar —repuso Simeona saliendo de la estancia.
—¡Pesarme, pesarme, cuando tanto oro tengo! —dijo Aben-Ahlamar, sin dejar su avaro estribillo.
Acto continuo la abuela de la gitana fue a buscar al infante don Juan.
Después de la muerte de los hermanos Carvajales emprendió el ejército real la marcha a Alcaudete. Don Fernando tuvo que quedarse en Jaén, porque el mal estado de su salud no le permitía que fuese a la cabeza de las tropas. El rey había sido envenenado por Aben-Ahlamar antes de salir de Martos. Esta vez no había remedio para el hijo de doña María Alfonsa.
La dolencia y malestar del rey iban en aumento, hasta que el 6 de septiembre, día treinteno del emplazamiento de los Carvajales, le encontraron muerto en su lecho.
La Justicia divina, como dijo la mayor parte de la gente, se había cumplido.
Muerto el rey, proclamaron sucesor suyo en la corona de Castilla y León a su hijo don Alfonso XI, niño de solos diez meses.
Don Lope, abandonado y despreciado de los suyos, en vista de su inicuo proceder, huyó despavorido y llenop. 239 de remordimientos. Todo lugar, por apartado y escondido que fuese, le pareció poco solitario para ocultar sus lágrimas y su vergüenza. Dice la crónica que no se le volvió a ver más en la corte.

p. 240

En el que se ve el gran negocio que hizo el judío Aben-Ahlamar.
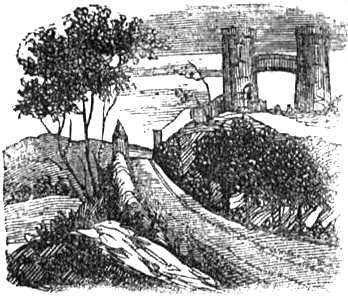
Huyó despavorido el rebaño con la muerte del pastor. El ejército se deshizo, sin haber hecho más en beneficio de la religión y de Castilla que tomar a los moros la villa de Alcaudete. Soldados y caballeros volviéronse a su tierra, y la corte toda, reunida y vestida de riguroso luto, regresó a Burgos, en donde seguían la reina madre y la viuda del infortunado Fernando.
Así que Aben-Ahlamar entró en su antigua morada del alcázar de Burgos, fue su primera diligencia ir a visitar su tesoro, escondido en la pared, como sabe el lector. Cuando estaba el judío dulcemente entretenido en contar y recontar sus escudos, para cerciorarse de que nop. 241 le faltaba ninguno, se apareció en la estancia el infante don Juan.
—Dios te guarde, Juffep —dijo el caballero al judío con la mayor afabilidad.
—A ti también, señor —repuso este—. ¿En qué tienes que ocuparme?
—Escúchame. Tú no debes ignorar que en mis mocedades tuve amores con una villana de Sevilla. Esta infeliz mujer, creyéndome su igual, y en la confianza de que sería mi esposa, accedió a mis ruegos, y la hice para siempre desgraciada. Antes de que la pobre diese a luz el fruto de mi engaño, la abandoné, y con ella al hijo que guardaba en sus entrañas. Más de una vez, Aben-Ahlamar, he deseado encontrar a ese ser infortunado que me debe la vida, y no he podido hallarlo a pesar de las diligencias practicadas en el espacio de veinticuatro años que hace de esto. Había perdido toda esperanza cuando el otro día se me presentó una mujer anciana, llamada Simeona, y me dijo que tú solo sabías el paradero de mi hija, porque la conociste desde muy pequeña. ¡Oh, dime, dime dónde está, qué es de ella, y labraré tu felicidad! ¡Te daré oro, mucho oro!
El nigromántico palideció y tembló a un tiempo. ¿Cómo decía al infante que la hija que con tanto afán buscaba era precisamente la misma con quien los dos habían especulado? Así es que repuso encogiéndose de hombros:
—Señor, no conozco a tu hija, ni conocía la historia que acabas de contarme.
—Mientes, brujo maldito, mientes miserablemente.
—Te juro por lo más sagrado...
—¡Mi hija, yo quiero mi hija! ¿Qué has hecho de ella? ¿Qué sabes de ella? —exclamó el infante sacando un agudo puñal.
p. 242
—Te juro...
—¿Dónde está? ¡Habla, habla, o vas a morir al punto! —repuso don Juan acercando su daga al pecho del avaro judío.
Este retrocedió espantado, y con voz balbuciente dijo:
—Detente, detente, y escúchame.
—Habla, habla...
—Tu hija..., tu hija... no la conozco.
—¡Ah, te diviertes en atormentarme! ¡No la conoces! ¿Y estos papeles que por largo tiempo has conservado? —dijo don Juan presentando al judío el legajo que este había entregado a Simeona, y que la vieja, sedienta de venganza, depositó últimamente en manos del infante.
—¡Oh, perdóname, Señor, que todo, todo te lo diré!
—Bien está; habla.
—A tu hija la conoces tanto como yo.
—¿Quién es?
—La querida del difunto rey de Castilla.
—¡¡Piedad!!...
—La misma.
—¡Oh! —exclamó el infante dándose golpes en la cabeza—. Conque es mi hija la que a mí me sirvió en Castrojeriz para... ¡Oh, qué horror, qué horror! ¡Mientes, Aben-Ahlamar, mientes! ¡Mi hija no puede ser la mujer a quien yo he deshonrado, la mujer que por mi causa y la tuya fue la querida del rey! ¡Y tú, viejo maldito, tú lo sabías y no me dijiste nada!... ¿Conque tú, sediento de oro y de riquezas, dejaste por el vil interés que un padre sacrificase a su hija de la manera que yo lo hice con la mía? ¡Oh, paga, paga tu maldad, aborto del infierno, paga todos tus crímenes de una vez!
Y el infante, furioso como una hiena, se precipitóp. 243 sobre el judío, y le clavó en el pecho hasta el mango su afilado puñal.
Aben-Ahlamar cayó al suelo, anegado en sangre, y dando fuertes y prolongados alaridos.
—¡Perdón, perdón! —exclamaba con lastimero acento.
—¡Págalo todo de una vez! —volvió a decir don Juan, golpeándole el rostro con los pies.
—¡Ah, perdón, perdón!... ¡Mi tesoro..., mi tesoro..., dejádmelo ver..., no me lo quitéis..., es mío..., únicamente mío..., yo lo he ganado todo, todo!... ¡Ah!..., perdón, perdón, don Fernando... ¡Quitadme de delante esa fantasma que miro ahí envuelta en un manto de púrpura! ¡Apartadla de mi vista y os entrego todo mi tesoro!... ¡Oh!..., no, mi tesoro es mucho..., la mitad..., la mitad...
El judío hizo un esfuerzo y se puso de pie. Pero a poco cayó de nuevo, diciendo con voz casi apagada:
—¡Oh, me muero..., me muero! ¡Favor..., favor...!
¡Quitadme la visión que otra vez se me aparece! ¡Quitádmela pronto, que viene por mí..., ya me coge..., ya..., oh, perdón, rey don Fernando..., perdón..., perdón...!
Y Aben-Ahlamar exhaló su último suspiro en medio de los dolores más crueles y de las más horribles convulsiones, sin dejar de nombrar al difunto monarca.

p. 245
Piedad, sola en su habitación, lloraba con amargura y desconsuelo en el momento que el judío físico de Fernando IV pagaba de una vez todas sus infamias y maldades, exhalando el último suspiro en medio de las mayores angustias y sufriendo terriblemente así en lo moral como en lo físico. Piedad dijimos que lloraba con desconsuelo, y dijimos bien; porque el ejército que entrara poco antes en Burgos de regreso de la campaña que apenas se comenzó, fue el que trajo la noticia de la temprana muerte del rey y de los hermanos Carvajales. La infeliz lloraba y se maldecía porque no dudaba que todo era obra del infame conde de Haro, y ella se creía culpable al menos en la muerte de los Carvajales, porque supo casualmente no solo que Aben-Ahlamar le había quitado la sentencia en blanco, firmada por don Fernando, sino hasta el uso que don Lope había hecho de ella en su nombre.
De modo que la desesperación de la nieta de Simeona era tan intensa, y tan intenso también su dolorp. 246 y su amargura, que no cesaba de llorar y gemir, y de pedir a Dios la llevase cuanto antes a otra vida, donde no volvería a sentir los terribles dolores que sufría en aquel momento.
—¡Dios mío, Dios mío! —decía juntando las manos y alzándolas al cielo—. ¿Cuándo dejaré de padecer? ¿Cuándo dejaréis de castigar a esta pobre mujer que harto desgraciada es con solo haber nacido? ¡Ah, señor..., tened misericordia de mí! Ya me faltan las fuerzas; ya no puedo sufrir más... ¡Oh, perdón!, conozco que os he ofendido, conozco..., pero para castigar mi vida pasada ¿no os bastaba haberme arrancado mi hijo... que, aunque niño, me consolaba? ¿No os basta que llore noche y día? ¡Ah, no me hagáis sufrir más, Dios mío! ¿Por qué le pedí yo al rey, desgraciada de mí, que firmara aquella sentencia? ¿Para que subieran al cadalso dos personas inocentes, y para hacer desgraciada a la más santa y más cándida de las mujeres? ¡Oh, también necesito vuestro perdón, doña Beatriz! ¡Yo os he hecho desgraciada; yo he sido quien ha adornado vuestro lecho nupcial con el negro crespón de la muerte!... ¡Perdón, amiga mía! ¡Perdón, Dios santo, justo y bueno!... Derramad, Señor, sobre mi corazón ese bálsamo salutífero y benéfico que destiláis desde el cielo gota a gota sobre el que sufre en esta tierra... Pero, yo deliro... No es Dios quien me castiga, no; no es él quien tanto me hace sufrir; ¡imposible! Dios es demasiado grande y liberal para descargar toda su ira contra una pobre mujer, que, cual otra Magdalena, gime y suspira bendiciendo a cada momento su sacrosanto nombre. ¡Ah, ya lo he adivinado..., sí, no hay duda..., es el destino! ¡Oh, maldito sea!, y maldita sea también la hora en que...
p. 247
—¡Desgraciada, detente! —exclamó un hombre penetrando en la estancia, con el rostro lívido, los ojos desencajados y todo trémulo y balbuciente—. ¡Detente, hija querida, detente y no maldigas la hora en que naciste! ¡Oh, te lo suplico, te lo ruego por ese Dios a quien invocabas! ¡Piedad, hija mía, te lo pide tu padre!...
—¡Ah!
—¡Sí, tu padre, que viene a implorar tu perdón, porque es un monstruo abominable! Tu padre, ángel divino, que no conociéndote y creyéndote una villana, vagabunda y aventurera, te...
—¡Padre!...
—¡Ah!, soy un monstruo, lo conozco; y un monstruo digno de sufrir los dolores que sufro. ¡Mi hija..., mi hija deshonrada por mí! ¡Oh, esto es horrible! ¡Infame Aben-Ahlamar! ¡Y lo sabía, y me dejó que sacrificara a mi hija, porque de ello le resultaba provecho! ¡Oh!, ya has llevado tu merecido, infame judío; ya has expiado tus crímenes...
—¡Mi padre!... —volvió a decir Piedad cada vez más sorprendida.
—Sí, hija mía, sí, soy tu padre... ¿Qué, dudas? ¿O te avergüenzas de que lo sea? ¡Oh, cielos!, y yo que necesito su perdón, y yo que venía a pedírselo de rodillas; llorando, porque... Piedad, ¿me perdonas?, ¿me amas?, ¡ah!, dímelo, mira que padezco atrozmente, mira...
—¡Padre mío! —exclamó la joven precipitándose en los brazos del infante don Juan.
—¡Ah, repite esas palabras, repítelas, hija querida; no sabes lo que me hacen gozar! ¿Me amas, Piedad?, ¿me perdonas? ¡Oh, habla, habla!...
—Padre mío..., yo he sido muy desgraciada...
p. 248
—¡Ah, lo sé, lo sé, y la culpa la he tenido yo..., tu padre! ¡Oh, esto es horrible, pero perdóname! Necesito tu perdón, Piedad; porque tengo un peso..., un dolor tan grande, que...
—Sí, padre mío, os perdono, y quisiera devolveros la calma y la tranquilidad que vuestra alma necesita. ¡Oh!, pero no puedo, porque a mí también, como a vos, me hace falta... Sin embargo, si logro con mi amor...
—¡Oh, cuán buena eres, ángel mío!..., pero ¿y el recuerdo de lo pasado?, ¿y el remordimiento de haberte hecho desgraciada?
—¡Callad, padre mío, callad, vuestras palabras me hacen padecer atrozmente! ¡Oh, no evoquéis recuerdos que me despedazan el alma!
—Tienes razón, callaré, hija mía, callaré y procuraré ahora hacer tu felicidad.
—¡Mi felicidad, padre mío!
—Sí, tu felicidad, Piedad. Desde hoy serás la primera dama de Castilla, desde hoy serás el encanto y la admiración de la corte; y si no te basta esto, tu padre sabrá quitar al rey su corona para dártela a ti.
—¡Padre mío! ¡Yo... jamás!, se reirán de mí..., ¿y lo pasado?
—¡Que se reirán de ti! ¡Oh!, ¿quién se atrevería a ello, quién? ¡Desgraciado el que osase ofenderte!...
—Perdonad, señor; pero yo no seré feliz en la corte..., yo no podré vivir como queréis sin ser más desgraciada de lo que soy en la actualidad. Mi alma necesita el reposo y mi cuerpo la soledad y el silencio... Señor, para ser feliz vuestra hija necesita la tranquilidad y la oración..., mi determinación, padre mío, está ya tomada..., solo hay una parte en este mundo donde encontraré lop. 249 que apetezco y necesito... Allí rogaré a Dios por vos, por mi hijo, y le pediré constantemente me envíe esa felicidad dulce y santa que necesita mi pobre corazón, tan cruelmente herido y lastimado...
—¿Y en dónde encontrarás esa felicidad, hija mía?
—¿En dónde? ¡En el claustro, padre mío! En el claustro o en el campo en medio de los bosques y de los árboles.
—¡Oh, calla, por Dios!
—Sí, padre mío, sí; solo en el claustro o con el sayal de la penitencia es donde encontraré los consuelos que ciertamente no he hallado en la corte ni en su bullicio. Perdonadme, pero mi determinación está tomada. Señor, en esto solo encontraré mi felicidad, y yo creo que no se la negaréis a vuestra hija.
—¡Piedad, hija mía!
—Ah, señor, ¿cuento con vuestro permiso?
—¡Mi permiso! ¿Y cómo me separo de ti, cómo vivo sin verte?... ¡Ah, ten piedad de tu padre..., yo soy ya anciano y necesito los consuelos y caricias de una hija, y de una hija tan dulce y tan buena como tú!
Dos días después de esto, se cumplieron los deseos de Piedad. La infeliz hija del infante don Juan se retiró a una ermita que había no muy lejos de Burgos. El resto de sus días los pasó en la oración y en la penitencia.
La infausta noticia de la temprana muerte del rey y de los hermanos Carvajales llegó bien pronto a oídos de la reina madre y de su dama doña Beatriz de Robledo. Así que supo esta joven el desgraciado fin de su amado esposo, se separó para siempre de doña María, sin que de sus ojos brotase una sola lágrima, sin proferir ni una palabra.
p. 250
El real Monasterio de las Huelgas de Burgos fue el sitio que eligió la joven y desgraciada Beatriz para llorar y orar continuamente por su infortunado esposo. Sus justas y sentidas quejas no tuvieron eco en aquella mansión lúgubre y glacial, en donde hasta el cántico divino de las religiosas se perdían en las inmensas bóvedas.
—Y nosotros, ¿qué haremos, señora? —preguntó a la reina madre el anciano abad de San Andrés, cuando Beatriz entró en el convento.
—¿Qué hemos de hacer, padre mío, sino llorar, llorar eternamente?
Con efecto, los ojos de doña María Alfonsa no se enjugaron ni un solo día en los ocho años que sobrevivió a su querido e infortunado hijo.
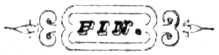
FIN
p. 251
| PÁG. | ||
| DEDICATORIA. | 5 | |
| INTRODUCCIÓN. | 7 | |
| II DE ÍDEM. | 14 | |
| CAP. | ||
| I. | De cómo la maldición que lanzó Dios sobre don Alfonso el sabio alcanzó hasta su quinta descendencia. | 27 |
| II. | En donde se ve que los astros descubren muchas cosas que están ocultas. | 37 |
| III. | En el que se ven nuevos enredos y personajes. | 46 |
| IV. | En el que se ve la alegría que tuvo el conde de Haro con la noticia que le dio el judío. | 58 |
| V. | De cómo el conde de Haro fue por lana y salió trasquilado. | 67 |
| VI. | De cómo el conde de Haro se empeñó en no conocer a uno que llevaba el rostro cubierto. | 74 |
| VII. | En el que se ve que una persona muy principal le pide a la gitana cierta cosa que el lector sabrá leyendo este capítulo. | 87 |
| VIII. | Síguese tratando el mismo asunto del capítulo anterior. | 104 |
| IX. | De cómo Aben-Ahlamar, el judío, encontró a Piedad, la gitana, más contenta de lo que esperaba. | 109 |
| X. | En el que se ve la tristeza de doña Beatriz y los motivos que tenía para ello. | 120 |
| XI. | De cómo la desconocida cuenta a doña Beatriz su peregrina y aventurera historia. | 126 |
| XII. | Sigue Piedad contando sus cuitas. | 136 |
| XIII. | En donde verá el lector que en siglo XIV no sabían leer los caballeros. | 151 |
| XIV. | Que no tiene epígrafe porque es continuación del XIII. | 157 |
| XV. | En el que hay una escena que a unos gustará y a otros no. | 161 |
| XVI. | En el que verá el lector la conversación que tuvieron dos antiguos personajes de nuestra historia. | 168 |
| p. 252XVII. | En el que verá el lector lo que hizo el conde de Haro, así que se vio bueno. | 173 |
| XVIII. | De cómo el lector, sin moverse de donde se halle, viene con nosotros a la antigua ciudad de Palencia. | 178 |
| XIX. | En el que se ve bien a las claras que Dios, cuando le place, hace milagros. | 186 |
| XX. | En el que se ve que Aben-Ahlamar, el judío, se vio en camino de ganar otros cien escudos de oro. | 195 |
| XXI. | De cómo el conde de Haro no hizo lo que tenía intenciones de hacer. | 202 |
| XXII. | De cómo el infante don Juan dijo lo que no sentía, y mintió en lo que dijo. | 212 |
| XXIII. | De cómo el conde de Haro llenó el hueco que había en su sentencia de muerte. | 224 |
| XXIV. | En el se ve que el conde de Haro, ayudado sin duda por el demonio, se salió con la suya. | 233 |
| XXV. | En el que se ve el gran negocio que hizo el judío Aben-Ahlamar. | 240 |
| Conclusión. | 245 | |
p. 253
| LÁMINAS. | PÁGINAS. | |
| Cubierta. | ¡Santiago y Cisneros! | s.n. |
| 1.ª | El retrato del autor. | 4 |
| s.n. | Fernando cuarto. | 6 |
| 2.ª | El infante don Juan y Aben-Ahlamar. | 12 |
| 3.ª | Doña Beatriz y el conde de Haro. | 70 |
| 4.ª | El rey y Piedad. | 101 |
| 5.ª | Doña Beatriz y Piedad. | 128 |
| 6.ª | Desafío entre el conde de Haro y don Juan Alonso Carvajal. | 166 |
| 7.ª | Doña Beatriz desmayada. | 194 |
| 8.ª | Los hermanos Carvajales caminando al suplicio. | 235 |
p. 255
Equivocadamente llamamos, en la dedicatoria de esta obra, Duque de Retuerta al Excmo. Sr. General Azpiroz: en vez del citado título, tiene los de conde de Alpuente, vizconde de Begís.